Un único nombre
Por: Adalber Salas Hernández
Crédito de la foto:
Entender un único nombre.
Elias Canetti
Ni siquiera es necesario abrir el libro, tan sólo debemos observar la tapa. La palabra que está escrita en ella cae con chapoteo en los ojos, sumergiéndose hasta tocar su fondo de dura ceguera. Movemos los labios con extrañeza, modulándola, diciéndola como si fuera una piedra sembrada de aristas: Trilce. Nada señala, nada designa, no hunde sus raíces en algún objeto de la realidad. Es imposible encontrarla en el diccionario. Presiona la lengua como un peso extraño, como un cuerpo inhóspito.
Otros títulos parecen designar algo; la combinación de sus vocablos puede sorprendernos, pero no parecernos ajena. Trilce, en cambio, es sólo un libro. Ya aquí, sin haber pasado la primera de sus páginas, de algún modo se cifra todo su contenido: este nombre áspero y hostil, sin usos pasados o futuros, hecho de fracturas, lleva en su interior un trozo de la vida de un hombre, un pedazo desgajado de su voz. Esta palabra única es a la vez una declaración vital y un arte poética.
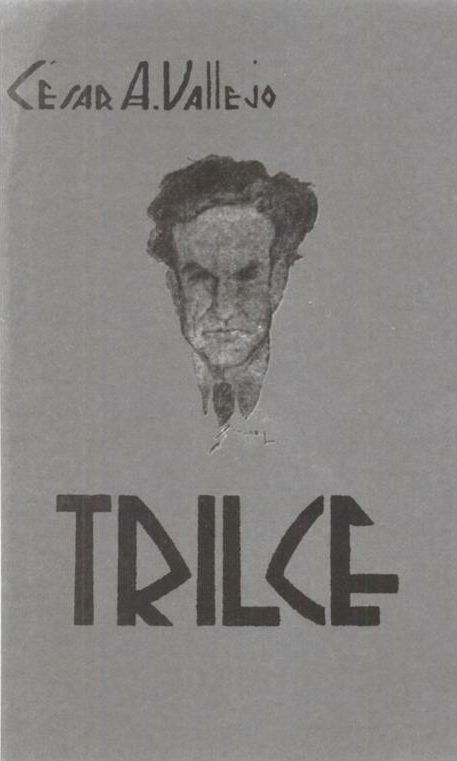
Primera edición.
Impreso en los Talleres de la Penitenciaría de Lima
para un tiraje de 200 ejemplares.
Crédito de la foto: Wikipedia
*
La orfandad es el eje que atraviesa este libro. No el exilio, que presupone una expulsión del hogar, quizás incluso la decisión premeditada de abandonar el propio techo. O lo que es lo mismo: que implica una razón, una causa y un sentido. Tampoco se trata de mera extranjería, ese llevar la propia piel bajo un sol irreconocible. No, es la orfandad, el súbito estar abandonado, sin explicaciones, sin saber por qué ya no hay paredes, ni de dónde proviene la sangre que nos corre por las venas, ni cuáles son esas palabras que todos parecen reconocer, pero que en nuestra boca son sólo una deriva. Una orfandad efectúa un corte en el tejido social y discursivo, para insertar en él al yo que habla en Trilce –que bien pudiera ser César Vallejo– como un órgano insólito introducido de golpe en un cuerpo, destinándolo de antemano al habla pues, como bien señala Michel de Certeau, “pour qu’une expression soit possible, il faut ouvrir un espace de parole et, pour cela, pratiquer une coupure dans le corps social.”[1] Trilce se alimenta de esta certeza de no pertenecer, de nunca haber pertenecido, para abrir su “espacio de palabra”, para delimitar su lugar de enunciación: a la vez se encuentra dentro y afuera de la sociedad que lo vio nacer, así como simultáneamente se halla incluido y excluido de su lengua natal.
El exilio y la extranjería son, a la postre, seguridades; sin embargo, la orfandad es la última incertidumbre. Sus bordes son inexpugnables, aunque su solidez sólo custodie un vacío. El huérfano tiene la sospecha de no haberse visto nunca bajo el signo de espacio alguno –incluso se halla desposeído de su cuerpo. Su propia anatomía se encuentra en estado de fuga. En este sentido, es necesario recordar El pan nuestro, un poema de Vallejo perteneciente al libro anterior, Los heraldos negros:
Todos mis huesos son ajenos;
yo talvez los robé!
Yo vine a darme lo que acaso estuvo
asignado para otro;
y pienso que, si no hubiera nacido,
otro pobre tomara este café![2]
De esta manera, la existencia que perfila este sujeto hablante se vuelve tan injusta, tan materia sobrante, que incluso implica el hurto: su aliento ocupa innecesaria y criminalmente la respiración de otro sujeto. No hay mayor desposesión. Cabría preguntarse si, entre las cosas que estaban asignadas para otro y que Vallejo vino a darse, se encuentren las palabras. Si la lengua es tan ajena como la cultura a la que se pertenece y el cuerpo que se es, ¿cómo experimentar el habla? ¿A quién es debida, a quién fue sustraída? Tal vez por ello Trilce –que sigue a Los heraldos negros– es un libro imposible de situar, que señala y crea su lugar de enunciación con tanta radicalidad, estableciendo un lenguaje cuyas leyes sólo le pertenecen a él.
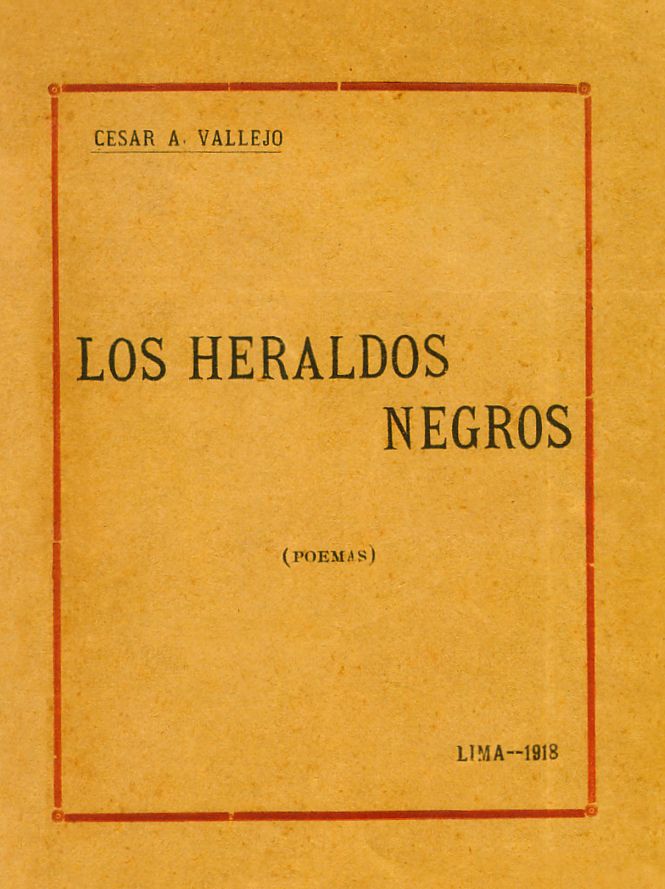
Primera edición.
Impreso en los Talleres de la Penitenciaría de Lima.
Por problemas de imprenta, el poemario recién circuló en un tiraje muy limitado a partir de 1919.
Crédito de la foto: Wikipedia
*
En el canto VIII de la Odisea, el héroe homérico que dijo llamarse nadie, ese cuyo hogar se le escapa a cada paso, ha sido acogido en el país de los feacios. Alcínoo, el monarca que lo hospeda, le espeta durante un banquete:
Tú, huésped,
no me ocultes con trazas astutas aquello que quiero
de tu boca saber, que a ti cumple también declararlo.
Habla y di cómo allá te llamaban tu padre y tu madre,
tus vecinos y aquellos que habitan los pueblos cercanos.
En verdad no hay mortal que carezca de nombre, ya sea
miserable, ya egregio, una vez que nació, pues a todos
se lo ponen sus padres después de engendrarlos.[3]
La firma de Odiseo es la mudanza, la migración de las voces, los rostros, los nombres, las historias. Es cierto lo que le dice Alcínoo: no ha nacido mortal sin nombre. Incluso hoy en día, ese vocablo nos signa tanto como hace centurias. Pero, ¿qué hacer con el sujeto que eclipsa su nombre con palabras? ¿O el que quiebra las palabras para hacer brotar nombres nuevos? Entre el apelativo César Vallejo y el título Trilce se hila una complicidad, un doble ocultamiento que, casi paradójicamente, deviene confesión: para decirse, para articular todas las sílabas de su nombre, el sujeto que habla en el libro debe romper los huesos de su lengua.
*
La Madre es la dueña de muchas mayúsculas en este libro. Incluso podría afirmarse que las monopoliza. Se trata de una figura trazada como una oquedad, ausencia que sólo puede conocerse porque sus bordes queman, muerden los dedos que palpan y buscan:
Madre dijo que no demoraría.
[…]
Llamo, busco al tanteo en la oscuridad.
No me vayan a haber dejado solo,
y el único recluso sea yo.
El yo poético ha crecido, madurado, en torno a las fronteras de una pérdida, como la hiedra que ejerce su terca espera de nada sobre un muro. Y crecido a su pesar, por cierto. Ese tantear en la oscuridad de una pared, que con la marcha vacilante del tacto lo revela recluso, hace de este yo un prisionero del abandono: se halla emparedado en su propia soledad. Y esta suerte de encriptamiento no es una simple imagen, sino que pronto se nos descubre como metáfora rectora del cuerpo.
Y sólo me voy quedando,
con la diestra, que hace por ambas manos,
en alto, en busca del terciario brazo
que ha de pupilar, entre mi dónde y mi cuándo,
esta mayoría inválida de hombre.
La Madre se perfila como ese terciario brazo, anhelado, distinto de los dos que posee el yo en su fisonomía. Pero no es sólo el brazo, la mano que se desearía extendida en señal de auxilio y cuidado; antes bien, es el trozo faltante en el propio cuerpo, el que lo legitima, ése que revoca la orfandad, que vuelve a hacer del dónde y del cuándo nociones fijas, seguridades, no meros atributos del naufragio existencial. Solamente la Madre, entonces, sería capaz de completar al sujeto lírico, de restituir la salud y la completitud al cuerpo del hijo –y no olvidemos cuántas veces la enfermedad es el derecho de la madre sobre el hijo–, de poner fin a la invalidez que lo encarcela. Sin ella, no es posible tener “droit au temps”, derecho al tiempo, para decirlo con una de las frases que consigna Cioran en La Chute dans le temps.[4] Únicamente la Madre podría restaurar tiempo y espacio, el orden cósmico.

Técnica: dibujo sobre stencil a partir de fotografías.
Fecha: 09 de junio de 1938
Crédito de la foto: www.copypasteilustrado.com
*
La Madre, la Cosa alguna vez poseída y ahora extraviada, se viste entonces con los signos del paraíso perdido, llevando ante los ojos del hijo (y el yo poético de Trilce siempre es el hijo) esos atributos antiquísimos, siempre nuevos: cuidado, seguridad, alimentación. No obstante, cada una de esas propiedades queda obliterada, desapareciendo bajo la sombra de otra, el amor. Nutricio, fértil, con sabor a raíz vieja y a memoria común si proviene de la Madre; estéril juego de cenizas, bocado de intemperie si proviene de los otros:
El yantar de estas mesas así, en que se prueba
amor ajeno en vez del propio amor,
torna tierra el bocado que no brinda la
MADRE
Y nada más que la Madre, mutilación anterior a todo miembro, edén apenas imaginado, tal vez entrevisto, pudiera redimir esa vida hecha a imagen y semejanza de la desaparición, esa obligación a transcurrir sin siquiera una semblanza de destino. En aquel momento previo a todos los demás –los demás, dicho despectivamente: los minutos, las horas, los días desechables–, el del hogar, la Madre desgarraba de sí hostias de tiempo, sosteniendo con esta eucaristía la única duración válida, aquella que había arrancando de su carne –aquella que completaba al hijo. No se había inaugurado aún el naufragio de los relojes:
En la sala de arriba nos repartías
de mañana, de tarde, de dual estiba,
aquellas ricas hostias de tiempo, para
que ahora nos sobrasen
cáscaras de relojes en flexión de las 24
en punto paradas.
*
“Every language”, escribe Benjamin Lee Whorf en Language, Mind, and Reality, “and every well-knit technical sublanguage incorporates certain points of view and certain patterned resistances to widely divergent points of view.”[5] El código que Trilce creó a su medida, ensamblando según sus propias urgencias expresivas los huesos andantes del español, subvierte la forma en que nosotros, sus hablantes, concebimos el tiempo. El libro se funda en una temporalidad otra: genera en su interior un patrón de resistencia contra la duración lineal que tan bien se lleva con nuestra gramática. Su punto de vista es el de un tiempo fragmentado, mutilado como el sujeto que lo enuncia.

*
En Trilce el tiempo también tiene la forma del desamparo. Su aparente sensatez se trastoca; lo que hubo en él de lineal se ha vuelto curvo, fractura, zig-zag. Del tiempo no queda más que una sintaxis incoherente: ha estallado en este único nombre. Y el yo poético vive simultáneamente en cada uno de sus fragmentos:
El traje que vestí mañana
no lo ha lavado la lavandera
Aquí los cimientos de la duración y del lenguaje se nos muestran carcomidos por el desgate, por la sonrisa oxidada que les dibuja el descampado. En estos versos no hay tiempos verbales, sino (des)tiempos verbales.
El libro no trata simplemente de una experiencia pasada –y es que la Madre es más una experiencia que un ser humano–, algo que la haría entrar tranquilamente bajo el cuidado de términos como acabado, o incluso cumplido. No: aquí se agita obscenamente la radical imposibilidad de ese pasado. De ningún modo lo irreversible; antes bien, algo que por ser previo a todo contorno temporal queda excluido por completo de lo posible. Un imposible sin el cual cada día es un cadáver abandonado a la marea:
Me da miedo este favor
de tornar por minutos, por puentes volados.
En este tiempo quebrado, que desconoce la sucesión, que es extraño a toda lógica, cabe apenas un verso:
Hoy Mañana Ayer
pues todo instante es contemporáneo de los otros. De ahí que a veces no queden más que vistazos inconexos, palabras rotas desde adentro, imágenes que no se pertenecen las unas a las otras. Un murmullo, por momentos, en el eje desolado de la carne: la certeza de ser ignorado, de no deberse a nadie. Lo único que pudo salvarse del derrumbe ciego de las horas:
Murmurando en inquietud, cruzo,
el traje largo de sentir, los lunes
de la verdad.
Nadie me busca ni me reconoce,
y hasta yo he olvidado
de quién seré.
*
Nadie me busca ni me reconoce. Sin un rostro al cual anclarse, sin un Otro que le dicte sus rasgos, el yo poético atraviesa como sonámbulo calles, habitaciones, colchones, sin aferrarse a ninguno de ellos, sin tomar la más mínima señal o marca para hacerla suya, para que atraviese también su cara. Su espacio es una deriva; su manera de exponerse es ofrecer esta misma nada que es, a sus ojos, la materia última que lo compone.
Todo concepto de límite queda extraviado. Así como los minutos revientan de agotamiento y abandono, las fronteras se erosionan hasta el punto exacto de la desaparición. Y junto a ellas, la noción de una identidad incapaz de sostenerse sin de-finirse, sin establecer estrictamente sus fines para no disgregarse en vocablos inconclusos. La identidad del yo poético no se yergue ni se proyecta: se tartamudea. “Una subjetividad se produce donde el viviente, encontrando el lenguaje y poniéndose en juego en él sin reservas, exhibe en un gesto su irreductibilidad a él”[6], afirma Giorgio Agamben en su breve ensayo El autor como gesto. Vallejo toma el riesgo de intentar verterse entero en su libro –es decir, de desnudar, a través de él, las formas crudas de su falta. Nace en medio de una lengua, el español, en cuya entraña construye una subjetividad refractaria a los lugares comunes y los a priori que esa misma lengua da por sentado. En otros términos: en Trilce se afirma un sujeto en la medida en que se niega a transigir con la lengua que le ha tocado en suerte.
Como los objetos que pálidamente aparecen en ellos, los poemas carecen título. Es decir, de patronímico, nombre familiar, herencia. Apenas una numeración somera, tan discreta que parece arrepentida de estar allí. Ellos también vagan de página en página, un poco como el yo lírico se deja caer de escenario en escenario, sin saber permanecer, siendo en cada uno apenas excrecencia, grumo, sudor culpable de la materia.
*
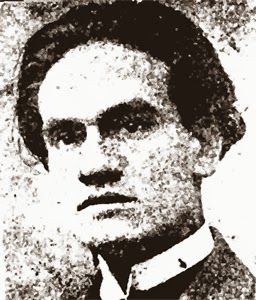
C. 1920
Ahí donde el lenguaje se ha quebrado no hay cuerpo propio capaz de establecer sus bordes y pertenecer(se). Ocurre un deslinde, un eclipse de los finales, el trasvase de todo espacio en todo espacio. Cuerpo sin posición, imposibilidad de lugar. Búsqueda inútil de un sujeto reducido a harapos, perdiendo sus bordes, atravesando una y otra vez las membranas que lo aíslan, goteando de un sitio a otro, de una orfandad a la siguiente.
de membrana a membrana
tas
con
tas.
*
Allen Ginsberg anota en sus diarios durante el enero de 1954: “only intensest writing is interesting, in which whole life direction is poured for profusion of image & care of surface and stipple & sensous muscle of soul river thought.”[7]
*
¿A qué esta multiplicación metastásica de las h en Trilce? ¿Por qué su aparición inopinada, sorpresiva, como de asaltante? ¿De dónde emerge la h en heriza, por ejemplo? ¿Qué se exige aquí de esta consonante? ¿Acaso se busca que, por ser muda, tenga la oportunidad de dibujar su cuerpo más veces, quizás secretamente?
¿Intenta multiplicar la mudez? ¿Dibujar, entonces, un espacio por debajo del otro, el vivido, el desmigajado? ¿Un fondo que lo asegure, tal vez? ¿O se trata de una sutura, una costura de silencios para intentar reunir de nuevo los miembros de un espacio mutilado?
También es la h de hijo. La letra condenada a callar, a nunca poder unirse a las otras, a ser en cada palabra la fonéticamente sobrante.
*
Y de pronto el ruido, las palabras astilladas, dejando sus trozos de un extremo al otro de la hoja. La lengua es territorio del desamparo –para el desamparo. Pero no la lengua hablada, la de todas las horas, domesticada especialmente para fingir la cotidianidad, para tapar los contornos aterradoramente nítidos de la carencia. No, no ésa, sino su doble perverso, la lengua escrita, levantada con cicatrices y letras derruidas, objetos abandonados que ocupan la extensión de la página, violentando su blancura uniforme, haciendo de ella espacio apenas balbucido. El poema estalla desde adentro, y en su brusco abrirse pierde sus vocablos, los dispersa, y recibe el habla inarticulada del mundo que lo rodea:
Rumbbb… Trrraprrr rrach… chaz
Ruido que no es sino espacio deshecho, inhabitable. Ruido que es método de conocimiento, a la manera en que lo formula Georges Bataille en La Part maudite: “Le problème dernier du savoir est le même que celui de la consumation. Nul ne peut à la fois connaître et ne pas être détruit, nul ne peut à la fois consumer la richesse et l’accroître.”[8] Penetrar en las profundidades de las nociones de tiempo y espacio que propone la percepción dislocada de Trilce significa, a la vez, dejarse destruir por ese conocimiento. Quedan en escombros nuestras certezas sobre la percepción del mundo que nos rodea y la lengua que nos permite acceder a él. Consumir la riqueza árida de este libro implica permitir que su dureza actúe en nosotros, que ejecute en nuestro silencio de lectores ese ruido que ha extraído de las vísceras de la lengua, a través del cual ha conocido sus recovecos, sótanos, escondrijos.
*
Trilce es una palabra que también es un purgatorio: el purgatorio que atraviesa el lenguaje, luego de haber atravesado un infierno que conoce pero no recuerda, de camino hacia un paraíso en el que no cree.
*
Pero, ¿por qué seguir la pista de un hilo roto, este habitar un tiempo de deshora? ¿Por qué poblar un espacio refractario a todo sentido? ¿Por qué la Madre es el nunca, el orden inconquistable? Ni comienzo ni fin de la distancia, sino una geometría de la grieta; ni eternidad ni historia, sino duración desmembrada. No se tiene derecho al tiempo o al espacio.
Una razón se impone: existe una culpa, y este es su castigo.

C. 1930
*
La orfandad es una de las formas del sinsentido. No obstante, puede ser paliada con la creación de una culpa, erigiendo una falta anterior a la usura del recuerdo. Dicha infracción primigenia investiría con un significado al desamparo, lo entendería como un castigo, haciéndolo así transparente de súbito. Volviéndolo transitable.
Pero este crimen incognoscible, sea cual sea, no puede expiarse. De hecho, esta culpa antecede a la invención del crimen: no contempla solución. La culpa cubre al sujeto que habla en Trilce, es su dueña desde antes, mucho antes, de que éste la poseyese y llevase consigo:
Haga la cuenta de mi vida
o haga la cuenta de no haber aún nacido
no alcanzaré a librarme.
Ni tan sólo la no-existencia, el no haber aún nacido podría saldar esa cuenta. Ésta, como la Madre, pertenece al registro de lo imposible, se inscribe más allá de toda territorialidad o temporalidad. Aquello de lo que quisiera poder librarse el yo, en rigor, no existe. Y sin embargo rige toda su existencia, hace de ella un solo signo arruinado. Y es que el momento de redención ha pasado, desde siempre ha pasado ya. Se ha disuelto en una niebla avara, que nada devuelve y que de nadie se compadece. El miembro amputado, el cuerpo en jirones y retazos, la Madre, la Cosa, todos dejando su peso borroso en cada día, cada paso, cada sílaba:
No será lo que aún no haya venido, sino
lo que ha llegado y ya se ha ido,
sino lo que ha llegado y ya se ha ido.
*
Trilce es una palabra sin padres, sin historia, sin esperanza –pues nada aguarda. Trilce es una declaración de pérdida, un adiós que viene de siempre. Trilce es un único nombre para una única intemperie, nuestro haber nacido así sin causa.
[1] Michel de Certeau, La faiblesse de croire. París, Éditions du Seuil, 2003.
[2] César Vallejo. Obra poética completa. Madrid, Alianza Editorial, 2006. Todas las citas de Vallejo pertenecen a este volumen.
[3] Homero. Odisea. Madrid, Editorial Gredos, 1993. Traducción de José Manuel Pabón.
[4] E. M. Cioran. Œuvres. París, Éditions Gallimard, 1995.
[5] Benjamin Lee Whorf. Language, Thought and Reality. Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. Mansfield Centre, Martino Publishing, 2011.
[6] Giorgio Agamben. Profanaciones. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2005. Traducción de Flavia Costa y Edgardo Castro.
[7] Allen Ginsberg. Journals. Early fifties, early sixties. New York, Grove Press, 1992.
[8] Georges Bataille. Œuvres. Tomo VII. París, Éditions Gallimard, 2009.



