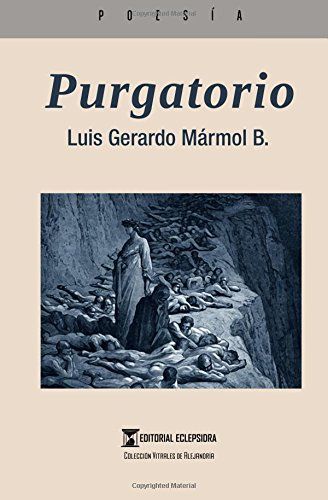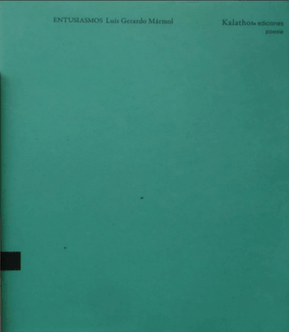Por Luis Gerardo Mármol B.*
Crédito de la foto www.queleerlibros.com
Un cuenco vacío.
7 poemas inéditos de Luis Gerardo Mármol
El hálito y el cielo
(Colonia Tovar)
acariciarte, sólo acariciarte,
muralla encendida sobre el cielo
Alejandro Sebastiani Verlezza
¡Cuántos pinos renegridos!
¡Cuánta agua puede recoger el tronco de un árbol,
de seguro venida del mar!
Y aquellas flores sorpresivas, azufre rojo, ¿sólo las hay en la montaña?
(Los más viejos dicen que son el hálito de las narices del sol)
¿Cómo es posible? En verdad sólo puede haber música o alegría
si a la montaña van cualquier pájaro y cualquier viento,
venidos de cualquier lugar.
La lluvia no puede evitar
que el más sutil de los instrumentos suene.
¡Cómo nos dolían las sienes
al llegar o irnos de allí!
¿Pueden ya vencer nuestras náuseas
el hálito y el cielo,
los suelos de hebras y frutos de pino,
el ocaso tras las redes sutiles
y la sombra del bardo que ha llegado
hasta un insólito lugar que, sin embargo, reconoce?
La niebla enseñoreada
de donde salen pájaros como heráldica,
vestidura es ya
de aquel cuya herida fue curada por la lanza que la causó.
Vellón o almendra de negra sangre,
¿el mirar que suspende los otros sentidos?
¿El alma, puente y bisagra, gozne de fuego?
¿Toda piel es escritura? ¿O copia alguna geometría del Edén?
Aquí no contrapuntean las estaciones.
¿Pero desde aquí no se mira casi toda la bóveda celeste?
Así son los mapas en nuestra piel.
Ni el árbol ni la estrella son de Oriente u Occidente,
muchos de ellos hacen ya las veces del olivo.
¿Qué aspersión, qué Leteos se insinúan
sobre el árbol, lo más noble y lo más áspero?
El cielo es otro cielo
cuando a cualquier hora lo miramos detrás de un pino.
Así buscan los habitantes de la noche las flores blancas.
¿Cuándo no se renace de noche?
El viento afilado busca los gallos
aún desde ahora,
cuando el poniente sopla azafrán en pinos llenos de agua.
¿Viento y árboles son en verdad lo mismo?
Hay una Mazurka tenue, que no desaparece,
y el humo de las casas curiosas,
u otras flores, las pomposas hortensias y su niebla.
El mohín, el rezongo nostálgico,
nuestra rebelde cabellera, ya vieja y húmeda,
hierro y bronce, que a la larga en nuestra piel se adivinan,
el aliento y el cielo:
la estrella del tiempo dorado fue un valle.
He aquí la estaca donde atan los corceles,
o fugaz, algún treno de hierro:
la esencia y el aliento, la espada,
¿como tu piel ostenta marcas de la roja estrella polar?
De cara a este mundo nos asedia una veleta, su gallo y sus flechas
como la última mirada.
Grato escozor, ¿lirismo indócil quizá?
Tiene ocho trazos la vasija de bronce.
Y su ademán de hierro, sus limaduras, la hiel con que lo forjan,
¿dará a tu rostro la belleza
del otoño canicular,
del raro otoño en mitad del verano?
Su eólico bronce te dice cómo guerrear sin odio,
o la roja estrella polar en nuestra piel.
¿Puede ya nuestra cabeza latir a este ritmo?
Pura es la atmósfera, de agua y cielo tamizado de canela y salmón.
Aquí y en otra parte, émulos de la consorte del fuego,
Ariel y su séquito disipan todo espejismo.
¡No son aquí aprisionados!
Frotan el silbo y algún aguaviento la cabellera del pinar,
y ahí están, haciendo polvo vanas efigies.
Aún se forjan o blanden espadas (¿cuáles?),
que para nuestro asombro serán maestros, los más íntimos incluso.
¡No sólo árbol y viento,
también árbol y seda son lo mismo!
Y un abismo es un carruaje, al parecer.
Padre has sido de veras, y siguiendo los pájaros,
lo eres aún ahora, y eres mucho más.
La cruda música del mundo te persigue, te inquiere,
laberinto es flor innombrada, hortensia o cabellera de pino,
¿somos entonces como los forjadores,
incapaces ya de escuchar el ruido que hacen?
¿Por eso los miramos, a los árboles?
También el trueno es un cuenco vacío:
así estoy mirando pinos
y recogiendo sobre mí el aura celeste,
el orvallo sobre mi cabellera.
¿Por eso los miramos?
No hallo la copa aquí. ¿Podrá un varón sostenerla?
Una llaga ya prístina, tal vez ya cicatriz,
en el plexo del sol, carro y caballos, es la piedra angular;
justo a la mitad, donde se oculta tu amor.
Esto se sabe. ¿Podrá tu amor decirnos cómo sostenerla?
Sol y trueno los miras, tiempo ha que tus sienes están despejadas,
reconoces los giros del mundo, por fin,
brasa parecen las hebras de pino,
se forja en el suelo tu música interior:
el fuego y el hierro nunca están, en verdad, separados.
Lo sabes viendo este sol del ocaso
(¿qué nueva púrpura descubre sobre aquellas flores?),
pero aún más, ¡mira tus propios ojos!
A Federico Ferro.
Puede convertirse en ave
el azahar de la niebla
Miguel Ramón Utrera
¿Y la rosa amarilla y rosada
y la ciruela
en qué se convierten?
Una mujer a nuestro lado, que suda y duerme,
que se acuesta sobre nosotros hasta dormirse, pétalo y pájaro de pecho robusto,
un torreón, siempre más fuerte, mayor que nosotros,
alguna luz alguna ausencia, como dirán los mayores,
¿vuelve de su mudez
en algún lugar que no sea el Cielo?
Oda a Dietrich Buxtehude
¿Quién conoce en verdad la dulzura,
su secreto,
algo tan inaudito que, al tocarnos por vez primera,
ni siquiera sabemos llamarlo dulzura?
¿Qué brilla y exulta más,
la mirada o el oído?
De la piel a la boca, de la boca al ojo, del ojo a la respiración,
y de respirar a oír.
Cerrar los ojos tras mirar lo que vi,
cuando supe, por primera vez, que los abría:
montes, árboles oscuros dorados por la luz,
nieblas y azul celeste.
Estos cielos después de la lluvia,
cielos llenos de agua, cristalinos,
¿qué néctar aprisionan?
Y los oscuros árboles tras los cuales los vemos,
o el aura blanca tras mirarlo todo,
obligándonos, al fin, a cerrar los ojos,
¿nos obligan acaso por premonición,
o simplemente todo lo reconocemos?
La rosa de zafiro, índigo imposible,
y la turquesa del firmamento
¿a qué remoto candor dan luz?
¿Y cómo puede el entusiasmo
hacerse tantas preguntas?
Un éxtasis más primitivo que el de los infantes
maja los rostros, júbilo dulce;
la noche de la llama sobre el rostro
nos recuerda cuán próximos estamos:
todos hablamos en voz baja al encender el fuego.
Las espigas, el lirio índigo o la niebla, música del más allá,
¿del mismo norte hiperbóreo son venidas?
Pero también, quizás por sorpresa,
una tormenta de sol.
La llaga rebosante,
la virgen fecundada por el almendro,
o el dorado licor en nuestra sangre:
no siempre comienza el exilio al nacer.
La llaga violeta y los cabellos del sol,
la tormentosa penumbra
o el humo, la saturación pastoril:
¡cuán breve el alma rebosada!
Pero lo ha sido más de una vez,
y aunque mucho tiempo pase, entre un instante y otro que fuera colmada,
basta, para sostener la vida, con lo que entonces recibiera.
¿Son estas cosas sabidas? ¿Será por eso que no se habla mucho de ellas?
La memoria más remota de la vida presente
se confunde, tal vez, con memorias de otro lugar,
o simplemente, del Más Allá:
de esto tampoco se habla, al parecer.
¿No nacen la plegaria y su respuesta arriba y abajo a la vez,
en la Tierra y en el Cielo, como el Fuego y el Agua?
Hay más de una puerta estrecha, no sólo Ishtar.
(También hay mañanas en las que todo el cielo toma su color)
Atentos siempre al instante en que se ensancha,
secreta claridad, párpados como suspiros,
¿cuál elegimos para la salida?
¿No hablaban ya musicantes ingenuos
del Cielo que se deshizo en ángeles
o la estrella de los polos en puertas estrechas?
Pero si todo el cielo toma su color, o más bien sus destellos,
¿de dónde viene el púrpura azurado?
¿Cada una es el doble de quién, o de cuántos?
“Ojalá estuviéramos allí”,
dice nuestra médula,
nuestra frente y corona tal vez.
¿No escuchas instrumentos de metal,
en cada umbral?
¿Y por qué se escuchan, aún
en el centro de la rosa azurada o del lirio?
Si apenas la copa es el rostro de Aquel, que nadie verá,
¿habrá gestos, que ya no palabras, para el licor?
¿Diremos, tan sólo,
que es la llamada verídica?
Otra vez
Marzo feroz. Valles y colinas como tizones,
y esplendor por doquier: bucares, araguaneyes, cañafístolas.
¿Cómo insistimos, o qué insiste por nosotros?
También hay árboles de corta cabellera,
de frutos ásperos, o los que se renuevan, un cedazo del sol,
y los siempre verdes, los que soportan toda mudanza.
Hay un dorado secreto en la nuez, la vasija,
una mujer ígnea.
Ninguna yegua infatigable puede entrar allí,
no importa cuán bella o blanca sea,
ni cuánto brillen sus crines.
La calina que nos atemoriza,
y es, al cabo de un tiempo, como nuestros visajes,
¿no es la ofrenda de un monte que se deja remontar,
una alcanzable frontera del cielo?
(En algunos lugares, es agua de mar)
¿Qué pájaros remontan el monte?
El olor a quema, a tierra tostada, ¡cómo sosiega!
Aún si quisiera dar fin a su dolor,
¿de qué le sirve a uno morir antes de tiempo?,
pienso al aspirar el humo, muy hondamente.
Viento de quema, paz del verano.
Los reverberos del bambú
que se alza sobre una mugrosa colina,
la criba del alba:
signos, y también luz, hay que sólo se oyen.
Pero podemos comprender,
y aprendemos a amar lo que creímos intolerable.
El Cielo nunca anda a tientas.
En nuestra médula, allí donde recordamos al Cielo,
¿sabemos que al hablarle, el aire se hace tierra?
Pero no es aire ni tierra: es otra esencia.
¿Quién puede leer lo escrito en nuestra piedra angular,
la vértebra elegida,
allí en nuestra columna?
Allí está la sabiduría del Juicio.
Fuego de canícula, interior.
La miel, ¿es o no la madre del olvido?
Esta luz cotidiana, prisma de ámbar, trae de vuelta
la dulzura de chamizas y lagartijas;
y al alba realenga
los ademanes de la bruma,
el sol que sólo puede mirarse, con ojos humanos, detrás de ella,
o las colinas de cabellos chamuscados.
La luz de unos árboles completamente grises
¿puede iluminarnos?
¿También esto es salir de las tinieblas?
Así parece, y estas son cosas muy sencillas.
Como veo, así hablo.
Ojalá algún día hablemos como escuchamos.
¿Hubo puertas en el tiempo dorado?
Un piso para el baile, un campo de batalla, son rudos.
No es el tumulto de los visitantes, aún los más elevados,
o la bellísima bruma cobalto, la calina del anochecer sobre los montes.
Es otra, que aún en la alborada de flacos bambúes nos ronda:
agua de mar o cielos de quema,
o mientras caminamos, las maderas del aire de la luna,
como dijo un poeta que olvidó su don.
Sales de un trajinado litoral ahúman
el misterio del vuelo implume, y la cosecha de la calígine.
¿Quién, desde hace siglos, toma una nuez en la mano
y recuerda el tiempo dorado?
Luz es la ciudad oculta.
¿Hay ciudades, ocultas o no, que no sean mujeres?
Pero hay que saber mirar el ígneo secreto.
El hierro y el fuego nunca están, en verdad, separados;
pero sus hijos debemos vivir en laberintos.
Una mínima semilla, un reposo insondable,
entregados al tiempo, el mayor de los laberintos, el hijo del Hierro.
¿Una caracola también aquí, cubierta de polvo?
¿Qué sacrificio haremos cuya virtud alienta, despeja los albores,
cuyo secreto escapa, chiva montaraz, por las colinas resecas
y nos deja las picaduras de las avispas
que de tan viejos, tan llenos de resabios, nos parecen dulces?
Pero la fría criba del alba,
los bambúes que sólo de viejos aprendimos a amar,
flauta y atabal, al mismo tiempo hombre y mujer,
¿no pueden, acaso, devolvernos el recto corazón?
Ámbar de huellas, arpegios de ámbar,
negros árboles y amanecer.
El corazón, agua entre dos barrancos,
agua que corre al fondo de un abismo,
sabe ya que a uno,
la mujer al fondo de la vasija, si bien está todavía oculta,
no le es esquiva.
Allemande
¿Qué diapasón hay en tus senos?
Hundo allí el rostro y oigo tu piel, y quizás la piel del mundo.
No son tus latidos, no: es algo anterior a ellos.
¿Por qué el sonido que escucho al poner mis oídos sobre un caracol es casi igual?
Un durazno vesperal, un bochorno dorado;
la savia del melocotonero vuelve el cuerpo luminoso:
así me han dicho
Yo respiro tu piel,
algo, según parece, tan inefable como oír.
Es verdad: la nota fundamental está en todas partes.
Pero yo, necio, no esperaba encontrarla allí.
Dices que habitas el cuarto final de la casa.
Pero, ¡niña!, ¡si justamente eso es el mundo!
La penumbra que estremece al infante que topa con el Verbo
(allí estaba del todo: no se lo presentía),
fue siempre una piedra de ojos abiertos.
¿No se halla completa ahora, cuando acoge nuestro lecho?
A través de todas las cuerdas:
¡que así se disipen los sobretonos!
De la flor del melocotonero o las flores del ciruelo,
¿de cuál nos vamos a alimentar? ¿Y cuándo será?
¿No hemos vivido mucho ya? ¿Qué fantasía nos apresa?
Segundos hay sin calendario, como dice mi hermano,
y yo hundo mi rostro allí.
¿Cómo ha de oler el esmalte?
Cada estría de tus senos es hierro de vitrales.
Quien tiene tu pezón entre el pulgar y el índice, como se estruja un grano de café,
sabe o cree que el Cielo de la luna es el de las estrellas fijas.
Hay un solo Cielo.
¿Cómo podrán nuestros oídos privarse del tacto que va a morir?
(Pero no es sólo tu pezón entre el pulgar y el índice:
es la palma de mi mano rodeando tu seno
y yo creyendo morir.
¿Quién piensa en música entonces?)
¿Por qué el laúd de Orfeo amansa las fieras
y a la vez las excita?
Porque suena y se oye agua, y aire también:
así tus cabellos confundidos con las tiras de tu blusa
cuando la luz abruma tu torso.
Aún así, no hay blusa como tu piel y sus caminos,
ni puede.
Tampoco papel o pergamino:
hay que escribir sobre ti, sobre tu piel primero;
escribirte, me dicen al oído.
Bebe menos, me dicen. La razón
de que beba es el rostro de mi Amigo,
el vino matinal; dime si crees
que existe una razón más luminosa.
Omar Khayyam
Del fuego soy. ¿Cómo es Tu fuego?
Un Océano de ciruela, como el de las tabernas bajo tierra
es casi ya la ciencia absoluta.
A él quisiera igualarme, yo también,
y que me dijeran: “¿de dónde vienes, océano?”
Es casi ya la ciencia absoluta:
tanto así, que olvidamos el agua.
Hacia arriba y hacia abajo, siempre,
abatidos por grandes mazos,
¿podremos por un momento mirar o recordar a los otros
como nos dicen que los mira la divinidad?
¿Hay un amor que no ensimisma?
Como si hubiese, también, un don de lenguas
para repetir o balbucear.
¿Cómo es tu fuego? ¿Aquél que lo atraviesa es torturado como ninguno,
pero sale de allí intacto?
Aún lo desconozco.
Nada sabe de glosas este fuego.
Todavía la amada espera por mí.
Seda de ciruela, matinal:
la amada, sin duda; pero aún Más Allá
toda ciencia se borra.
¿Cómo retorna la ciencia absoluta?
¿Agua y una copa es todo aquello
que del Único Rostro podemos mirar?
Lejanía
Lodo fragante y rocas descubrimos
como la mínima criatura
que arrastra al sol en sus brazos;
como el nuevo, el último corazón.
Y los ríos que ya no se ven, ¿en dónde siguen corriendo?
Aún Más Allá hay alfoces, donde se precipitan,
porque la luz del corazón, en donde sea,
vive del aire limpio.
Madejas de niebla y la visión abismada;
siempre es oscuro lo que nos depura.
¿Y el viento? Es leña, es espesura,
y pese a todo, el viento es un pez, ¡quién lo diría!
Se deja el llano, y llega el agua lustral:
¿cómo ha de ser cuando estemos más alto?
Esto es muy simple, dirán. ¿Quién no lo conoce?
Pero todo, en realidad,
depende del recuerdo que se persiga.
La tarde y los montes son antípodas del verano solsticial,
que afana los ditirambos.
Nunca serán como otros
la espuma purísima, los riachuelos,
el agua nacida de la nevada de la noche que pasó,
que ahora corre por esa hoja tan verde como por un tobogán
hasta las manos en pos del buen recuerdo.
¿Cómo se transfigura la inocencia?
Un hombre entre puro y engreído pensaba:
“el árbol es la vegetación de la tierra,
la nieve es la vegetación del cielo,
he aquí el misterio que hace rey a un hombre”.
Y los pájaros que a la montaña vienen de cualquier lugar,
¿cuántos colores tienen?
Sólo gracias a ellos es mayor su ciencia,
y sobre todo su piedad.
¿Cuándo fue de otra manera?
Hay un Arco Iris sobre fondo de oro, cubrecuello celeste, Juicio y Paraíso,
y en fin,
es rojo el oro y la madreperla.
¿Habrá luz que no tenga olor a tierra o agua?
¿Rojo el oro y la madreperla, quizás?
Hay quienes no hablan, realmente,
sino hasta después de morir.
¿Una palabra es muerta cuando es dicha o sólo comienza a vivir aquel día?
¿Quién puede saberlo?
No hay camino para el ansia de volver a ti.
¿Niños muertos al nacer hemos de ser
y que el varón más puro, que conoció los estigmas,
nos preste sus ojos?
¿Quién puede saberlo? ¿Tú, Dios mío?
¿Quién arroja hierba en la dirección de la luna nueva?
Aquellos juncos con los que limpiamos nuestro rostro,
¿están antes o después de estos montes? ¿Aún aquí?
Aquí la niebla y la gloccinia, el lirio morado de los páramos,
pudieron dar a la luz una antorcha, un épico relato.
¿Cómo sostienes una copa, varón?
Aquel que traspasaron nos lo ha señalado.
Agua del buen recuerdo, Eunoe,
¿a qué criatura se asemeja tu don?
Aquí todos los árboles son del dulce rocío, al parecer.
¿Qué mínima criatura empuja pesos muertos?
Más Allá, nada se pierde, al parecer.
Ser el pastor de los pájaros, y no ser ciego,
¿es otro don del lirio cárdeno?
¿Qué sabemos, aquí, de campos sometidos a la siega?
Un campo segado es el don de lenguas,
pero aquí, ¿qué conocemos?
Aquellos abismos.
Cerro verde oscurísimo, grises,
el buen recuerdo se hace nubes, neblina,
¿qué Padre se cernía, qué Padre buscaba en aquellos abismos la luz del corazón?
¿qué Padre Seráfico sabe ahora que aquella niebla
y las motas de polvo que la luz entrando por la ventana de su cuarto revelaba,
baile en torno al Único Cuerpo,
son una sola cosa?
¿Quién hace,
cómo se hace música el miraje?
Esta criatura también arrastra al sol,
fruto lejano.
No se hace preguntas, como uno.
Tampoco nos las hacemos, cuando hablamos hacia adentro,
o por nosotros lo hacen los ojos como un árbol.
¿Cuándo hemos dejado de buscar palabras?
Mira el cielo como pétalos, igual que siempre,
tú que ya eres viejo.
No hay misterio mayor que la inocencia,
¿cuántas veces se habrá dicho esto?
¿Qué es nuestra médula: mar o río?
Pájaros hay que remontan cualquier altura;
pero, ¿quién habla de nostalgia bienaventurada
como un monte y sus valles?
Nutrir a los dioses y hacer del hombre un dios
sería don de una llama imposible de ver
aquí, entre barrancos,
salvo como pétalos, y toda la púrpura.
Mojan la cara los abismos,
nada como el vértigo para que se afirme la humana medida,
para que traiga de vuelta rizos y rostros,
lo que comenzó cuando aún éramos niños
la niebla, música del más allá,
la emoción humana, pero inconmensurable, tiempo breve del amor.
Hay miradas que aún nos derrotan,
que aún nos obligan a bajar la nuestra;
y hay cuerpos caudalosos, ciruelas,
que no sabemos si sólo se presienten,
si hemos de presentirlos como los ríos que tiene que haber aquí,
en un monte oprimido de lluvia y neblina:
¿en dónde siguen corriendo?
Sol sobre un prado cuando acabó de llover,
nostalgia bienaventurada:
que toda penumbra, también la que doblega ilusiones,
sea un lirio cárdeno.
Espero al ciervo de la aurora:
¿será siempre el elegido del abandono?
¿Y es necesario, siempre, ver morir algún amor?
A punto de morir al nacer, ¿por qué me dejaron con vida?
Como estos montes, ¿sigo sin hacer cambios,
o cambio sin que se note?
Hay cavernas que también son montes.
Y si cambio con mayor vehemencia,
¿a qué latidos me aparejo?
Otros pájaros avisto, la playa
donde van a morir nuestras dulces melodías.
¿En qué se convierten nuestros tesoros?
¿Triste colina seca, hormiguero, caño turbio?
La niebla y el mismo báculo por cuya virtud se esfuman, pico de plata rojinegro,
señalan, fieles, la caverna que es también un monte.
Antes de cualquier diluvio, subiendo al cielo en vida,
dicen que tus palabras, pico de plata rojinegro
dan protección a mi espina dorsal,
y me sorprendo.
¿Entrar en la casa de la lluvia?
¿Y cuándo volverá la palabra?
¿Por qué los que abren caminos
tienen un nudo en la garganta siempre?
Si he recibido un filo con el que abro un sendero, al igual que muchos,
¿podré al fin hablar como nieve herida de pájaros,
(porque hablo ya como la playa donde van a morir nuestras melodías)
y sobre todo, como la palma inaudita, que no conoce el otoño?
Notas
1. En torno a “Allemande”: La Allemande a la que me refiero es la de la Partita para Clave número 4 en Re mayor, BWV 828, de Johann Sebastian Bach. Las seis partitas de Bach, BWV 825-830, son consideradas por algunos la cima absoluta de la música para clave. En particular, la Allemande de la número 4 es una obra maestra incomparable. Una versión que recomiendo con particular entusiasmo es la de Trevor Pinnock: justamente a partir de esa música, en esa específica versión, escribí este poema. Puede hallarse en https://youtu.be/p9Tiu4EEodw. Aunque toda la partita es maravillosa, si quiere escucharse específicamente la Allemande hay que adelantar hasta 6:36
2. “Lejanía” es una suerte de glosa de una de las canciones venezolanas más bellas, un vals andino que así se llama y fue escrito por Luis Felipe Ramón y Rivera, el gran amigo de Juan Liscano y cofundador del Instituto Nacional del Folklore. Esa canción me da en el centro del alma. Todo, o buena parte de lo que siempre he querido decir en poesía fue dicho ya por Ramón y Rivera, quien es autor de letra y música, en esa canción. A mí no me queda sino glosar.