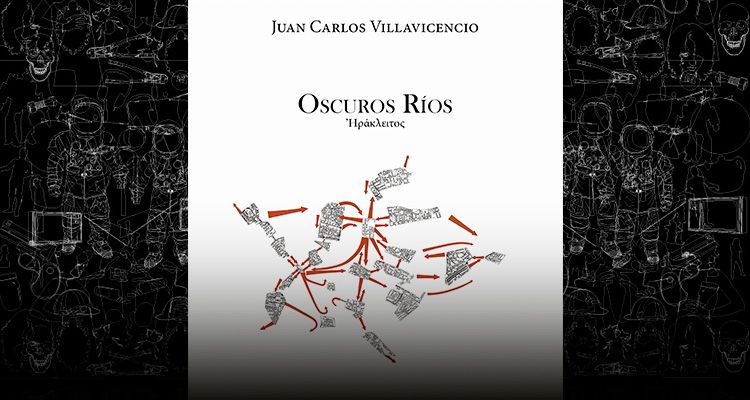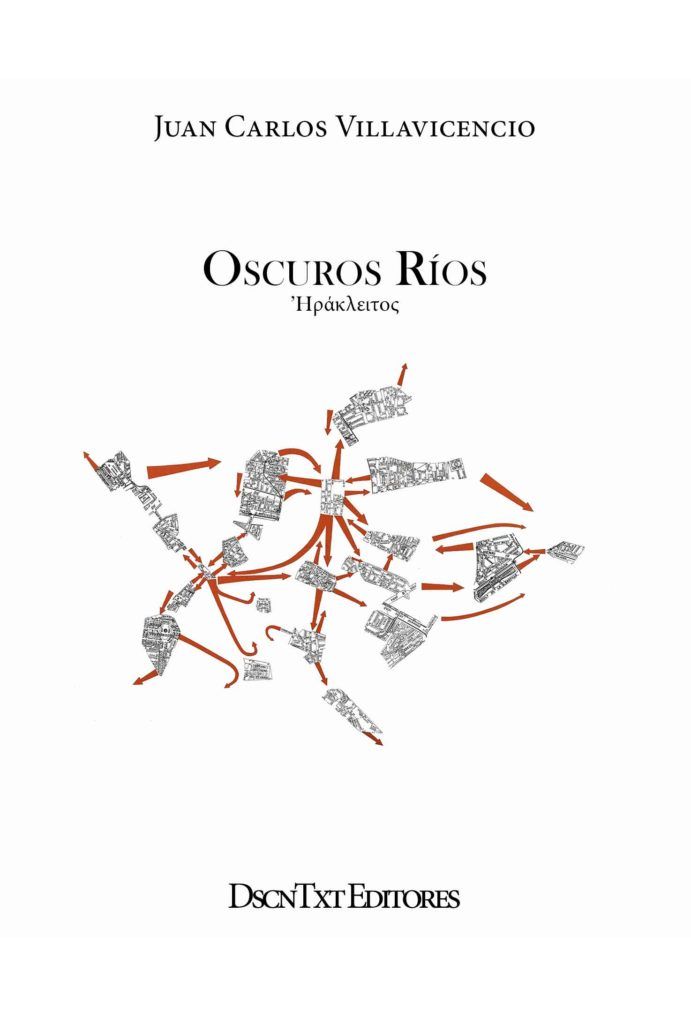El presente texto fue leído por su autora en la presentación del poemario Oscuros ríos (2018), y ha sido debidamente actualizado por la misma para su publicación en Vallejo & Co.
Por Rebeca Errázuriz*
Crédito de la foto Descontexto Ed.
Sobre Oscuros ríos (2018),
de Juan Carlos Villavicencio**
En la tragedia Antígona, de Sófocles, hay un Coro bastante famoso, que canta las supuestas maravillas del hombre, capaz de navegar los mares, doblegar a las bestias, hacer uso de la palabra y el pensamiento, y fundar ciudades; es decir, fundar su propia legalidad. En 1942 Martin Heidegger propuso, a la luz de las reflexiones de Friedrich Hölderlin sobre el coro aquel, una diferente lectura y traducción que enfatiza el carácter siniestro y desazonador de la relación entre el ser humano y la naturaleza (que en el mundo griego siempre porta el trazo de lo divino). La propuesta de Heidegger pone de relieve un problema fundamental para el ser humano, para el habitar en común y para el pensamiento en común de la justicia: el hombre parece estar extrañado de la naturaleza y de sí mismo, desprovisto originariamente de un lugar propio. Dos fragmentos de este coro me interesan en esta ocasión (cito aquí una traducción de Pablo Oyarzún hecha a la luz de las reflexiones de Heidegger):
“Muchas son las cosas pavorosas,
pero ninguna más pavorosa que el hombre.
Atraviesa la cárdena altamar
en el apremio de la tempestad que arrecia
y surca entre las olas
que se amontonan en torno.
A la Tierra, de los dioses el más sublime,
eterna y sin descanso, la fatiga,
cuando año a año la revuelve el arado
que llevan sus caballos”
Y más adelante:
“Abriéndose camino por doquier, [el hombre] avanza sin rumbo
hacia el futuro. Sólo ante la muerte
no puede hallar salida; pero huir ha podido
de la enfermedad apremiante”[1]
A Heidegger le interesa el acento en el carácter pavoroso del ser humano, que se enseñorea sobre la naturaleza que lo circunda. Tan solo la muerte parece señalarle un límite. La traducción de Oyarzún hace hincapié en la faz violenta de este dominio técnico sobre la naturaleza y pareciera que el ser humano, en su camino por alzarse por encima de su entorno y de la contingencia, incurre en un olvido de sí y en una ceguera respecto al propio destino de lo humano.
Cuando leemos Oscuros ríos, el poeta Villavicencio parece habitar el mismo mundo de Sófocles, Hölderlin y Heidegger y los mismos problemas, pero con una diferencia. En las reflexiones de Heidegger sobre el olvido del ser y la preeminencia deshumanizadora de la técnica, parece anunciarse en sordina una catástrofe, catástrofe que el filósofo alemán bien pudiera haber visto en 1942, cuando ya estaba en obra y ocurriendo, por así decirlo, en sus narices, pero una cierta ceguera ideológica pudo más. Walter Benjamin vio con mucha mayor claridad la necesidad de mirar la historia desde la catástrofe y Günther Anders habló acertadamente de una cierta obsolescencia del hombre a la luz de este horizonte catastrófico que se despliega con claridad patética a lo largo del siglo XX.

Crédito de la foto René Silva Catalán.
El poemario de Villavicencio comienza instalando un estado de cosas post catastrófico:
“Los hombres no han advertido
………..sus ojos atados a mástiles sin canto:
el silencio
cada vez
asediando sus bestiales muros
ya sin luz” (I)
Algo ha ocurrido, los muros, antigua frontera protectora de la ciudad humana, han devenido bestiales y priman el silencio, la ceguera, la atadura, la mudez. En este estado de cosas nocturno, silente, carente de señales que nos guíen hacia una morada posible, la tragedia no está constituida simplemente por la catástrofe y su ocurrencia, sino por nuestra imposibilidad (¿incapacidad o negación voluntaria?) de percibirla, de dar cuenta de ella y de la pérdida, de hacerse cargo de un eco silencioso que, pese a todo, no cesa. Hay silencio, pero también hay un olvido, olvido de una ruta y un ocultamiento que no puede ser subsanado, ni por la naturaleza (no hay estrellas), ni por la mano humana (no hay sextantes). Se manifiesta un cortocircuito, se ha abierto un abismo como una herida en dos flancos: entre nosotros y la Naturaleza, y entre nosotros y la Memoria. Memoria y Naturaleza parecen, en cambio, entretejidas en un diálogo secreto del cual estamos expulsados, solo vemos el bosque allí donde está la ruina de “los silentes gritos del pánico y la inmundicia” (IX). La tragedia no es solo el factum de “las ruinas de una república perdida” (IX), lo verdaderamente trágico, lo radicalmente trágico, es que esas ruinas han perdido presencia, están ausentes de nosotros o al menos del plano de lo colectivo que comúnmente habitamos: “cada huella como un cosmos sin retorno” (III). La huella de la Memoria convoca un cosmos que sin embargo está imposibilitado de retornar: ¿ha sido irremisiblemente perdido? La pregunta resuena como reverbera una suerte de silencio activo que habita ominosamente el resto del poemario. Se anuncia: “Un nuevo cosmos despierta cada atardecer” (VI), un horizonte de promesas se asoma allí, pero ¿somos capaces de dar cuenta de él? Quizás porque estamos atrapados en la ceguera, esa catástrofe invisible y silente no desaparece, sino que “Aquí la herida se reitera sin piedad” (XII).
La presencia del miedo parece ser un nudo crucial de esa imposibilidad, de la permanencia de la herida-abismo que se reitera, que se repite en un eterno retorno infernal. El miedo nos arroja al horizonte de la conveniencia, de la planificación hacia un futuro práctico de seguridades, de conservación; pero también de achatamiento. La ceguera y la impasibilidad ante la herida catastrófica de la Historia, la Naturaleza y la Memoria –que parecen sangrar al unísono– nacen de un miedo en el que el futuro queda clausurado, es la
“tenue huella del miedo incendiando
…………………….el laberinto hacia el futuro” (XVI).
El miedo deviene en una imposibilidad de utopía y en un régimen de percepción mermado, que vive en el resguardo, en el sentido práctico y reduccionista de la vida individual:
“Atrás queda la mayoría sometida,
pero más lejos
………….aquellos poderosos i lacerados
………………………………………………espíritus pequeños
que se diluyen
………….cargando de ceniza y muerte las miradas” (XLI).
Solo quien vive más allá del miedo, de cara a la muerte como destino certero, parece ser capaz de restaurar los lazos con el cosmos-naturaleza, con la exigencia de la memoria y con el futuro en tanto apertura a otra vida posible, una que haga frente al abismo abierto de la herida:
“Carentes del oro i de la tierra
ajenos a la soledad i al mar del frío
viven sólo siendo justos aquellos que han visto
las cartas de retorno a las cenizas” (XXIII).
Y en el siguiente canto:
“Un sueño esquivo.
No habrá paz en la caída.
El universo es el esfuerzo de un fantasma
……………………………..para convertirse en realidad.
Eterna guerra este crudo tiempo en nuestra tierra.
Un árbol muerto.
Si ahí hubiera agua…” (XXIV).
Se nos conmina a abrir las puertas: las puertas a lo nuevo, las puertas del lenguaje, de la percepción, de la potencia de lo imposible que rompe el círculo invisible y permite el advenimiento de lo infinito.
Como con la urgencia de un aviso de incendio, el canto XXVIII advierte radicalmente que en las raíces de la catástrofe ha ocurrido una traición: “El fuego ha sido traicionado. / Cenizas / Oscuros ríos”. Una indicación breve y sintética, este canto anuncia ese fuego devenido destrucción, fuego que hoy es solo cenizas, un fuego que perdió su hálito divino y que no ilustra ni guía, sino que enturbia las aguas de esos oscuros ríos. Así como las palabras han enmudecido, se han desgranado y vuelto arena –es decir, se han vuelto indistintas, insignificantes, impotentes para decir lo verdadero o anunciar lo nuevo venidero–, los ríos son hoy oscuros, tal como se insiste en el canto XLIXa, verdadero corazón que insufla de sentido y tensión el resto del poemario:
“Oscuros ríos del cosmos, la palabra, del respiro
Panta rei, un oscuro río que no termina de nacer
………………ni de sangrar, que no deja de doler, ni de morir”.
En esos ríos algo ha devenido no solo oscuro, sino opaco, el agua es portadora de algo enmudecido, de algo inolvidable que, sin embargo, ha sido puesto de espaldas. El río que nos porta ya no canta y su fondo se nos oculta. ¿Viajamos a ciegas? ¿Qué se agita en el río herida, en el río patria, en el río fuego, en el río ceniza? Se agita la tragedia, lo olvidado, pero también el horizonte de lo nuevo, lo hundido en las ruinas del tiempo y que, aunque olvidado, todavía puede advenir. Se agita en el cauce de ese río sin fondo un pensamiento y un habitar en el afuera, en la sustancia de lo no domesticado ni por la técnica, ni por el poder, ni por el tirano, ni por la pregunta (sea una pregunta de la filosofía, de la academia, de la ciencia o de la prensa). La pregunta abierta del niño, que no presupone la fijeza de una respuesta, la pregunta de donde nacen otras preguntas. Es un río oscuro extrañado siempre de sí mismo, fuera de casa, siempre en tránsito. La tragedia no es que el río sea oscuro, no es su opacidad, la tragedia es que queremos ver en él solo fijeza y deseo de transparencia. Y cuando forzamos al río a ser transparente, este deviene ceniza, mudez, mensaje perdido en la botella. Mejor navegar a la intemperie, de cara a los oscuros ríos y abrirse al terror y a la esperanza de su lamento.
Diciembre de 2018
——————————–
[1] En Heidegger, Martin “La interpretación del hombre en la Antígona de Sófocles” (p.7)
*(Chile). Socióloga por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile, misma casa de estudios en donde logró su doctorado en Estudios latinoamericanos. Se desempeña como docente en el Departamento de Literatura de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibañez (Chile). Ha publicado “Viaje y deseo de modernidad: los Viajes de Domingo Faustino Sarmiento (1845-1847)” (2014).