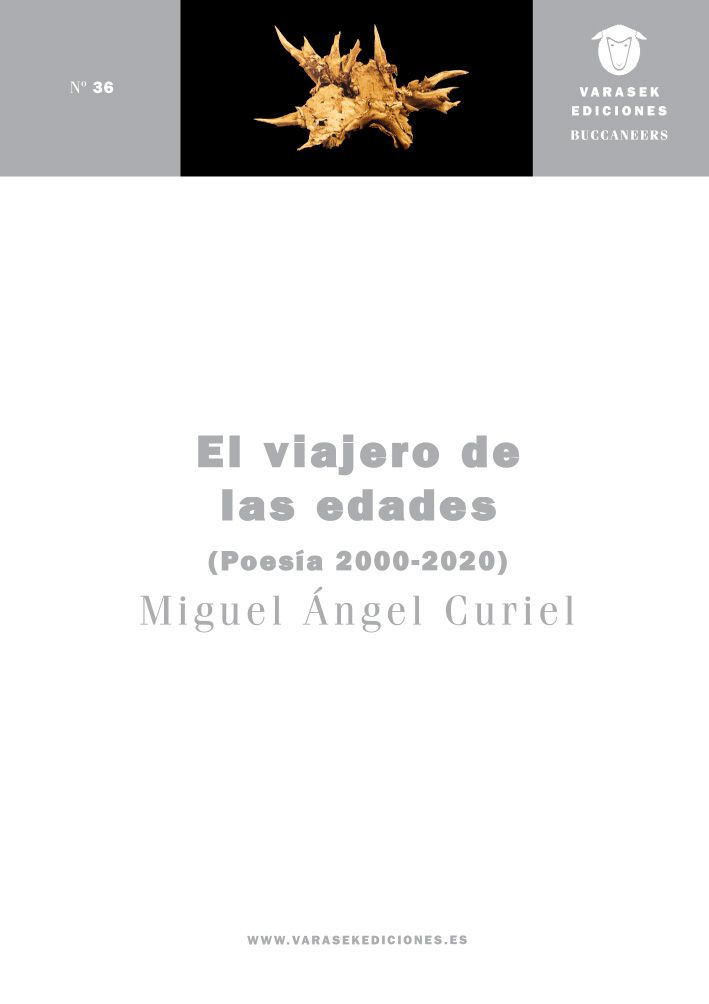Por Ángel Luis Luján Atienza
Crédito de la foto (izq.) Varasek Eds. /
(der.) www.lalibelulavaga.com
Sobre El viajero de las edades (Poesía 2000-2020) (2024),
de Miguel Ángel Curiel*
Resulta difícil decir algo nuevo de una poética de la que ya se ha escrito en tantas ocasiones y con la que, por decirlo de alguna manera, se ha vivido largos e intensos años; y más allá de la menor o mayor familiaridad con esta obra, la principal dificultad de su abordaje reside en lo mismo que la hace grande, su capacidad de sorprender a cada nueva lectura, la constante mutación que la hacer estar viva; una poética que, de esta manera, no se deja atrapar, encasillar o clasificar, que se escurre por entre las rejas del lenguaje, por decirlo con los términos de un poeta caro a Curiel. Hablar de El viajero de las edades, esta summa poetica, es abordar las cuestiones esenciales de lo que es la poesía y de cómo la lírica contemporánea ha llegado a ser lo que es.
Estamos ante un caso similar al de Juan Ramón Jiménez, el único poeta al que puede comparársele Curiel en ese empeño de reelaborar la obra, antologizarse, metamorfosearse. No hay que olvidar que el poeta de Moguer pensó en reunir toda su producción bajo el título de “Metamórfosis”; y, en efecto, la colección que nos ocupa ahora se ha visto sometida a una metamorfosis continua, y ha encontrado en El viajero de las edades un punto de fijación, no sabemos si permanente, pero que al menos representa, a ojos del poeta, la completitud de un ciclo.
A pesar de ser poéticas tan distintas en sus resultados, las de Jiménez y Curiel, sin embargo, comparten afinidades subterráneas y casi secretas; en ambos un mismo prurito de depuración les lleva a zonas que podemos considerar de revelación, donde es difícil separar lo pensado de lo cantado, lo vivido de lo escrito, la prosa del verso. Un hondo lirismo, más provocador en Curiel (en cuanto exploración de los límites del género), más delicado en el de Moguer, impregna ambas obras.
De los dos se puede decir, igualmente, que se han creado su propia tradición, a espaldas, pero sin desconocimiento, de historia de la poesía española. Curiel pertenece a la estirpe de la mejor poesía europea, que parte de Mallarmé, pasa por Rilke, los expresionistas alemanes y desemboca en Celan. La influencia de la mística, sin embargo, es común a ambos, y acaba confluyendo, en Curiel, con el movimiento y la tendencia al hermetismo de la tradición centroeuropea de la que acabamos de ver que bebe.

En España sus modelos podían ser Antonio Gamoneda, José Ángel Valente o el Claudio Rodríguez más telúrico. Porque si Miguel Ángel Curiel puede clasificarse de alguna manera es como un poeta de lo matérico y elemental, en el sentido presocrático del término, un poeta de los elementos. Si repasamos los títulos de sus libros nos encontramos con el agua, el hielo, las astillas, la hierba, el hálito, la luz. Pero para enmarcar su poesía reunida hasta ahora no ha elegido el poeta ninguno de estos conceptos o alguno similar, sino que ha optado por poner el acento no en la materia sino en su suceder, en la dimensión temporal que hace de la vida y de la creación un viaje, desempolvando una vieja alegoría para enfocar el proceso más que el resultado, y enlazando con poetas caminantes como Wordsworth. Curiosamente, Juan Ramón Jiménez, en una de las múltiples reinvenciones de sí mismo, decidió adoptar el nombre de “El andarín de su órbita”, aunque en Curiel estamos más cerca de El viaje de invierno de Schubert que del “Viaje definitivo” del de Moguer.
Hay un poema central en el que me gustaría detenerme porque contiene, si no todas, muchas de las claves de la poética de Curiel y explica también cómo ha podido producirse el proceso de configuración del libro. Se trata de “Sommerprosse” (pág. 130), un título en alemán que incide en el extrañamiento del lenguaje, sobre el que después abundaré, y que pone de relieve una peculiaridad de este volumen como es el hecho de que los títulos de los poemas se sitúan al final del texto y no al principio, como es lo habitual y lo había sido en Curiel hasta ahora. Ello puede ser índice de esa voluntad, de la que estamos dando testimonio, de que la poesía se sustraiga a su propia identidad y, así, exigir del lector una participación más activa que le haga construir su propio poema, pues titular el texto supone orientar una lectura, encaminar al lector y cerrarle sentidos; mientras que situar el título al final propone una especie de enigma o reto y, sobre todo, deja abierta la identidad del poema, hasta el punto de resultar una invitación a releer el poema para comprobar cómo se corresponde el título pospuesto a las hipótesis primeras de lectura.
En cuanto al proceso de configuración, comprobamos que el poema “Sommerprosse” se construye con la fusión de dos poemas anteriores, unión/separación patente en el blanco que distingue las (ahora) dos estrofas. Los poemas de origen son “El faro” y “La muerta”, ambos de Hacer hielo, y vuelven a aparecer en El agua. El primero tenía una dedicatoria a D.J.J (Diego Jesús Jiménez) y el segundo llevaba una datación: “Talavera 23 de abril de 2012”, ambas desaparecidas en la fusión final.
No se trata, en realidad, de juntar dos poemas sino de conseguir una unidad nueva a partir de elementos preexistentes. Ello nos habla del carácter fragmentario y provisional de toda escritura. Se diría que Curiel practica aquí un ars combinatoria que le lleva a entender los poemas como fragmentos o átomos de sentido/experiencia que pueden combinarse de diversas maneras para provocar lecturas siempre novedosas. De ahí el carácter metamórfico de toda su creación, del que antes hablaba. Todo sentido, toda lectura está sometida a revisión y es solo una parte de un sentido mayor que va variando, y en su variar crea nuevos sentidos y nuevas experiencias.
De hecho, la fuerte afirmación central del poema, la que le sirve de núcleo (sobre la que volveré): “Todo lo que se le dice/ a los muertos/ siempre es poesía”, proviene de un poema anterior, de Un libro difícil, titulado “Enero” (p. 18), que utiliza el símbolo de la nieve (recurrente en Curiel) para asociarlo a la idea de muerte, el blanco que aniquila y purifica. En el nuevo poema, el tema de la muerte se une a otros dos símbolos que vienen de la tradición: el viaje como recorrido vital y el sueño como espacio de la imaginación, pero también de la posibilidad de desaparición. Toda una constelación de significados surge de la manipulación de fragmentos que portan símbolos que se recombinan para ganar en profundidad y revelación.

Los poemas se han fundido, entonces, porque comparten un sentido último, o quizá este sentido común y último surge de la fusión de ambos, lo sustancial es que no importa cuál haya sido el proceso, porque en el fondo se trata de un mismo movimiento. La creación poética y la muerte (desaparición) son el eje central del nuevo poema, y se puede decir de todo el libro, que como una caja de reverberación modula estos temas a lo largo de toda su extensión. Se trata, en definitiva, del tema de los límites, una exploración que obsesiona a la poesía moderna, y que Curiel ha sabido trabajar como pocos.
El poema se abre planteando el conflicto entre las posibilidades del lenguaje y las de la realidad, o sus límites, en la línea que acabo de marcar. Lo imposible de la experiencia: estar en dos barcos al mismo tiempo, se puede dar en el lenguaje, que se abre así como espacio de la realización de lo imposible. Pero curiosamente esto se ve como un mal (“lo malo”), porque lo que está pidiendo el poeta en realidad es que el lenguaje sea capaz de cambiar la realidad, cumplir lo negado en ella, y ahí es donde encuentra su límite, y por tanto desvela así su impotencia, con lo que el lugar de las posibilidades es a la vez el lugar de la impotencia y la frustración. Doble condición de la palabra como transgresora y conciencia del límite, como desveladora de las insuficiencias de la realidad, y de su propia incapacidad para actuar sobre ella.
A continuación, la imagen de la jibia, que ofrece su tinta para la escritura del poema, nos vuelve a situar, desde otro ángulo, en la reflexión sobre la vida y la escritura. La última depende de la primera, extrae de ella su jugo, pero para ello debe sacrificarla. La escritura del poema es un rito propiciatorio, en el que la víctima (vida/jibia) ofrece su esencia y desaparece en lo escrito para dejar solo heridas negras, una imagen muy plástica, como todas las de Curiel, que gusta de jugar con el cromatismo, para explicar de qué está hecha la palabra. El verbo, cuando es verdadero, no es algo inerte y gratuito, sino que comparte la esencia de lo que duele, lo que lleva las huellas de la vida en trance de perderse.
El símbolo del viaje cierra esta sección del poema; un viaje en varios sentidos, pues el poeta parece haberse trasladado de la experiencia del mundo, sometido a la intemperie (frío y calor), a otro lugar que ya está fuera de él (estuve) y que debe ser el lugar del poema, donde la experiencia ya es solo lingüística, y por tanto convierte al yo a la vez en solo un símbolo que es visto ahora desde afuera (el viajero). La metáfora tradicional del final del día como término del viaje que es la vida se renueva aquí con un sentido inédito, pues a la idea de desaparición acompaña la de lo que gira cada vez más despacio dejando una luz. De nuevo lo que desaparece no lo hace para aniquilarse sino para convertirse en algo distinto, en este caso un resplandor que, sin duda, es el de la poesía. Este “giro”, enigmático en el nuevo poema, se explica si sabemos que el texto de procedencia se titulaba “faro”, pero, tal y como lo leemos en la nueva producción, queda suspendido en un vacío de relaciones, potenciando su carácter de símbolo puro, que contribuye a la idea de circularidad de lo que cambia para convertirse en otra cosa. Conviene traer aquí a colación el poema de Baudelaire “Les fares”, que no son otros que los poetas, rememorado por Rubén Darío en “¡Torres de Dios! ¡Poetas!”, y que resuena de alguna manera en el “Soliloquio del farero” de Cernuda. Al borrar los rastros de esta tradición con la eliminación del título, Miguel Ángel Curiel quiere depurar y volver a crear esta metáfora del poeta como luz que gira, poniendo además el acento en la lentitud del movimiento, en la tendencia a la quietud, casi mística, que, al contrario que el derviche, emite toda su luz en su apagamiento/detención.
El tema de la desaparición se retoma con más fuerza en la segunda parte, que empieza con la contundente enunciación que citaba antes: “Todo lo que se le dice a los muertos siempre es poesía”. Esta nueva asociación, esta vez de manera directa, entre poesía y muerte nos plantea la duda de si se trata en realidad de una ecuación en que los dos términos son intercambiables: lo que se le dice a los muertos es poesía, pero, entonces, ¿solo es poesía lo que se le dice a los muertos? Desde luego el poeta no lo afirma, porque, como siempre, quiere dejar abiertas todas las posibilidades y que sea el lector el que trace su itinerario de lectura. Lo que queda claro es que, si la poesía procede de un sacrificio de lo real, incluso del sujeto (como veremos), también supone una devolución de algo a ese mundo desaparecido. “Hablar con los muertos” definía Quevedo la lectura, y la poesía aparece aquí como una especie de conjuro que nos devuelve lo extinguido. Ya en Juan Ramón teníamos la actitud de hablar desde la muerte como una forma de supervivencia (“Y yo me iré”), pero aquí se trata de algo radicalmente distinto: la poesía surge de un vacío de la comunicación y a la vez del intento de comunicación con lo incomunicable. Y de alguna manera se obliga al lector a ponerse en la situación del muerto al que se dirige. La poesía es un tipo de comunicación sagrada y ancestral. De ahí todas las imágenes de desaparición/purificación que pueblan estos poemas: la blancura, la comunión del sol que calcina, los baños lustrales, etc.
A continuación, se diría que recibimos la respuesta de los muertos en forma del “silencio de las tumbas”, con lo que la poesía se convierte en un intercambio de silencios y aspira a lo que está más allá de la palabra. No se trata tanto de la paz del cementerio (terrible alternativa kantiana a una paz duradera entre los vivos) como de la tradición que une poesía y tumba, desde “Canonization” de Donne y su “urna bien forjada”, pasando por la urna funeraria de Keats, que, como el poema, deja todo al borde de su posibilidad en un movimento permanente en su quietud, y desemboca en “Le tombeau d’Edgar Poe”, que para Mallarmé suponía la fijación del poeta en su máxima identidad (“Tel qu’en Lui-même enfin l’éternité le change”). La poesía es, pues, esa posibilidad de diálogo/silencio entre mundos irreconciliables que nos hace humanos; es la capacidad de comunicarnos más allá de nuestros límites lo que constituye la esencia de la humanidad.
La tentación del silencio ha estado siempre presente en Curiel, como demuestran los numerosos intentos de que el poema o el lenguaje, que acaban siendo idénticos, se inmolen a sí mismos. Reveladores son los versos que abren el poema “Bendito”: “Un poema que no sale es una bendición” (pág. 54), que indican esa preferencia por lo no dicho, lo callado. No obstante, la matización que sigue: “el sol dentro/ no sé cómo sacarlo por la boca/ eso es lo bendito”, deja claro que no es tanto el silencio en sí el que se convierte en bendición, sino más bien que lo bendito es la causa de ese silencio, la imposibilidad de decir, los límites del lenguaje que nos vuelven humanos, y por lo tanto mortales, al descubrir lo que no puede cumplirse, lo que queda sin decir/vivir.
La idea del silencio se asocia de nuevo a la de muerte en el siguiente motivo, que renueva el tópico del sueño como imagen de la muerte, en este caso en forma de mujer dormida, añadiendo un ligero matiz erótico, para encarnar así la idea, que viene de los versos anteriores, del silencio humano. Pero lo realmente revelador aquí es la detención en el pequeño detalle de la peca, que desencadena varias lecturas. En primer lugar, el poema retoma, de nuevo, un antiguo tópico: el del ser humano como microcosmos, pues la metáfora estrella=peca permite dar dimensión cósmica al cuerpo de la mujer (recuérdese a este respecto Neruda), que se convierte en el firmamento y que llega a romper la dimensión temporal al fundir las estaciones en un solo momento. La relación entre ambos tópicos, el del sueño=muerte, y mujer=cosmos, viene mediada por el lenguaje, pues es la expresión alemana “sommerprosse” la que despierta la idea de verano, y su contrario el invierno. El uso de palabras en alemán, latín, italiano, hebreo, incluso en idiomas que es complicado identificar, es continuo en Curiel, palabras que a veces son traducciones de lo dicho en el poema y otras veces forman parte del poema creando opacidades en el sentido. Es otra manera de ese silencio pregnante que, con el uso de extranjerismos, se manifiesta como un tanteo en busca de la palabra que no existe, un afanarse en otras lenguas y otros códigos. Al fin y al cabo, eso es la poesía, explorar todos los códigos posibles.
Hay que relacionar este tanteo lingüístico con la cantidad de paronomasias y homonimias que, de manera creciente, han ido apareciendo en los versos de Curiel. Se trata de equívocos, ambigüedades, afinidades, que parten también de esa infinita combinatoria que es la obra poética, y que llevan en último extremo a la demostración de que el lenguaje porta en sí su propio silencio, pues al poder decirlo todo, al menos en el plano significante, se vacía de sentido. Es lo que ocurre con las derivaciones caprichosas como “en los ojos /ojeriza” (pág. 38), hasta llegar a formulaciones que suponen su propia anulación: “donde el ser se vuelve res” (pág. 300), donde “ser” y “nada” están igualados por el lenguaje; o al caso de paradojas agravadas por una poliglosia: “El nombre de la muerte es Vitae” (pág. 24). Juegos lingüísticos que inciden en la idea, ya planteada, de que en el lenguaje existen todas las posibilidades y todas las posibilidades, por tanto, se anulan. Con el término “sommerprosse” asistimos igualmente a esta especie de equívoco, porque nos hace pensar en una “prosa de verano”, con connotaciones metapoéticas en cuanto alude a la forma de escritura del poema, ese verso-prosa que es característico de la creación de Curiel, y sobre el que después volveré.
Quisiera cerrar mi análisis (aunque las posibilidades de este texto son inagotables) con la constatación del desafío a la referencialidad que suponen los poemas de Curiel. En “Sommerprosse” aparece “la madre” como responsable de la denominación alemana de las pecas (doble asedio a un mismo referente), pero en otros casos aparecen figuras identificadas como “la hermana”, “la mujer”, casi siempre femeninas, que en realidad no remiten a funcionalidad ninguna en el poema, que casi podíamos decir que son intercambiables, y que, en muchas ocasiones, el propio poema se encarga de desrealizar en cuanto referencias, en un juego especular que niega lo que propone. En “Sommerprosse”, por ejemplo, que sea la madre la que denomina así las pecas no es relevante para el sentido del poema, pero introduce un elemento de familiaridad, como si el recinto del poema se convirtiera en algo íntimo y solo compartido por los cercanos, una especie de secreto casero que el lector apenas atisba. En “Baños de octubre” leemos: “Canto en la yema negra del sol a mi hermana muerta que desoyó el mundo y escribió este poema para abrir la puerta” (pág. 24). Aquí la referencia propuesta se anula en el momento en que se hace a la hermana autora del poema que evidentemente está escribiendo el enunciador. Confusión nuevamente de creación y muerte que nos prepara para el caso extremo de anulación de la referencialidad central de todo poema, la del propio yo que escribe o dice. Si hasta ahora habíamos contemplado la desaparición del lenguaje en su ser poema, ahora asistimos a la desaparición del yo, y al quedarnos sin voz emisora el poema flota realmente en esa extinción a la que aspira.

Podemos ilustrar esta neutralización de los referentes, y principalmente del referente central del yo, con el poema “Paseos” (pág. 32), que procede, sin modificación alguna, de Trabajos de ser solo hierba. El título remite a una de las constantes de la poesía de Curiel, una poesía de la espacialidad que presenta casi siempre un sujeto errante, que deambula y que figura así la naturaleza de una lectura y una escritura que no tienen senderos trazados, y que como el caminante del verso de Machado, hacen camino al andar. Toda trayectoria de lectura es producto del propio acto de leer. Espacialización que convierte a los lugares referidos, de realidades geográficas, en panoramas simbólicos cargados de sugerencias emocionales, rincones de la revelación, como el recurrente Jaraíz, donde una imposible luna negra preside todas las contradicciones (pág. 303).
“Paseos” nos interesa en especial porque tematiza el borrado del yo. El poema comienza con una fusión cósmica, de otro signo que la que acabamos de ver, con el cielo en forma de cuerpo humano (ramas secas como venas), y una equiparación entre lo aéreo y lo líquido (“en la luz meto el brazo”), a partir de acciones que realiza el yo y que se diría que al decirlas las crea más que las describe; es el poder performativo de esta poesía lo que contribuye a que el texto cobre cierta opacidad (a pesar de su transparencia), porque no contiene una descripción de las acciones del yo, sino que las crea al decirlas. A esa opacidad contribuye la aparición, de nuevo, de un término alemán, “Undurchsichtig”, que traduce exactamente el término “opaco”, mostrando así de manera icónica lo que significa.
Pero, bruscamente la dirección enunciativa del poema cambia, con la aparición de un tú que impreca al poeta: “No digas yo tantas veces”. La pregunta que se impone entonces es: ¿de dónde sale ese enunciador que dice tú? Solo se puede tratar de un desdoblamiento del hablante que se ve a sí mismo abusando del pronombre yo; pero a la vez este hablante desdoblado no tiene otro recurso que hacerlo desde el yo enunciativo, con lo que entramos en una regresión infinita o un juego infinito de reflejos y desdoblamientos. A continuación, vemos que no se trata de eliminar o suprimir al yo, sino de tacharlo. La tachadura supone cubrir lo que ya se ha puesto (no se puede tachar lo que no se ha escrito) y, por tanto, supone la necesidad del establecimiento previo del yo para su desaparición: en lo tachado lo que se tacha está y no está a la vez. Este yo que se presupone es necesario para levantar el poema, pero una vez cumplida esta función de sustento lingüístico, el yo debe borrarse para dar paso a la experiencia de la realidad en su pureza y elementalidad: “yo es hierba”, “bien tachado el yo ahora se ve el camino”, aunque se trate de un camino extraño, como un río sobre las tumbas, o el imposible cielo invertido por debajo del pedregal. Se diría que una vez borrada la figura que garantiza la unidad y la coherencia del discurso, este puede ordenar la realidad como aparece, en su puro darse fuera de cualquier lógica lingüística o mundana.
Me he querido detener en este poema porque nos permite también reflexionar sobre la forma en la poesía de Curiel. Aunque la mayoría de los poemas del libro tienen la apariencia tradicional del verso, sin embargo, resulta poco operativo hablar de verso aquí cuando comparamos un poema como “sommerprosse”, con “Paseos” que se diría que es prosa, aunque no se trata de una prosa al uso, pues no ocupa todo el blanco de la página, y tampoco es verso. En algunos casos asistimos a un estadio intermedio en que la aparente prosa se ha separado por barras, como cuando se citan los versos en un discurso en prosa. Es lo que ocurre con el poema antes citado “Bendito” (pág. 54). Todas ellas son distintas maneras de dar forma externa a una forma interna que no es prosa ni verso, que, como todo en esta obra, no se deja clasificar. Recordemos, a este respecto, que Juan Ramón Jiménez hizo el intento, al final de su vida, de prosificar toda su producción anterior. Y, de hecho, su gran poema en prosa Espacio tiene una primera versión en verso.
Esta forma, más que informe, proteica tiene que ver con el ars combinatoria que veíamos antes y que convierte la poesía de Curiel de una suerte de variaciones sobre temas de símbolos que se repiten, muchas veces en parejas de opuestos de alguna manera afines: la nieve y la sal, el cielo y el agua, el sol y la luna, le hierba y el cuerpo.
También contribuye a esta sensación de lo no formado o lo todavía por formar un procedimiento habitual en Curiel como es el de la yuxtaposición de elementos, ejemplificado en su grado extremo por “sommerprosse”, donde, según hemos visto, dos textos se ponen juntos y de su fusión surge un intenso diálogo de sentidos y resonancias. Procedimiento que afecta a todos los niveles a esta poesía que se diría construida casi sin elementos explícitos de conexión (no abunda la subordinación), en series paralelas que obligan al lector a suplir los lazos que dan sentido al conjunto. Este uso continuo de la parataxis puede verse iluminado por el estudio que Adorno hizo de este procedimiento en el último Hölderlin como intento de quebrar el idealismo filosófico y como técnica para impedir la absorción del objeto en el sujeto, garantizando así un discurso que nos devuelve el contacto directo con la realidad.
Todo ello, y mucho más que aquí no hay espacio para glosar, hace de la poesía recogida en El viajero de las edades una poesía original, pero no en el sentido banal de innovadora o renovadora, sino en el sentido más radical de una poética que busca el origen, como en la mejor tradición de la poesía moderna, un origen que es el sustento de toda experiencia. Con palabras de Heidegger podríamos hablar de la poesía como fundamentación del ser, pero el análisis del filósofo alemán siempre se queda corto a la hora de abordar la poesía, pues se detiene en lo ideológico sin tener en cuenta el momento formal del poema, como le echó en cara Adorno y como nos hace ver Philippe Lacoue-Labarthe:
Heidegger a beau manier le concept de poématique ou de dictamen, il ignore tout de la relation complexe (dialectique, au sens d’Adorno) qui existe entre forme, contenu et teneur de vérité (Wahrheitsgehalt: le concept de Benjamin) et ne comprend pas ce qui est «spécifiquement poétique»: il ne traite en conséquence que l’élément gnomique, les sentences. Et, bien entendu, de la manière la plus arbitraire qui soit (c’est une pensée qui ne s’autorise que de soi-même pour décréter sa parenté, ou sa fraternité, avec le «dire poétique» de Hölderlin) (Heidegger. La politique du poème, p. 93)
Aunque el carácter gnómico y sentencioso de la poesía de Curiel forma parte ineludible de la experiencia de su lectura, lo hace porque el momento formal, esa construcción cambiante y escurridiza que hemos analizado, la salva de ser únicamente pensamiento para convertirla en un conocimiento por imágenes, no conceptual. El lenguaje, su forma, tiene la capacidad de desvelar y ocultar el concepto y problematizar así toda fundación: “El nombre disuelve el origen” (pág. 40). La poesía es la encargada no tanto de fundar como de dejar abierto el sentido de la experiencia y del mundo, de confudirse con la infinita variabilidad y posibilidad de que está hecha la vida.
¿Se puede hablar, por tanto, de “poesía” en el caso de Miguel Ángel Curiel? La pregunta apunta a las carencias de la manera tradicional de conceptualizar los géneros literarios. Si algo nos ha legado la Modernidad (y en su estela la Postmodernidad) es la sospecha de que la poesía, o la lírica, como queramos llamarla, no se puede encerrar dentro de las categorías genéricas, sino que es una manera de subvertir, de problematizar el lenguaje, de enfrentar al discurso con sus propios límites, más allá de toda formalización. El viajero de las edades es un espacio de excepción para entender esto, para que el lector se sumerja, como en un agua redentora que purifica, pero que, peligrosa, también puede ahogar, no en un tipo de poesía, sino en la poesía, sea lo que sea que designa ese término bajo el que se recogen y se dispersan las infinitas posibilidades de lectura que forman el único mundo que merece la pena vivirse.
*(Korbach Valdeck-Alemania, 1966). Poeta español. Obtuvo el accésit del premio Adonáis (2000) con el libro El verano. Desde entonces su obra poética se aparta definitivamente de las tendencias poéticas más dominantes y vigentes en nuestro país, hasta desarrollar una voz original e inusual en la poesía española actual. La crítica ha destacado de su obra la hondura y también la experiencia liminar entre el Eros y el Thánatos, así como su no amoldamiento a los actuales modos de la poesía española.