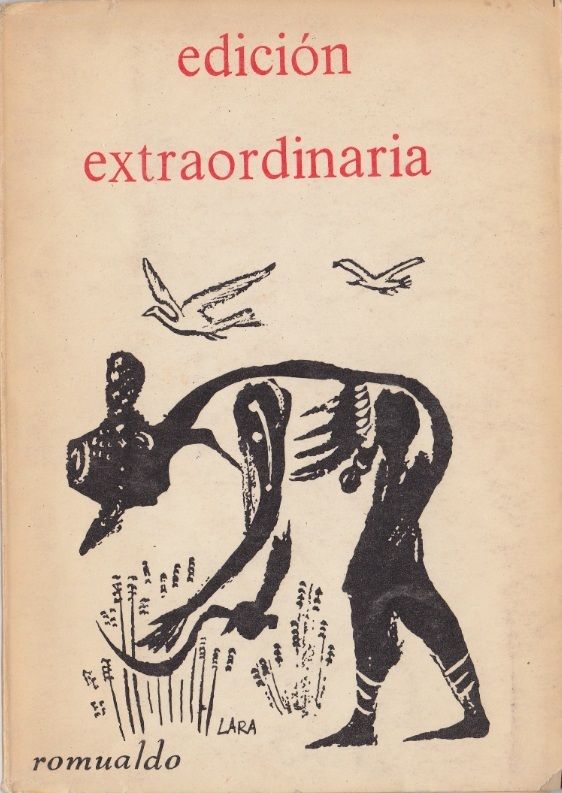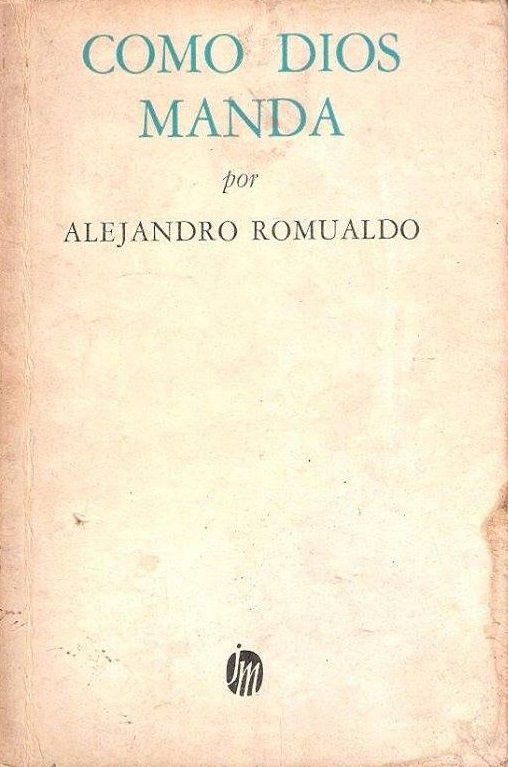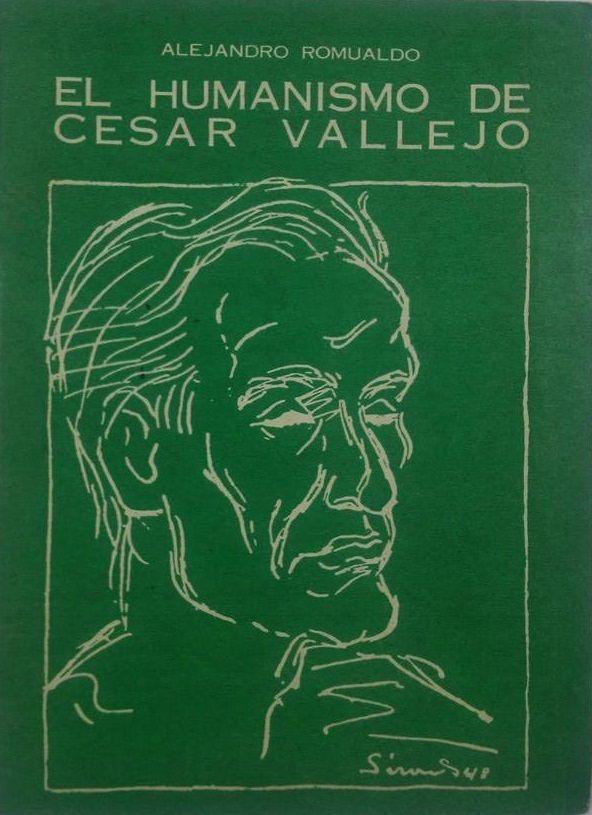Vallejo & Co. reproduce este artículo sobre la poesía y vida de Alejandro Romualdo, publicada por su autor, originalmente, en la revista Martín, edición N° 12, dedicada a Alejandro Romualdo, en el 2005. Esta fue posteriormente publicada en la revista literaria Guaitiní, año 1, N°20, en 2009.
Por Luis Suardíaz*
Crédito de la foto A. Romualdo y Sonia Carrillo /
www.hablasonialuz.wordpress.com
ANEA, 1976
Romualdo: fiesta brava de la palabra
Aunque Alejando Romualdo estuvo en La Habana en 1962 no le conocí entonces, pues yo vivía en la mediterránea ciudad de Camagüey donde a pesar de mi pregonada juventud me desempeñaba como director provincial de cultura. Justamente ese año nos visitaron Javier Heraud y Arturo Corcuera, quienes anduvieron por los recovecos de la antigua ciudad fundada en 1514 y se habló de la situación de ese momento en la patria de Leoncio Prado, defensor muy activo de la independencia de Cuba en el siglo XIX.
En mi adolescencia el Perú era la tierra de los nostálgicos valses, del fecundo y polémico Santos Chocano, de Haya de la Torre y el Aprismo, vagamente conocido, y sobre todo de El Amauta José Carlos Mariátegui que vivía en el recuerdo de intelectuales comprometidos como Juan Marinello, Nicolás Guillén, Carlos Rafael Rodríguez y Raúl Roa, y había sido muy apreciado por figuras tan emblemáticas como Julio Antonio Mella y Rubén Martínez Villena y los lectores de la Revista de Avance (1927-1930).
Por entonces Rolando Escardó, el imprescindible capitán del coloquialismo insular, nos trajo entre otros títulos enjundiosos la antología de César Vallejo fraguada por Xavier Abril que pronto proyectó su sombra luminosa en muchos de nosotros. Pero el primer escritor andino que conocimos fue Ciro Alegría quien desde 1953 residía en la isla principal de nuestro archipiélago y llegó a la capital del llano para ofrecer un curso sobre la novela. Alegría ―quien, como Romualdo, nació en La Libertad y había tenido entre sus maestros a Vallejo― gozaba de gran fama, especialmente por su tercera novela, El mundo es ancho y ajeno (1949) aparecida en un momento poco feliz de la narrativa latinoamericana, lo cual le añadía otros méritos a los que ya traía en su corriente. En rigor, no todos los jóvenes literatos habían tenido ocasión de navegar en esa caudalosa obra, pero la mayoría la citaba porque su sólo título era ya un cartel de protesta.
De todo eso hablaba con César Calvo en enero de 1967 en las a arenas doradas de Varadero y con Romualdo, porque ambos habían arribado a la celebérrima playa para participar en el Encuentro sobre Rubén Darío, auspiciado por Casa de las Américas, a propósito del centenario del gran nicaragüense y aunque en ese momento yo no laboraba en ningún órgano de prensa, los entrevisté para el diario Granma. Calvo, el recién desaparecido Bendezú, Roque Dalton y los cubanos César López, Pérez Sarduy así como el suscrito concursamos en el Premio Casa del año anterior y obtuvimos menciones de honor, mientras el chileno Enrique Lihn ganaba el premio. Dalton y otros notables y queridos colegas también animaban las pláticas de Varadero que ya forman parte de una etapa excepcional de la poesía, viva moneda que acaso nunca se volverá repetir, con permiso de García Lorca.
De Romualdo sólo conocía algunas páginas halladas en suplementos y antologías. Poco antes había sido distinguido con la cárcel política y, en calidad de exiliado, residía en México. En 1949 mereció el premio nacional de poesía [del Perú] y a principios de los sesenta fue reconocido como el poeta más representativo del Perú. En la entrevista publicada en Granma el 21 de enero de 1967 compartí con los lectores el dato de que su libro Edición extraordinaria, editado en 1958, había disfrutado de intensas polémicas por utilizar términos extrapoéticos y coloquiales. El tema nos interesaba especialmente porque desde la década anterior, y con énfasis desde el triunfo de la revolución, el modo conversacional dominaba, por decirlo así, el espectro poético antillano.
Mucho después, en el verano de 1988, Romualdo precisaría en una entrevista que en aquel 1958, cuando no se hablaba de coloquialismo y antipoesía, su libro fue execrado como ningún otro en la historia literaria de su país por los críticos enceguecidos, seguía diciendo, situados en trincheras tradicionalistas. Todo esto viene a cuento porque una nueva lectura de ese conjunto de poemas nos ratifica que la mayoría de los reparos surgieron por razones extraliterarias, (como viene ocurriendo de nuevo con esa poesía desnuda, de ojos abiertos y rostro sin afeites, en nuestra América, sin excluir a Cuba) ya que el nuevo modo de abordar el coloquialismo en la mayoría de los casos no le hurtaba el cuerpo a la problemática social sino que la asumía con una riqueza de imágenes, con renovado lirismo y sin desdibujar la intimidad, la individualidad de cada autor, lo que atemorizaba entonces a los conservadores, cuyas acciones como diría Romualdo eran o pretendían ser bancarias, y asustan hoy a las alondras del neoliberalismo, y a las almas purísimas que, esgrimiendo argumentos en apariencia de vanguardia, en rigor proponen un retorno a formas y temas del pasado, disfrazados de esa posmodernidad donde se gesta la indefensión y la soledad del ser humano sometido al terror.
Por cierto, una de las voces discrepantes es la del poeta y notable traductor francés Claude Couffon (para quien el singular poemario de Romualdo, titulado El movimiento y el sueño es un modelo formidable de poesía nueva) y así lo dice sin ambages en una entrevista que firma la destacada poetisa mexicana Lina Zenón, en el diario La Jornada del 11 de enero de este año. «Parece que asistimos hoy a un cambio radical», afirma el intelectual galo, y añade: «Es difícil saber qué será la poesía del siglo XXI. Lo social, lo político, lo humano ha desaparecido. Muchos se encierran en un yo delirante, un narcisismo a veces muy oscuro. Unos con pretensiones de investigación quieren hacer de la poesía un juego sabio, matemático y finalmente muy aburrido y pedante.»
Desde luego, no todo lo que se escribe es así y estamos confiados en que los poetas de hoy y de mañana encuentren su camino, salvando todos los obstáculos y no se detenga la marcha del hombre hacia un destino forjado por su sabiduría, pero indudablemente lo que dice Couffon es cierto.
Desde el manifiesto nombrado «Hermanos de América» ya enseña Romualdo sus cartas: «Hermanos de América, escuchadme. Mi voz/ es la voz de un país silencioso/ y desesperado,/ la voz de un país/ donde vivir cuesta la vida/ donde hay un hablar callado/ como delante de un enfermo./ Hace 500 años el porvenir era nuestro. Hoy/ nuestro porvenir está en las manos/ del águila,/ en las garras doradas de Wall Street.»
«La mina», «El árbol», «La huelga», «Sequía en el sur», «Libertad para las Guayanas», «El socio de Dios», «Epopeya de la selva», «El caballo y la piedra», y, sobre todo, «El canto coral a Túpac Amaru que es la libertad», confirmaban que esa poesía no estaba dirigida ni a los enemigos de la humanidad ni a los neutrales que denunciaría a su tiempo Gabriel Celaya. En aquella entrevista de Varadero, Romualdo opinaba que el escritor no podía encerrarse en preocupaciones específicamente nacionales sino de carácter continental. Y más aún, tricontinental. Decía también que su nuevo libro a punto de aparecer en México se apartaba de lo estrictamente conversacional y podía ser consideraba como una poesía de asedio porque él había vivido durante años, decía, desterrado en su propio país. Esa poesía dialéctica a su juicio se desarrollaba en varios planos simultáneamente, como los poliedros. Como ilustración propuso ilustrar su exposición con el breve e intenso poema nombrado «Parque de diversiones», con el hambriento tigre como protagonista, y terminaba diciendo: «Mantengo en mí lo que escribí en 1955 a propósito de un joven poeta: hacer de la poesía algo tan natural que a quien la tenga por cosa de otro mundo, no lo parezca.»
Poco después de finalizado el Encuentro, justamente el 3 de febrero, la revista Bohemia publicó una galería de varios de los invitados, que fue encomendada a Juan David. Allí figuran Carlos Pellicer, Julio Cortázar, Mario Benedetti, Enrique Lihn y Romualdo. La gran mano cazadora de David, uno de los grandes de la caricatura personal del siglo XX, los atrapó para siempre, lo que seguramente complació a Xano Romualdo, reconocido artista gráfico desde su mocedad, y buen crítico de arte, como lo comprobaron los lectores cubanos cuando, en la entrega del 20 de mayo la revista dio a conocer su reseña de la exposición de un joven pintor brasileño titulada «La telegrafía plástica de Piza». Una definición de la obra comentada me parece válida para una zona de la poesía romualdiana: «En su elementalidad está la clave sabia de su intensidad expresiva.»
También ese año Bohemia publicó un fragmento de su «Canto a Túpac Amaru…» y su afilado texto lírico nombrado «Ahora es cuando»: «De este festín yo salgo/ con mi parte/ (esta mía)/ La parte/ del hombre,/ que no se ha vendido/ (ni en la carnicería)…».
Aunque no mucho después se mudó para La Habana no coincidimos al principio, pues estuve medio año en Montreal, con motivo de la Expo–67, mas volví a tiempo para festejar modestamente la aparición de Como Dios Manda (Joaquín Mortiz, México, noviembre de 1967) que no otro era el poemario objeto de las pláticas de Varadero. En menos de setenta páginas y en tres secciones ―Largo tiempo oprimidos, Por aquí se va al Perú y Se ve más claro― se desplazan unos cuarenta poemas que ratifican el dominio del verso y la madurez de un autor en vísperas de sus cuarenta años que se presenta ante el lector y declara: «Y después de este destierro reaparezco/ tal y conforme soy: poeta de estos tiempos un hombre en la extensión de la palabra».
Termina esta estrofa con lo que sería un canto totalmente desplegado siete años más tarde en La extensión de la palabra, en algún lugar de mi biblioteca se oculta ahora, pero pude apreciarla en su momento y advertí el estallido de los astros que parecen no adaptarse a un formato convencional, y el estallido de los conflictos terrestres. En Como Dios manda los poemas no se caracterizan por su longitud sino por su enjundia. Marx ejemplificaba el drama del escritor que no se somete al mercado y citaba el ejemplo de El paraíso perdido de Milton como una gran obra de arte que no proporcionaba ganancias a su autor ni al editor, mientras los folletines de escribas desconocidos ―como ocurre con más abrumadora frecuencia aún hoy― sí resultaban altamente rentables, pues bien este libro donde se incluyen temas como «Letra viva», «Sérvulo», «Micaela Bastidas» y esa elegía de sobriedad vallejiana que es la que le confiere nombre a todo el conjunto: «Dices como Dios manda./ Decías./ En esa frase te quedaste, como/ un pájaro en la rama más cercana./ Nadie ocupó tu sitio, la carpeta/ vacía como tú, pequeño hermano de esos días/ cortados/ como la leche del desayuno frío…». A apenas alcanzó mil cien copias de excelente papel, lo que es lo mismo, en el lenguaje de las transnacionales, que un objeto fuera de comercio, no obstante la excelencia de los sonetos de estirpe quevedesca o los de sangre hirviente que se emparentan con los de Miguel Hernández.
Cuarto mundo es un poemario de estupenda densidad que abarca un largo tempo físico y psicológico (1945-70). «Aquí» se nombra el afortunado y breve texto que funciona como un arte poética: ««Poesía, fiesta/ brava/ de la palabra./ Contigo me despierto/ y sueño./ Contigo/ me levanto/ hacia un aire más puro …(De esta agua/ he de beber). »
El exilio a nadie contenta y a Romualdo, animal de fondo andino, por mucho que el sol habanero le alumbrara el rostro, el extrañamiento lo laceraba. Recuerdo que una tarde acudí a su casa del Vedado con Rafael Alcides que acababa de publicar un poemario de agresivo título, La pata de palo, y enseguida el humor afilado del anfitrión se hizo sentir cuando le preguntó ―¿Quiere eso decir que usted escribe versos de pie quebrado?
Enero de 1968. Lluvia Frío Humedad. Mientras esperábamos la llegada de José María Arguedas, León de Grey y otros colegas que integrarían ese año el jurado de Casa de las Américas, Romualdo y yo partíamos bien temprano hacia el trabajo agrícola en los campos de la capital y durante horas hablábamos de todo incluyendo la diversa fortuna de la poesía de amor; recordábamos al poeta argentino que tuvo el valor de admitir que la mayoría de sus versos dedicados a las esquivas musas de carne y hueso, exaltadas por Darío, habían sido cantados en vano, y me decía el Xano ―momentáneamente agrícola― que perder un amor era como perder el brazo principal, a lo que yo añadía… y sin ser Valle Inclán. De modo que desembocábamos en su texto titulado «Escrito para ti»: «Qué bien me siento/ cuando estoy así a tu lado,/ hablaría y hablaría siglos enteros/ junto al mar por todos/ estos secos, acres años que han pasado/ como cuchillas…/ No quiero nada. Nunca. Nada,/ sino otra vez tu cuerpo, tu alma de paz…No quiero vivir más/sin ti.»
Suma de elementos que se trasmutan, orden de factores que por una vez alteran el significado del texto, de todo eso hay en su «Coral a paso de agua mansa», en cuya primera estrofa advertimos ya una aparente contradicción: «Voy a echarme a correr por las calles de Lima/ paso/ a/ paso (…) Pasan/ los hombres/ con su dios al hombro (Que tu miseria lo llene de oro)».
El hacedor de imágenes se contiene, se propone darnos un mural sombrío a partir de una peculiar economía de medios que exige toda la atención y toda la complicidad del lector, porque si para los que le siguen puede haber disfrute definitivamente estas letras no convidan al simple entretenimiento. La denuncia social, o si lo prefieren el alarido racional se filtra con obstinada frecuencia: «Dios/ vive: un barrio/ en sombra y una cruz/ eléctrica: ¡Vive dios!»
Los jóvenes poetas cubanos, y de otros países de América Latina, al inicio de aquella primavera de 1968, cuando compartíamos con él en tardes sin ácida prisa llegamos a diferenciar su peculiar sentido del humor y su manejo sobrio y eficaz de la ironía de otros puestos en circulación. No por el simple hecho de molestar sino más bien con algo de sosegado dramatismo, testimonio, denuncia, ironía y cólera se cobijan en este fragmento del «Canto coral…»: «Mis ojos van diciendo estas imágenes lo que pasa/ por mi garganta por la calle o por el cielo/ a paso de agua mansa/» COMPAÑÍA/ DE JESÚS/ Esto no es todo S. A/ Sucede aquí y en la otra esquina.»
Ese año las labores diplomáticas me llevaron otra vez lejos: La primavera de Praga que vi bien de cerca, las revueltas parisinas cuyos efectos pude palpar al verano siguiente, los desajustes ideológicos del mal llamado socialismo real que terminaron por echar abajo aquella armazón en apariencia poderosa, y otras peripecias, me tuvieron como interesado testigo. En Moscú coincidí con varios amigos peruanos en los encuentros de la Biblioteca de Literatura Extranjera, entre ellos con Alberto Escobar, el autor de Para leer a Vallejo, ya en lucha con su indispuesto corazón, quien opinaba que la renovación emprendida por Alejandro Romualdo no tenía precedente en la lírica de su país. Por entonces el sabio Antonio Cornejo Polar, tan presente en Cuba y en otras patrias americanas, advertía que bien fuera por afirmación o por contradicción el peso fundamental de la poesía escrita entre los suyos se definía por la obra del sobrio cantor que nos ocupa.
De vuelta al continente, a principios de febrero de 1975, estuve en Lima ―en las dos, en la horrible del hondo Sebastián Salazar Bondy y en la dorada cantada por Brecht―. Recuerdo que en vísperas de mi viaje a Caracas (ocasión en que fui acogido en su Macondo que ya no existe más por Miguel Otero Silva quien celebró con todo su enjundioso humor mi afortunado arribo a la antesala de los cuarenta) nuestro compadre y contemporáneo absoluto Reynaldo Naranjo me entrevistó para un diario limeño, pero nunca se publicó ese diálogo porque en la madrugada, mientras yo descendía entre las luces caraqueñas, el diario fue asaltado por una turba y la pólvora segó el papel de las noticias. Por supuesto, apenas llegué a Lima visité al nada griego Alejandro y junto a un grupo de camaradas, bendecidos por ardientes gotas de pisco, pasamos revista a los años idos. Y alguien recordó algunas salidas de ese buen fajador del ring poético que es Xano, como aquella acaecida cuando un indagador contumaz que le preguntó qué había ido a buscar a China y le respondió nuestro amigo: «Fui a orientarme».
Al volver una semana después reinaba en Lima el toque de queda y los diálogos no acusaban la misma fluidez de las vísperas de los enfrentamientos. En enero del siguiente año Romualdo formó parte del jurado que trabajó en el Premio Casa de las Américas y el 19 de ese mes lo recibimos, junto a Nicolás Guillén, en la Casona de la uneac para escuchar una lectura de sus principales textos.
Volví en los ochenta a Lima, pero no siempre lo hallé porque él andaba por los viejos caminos de Europa. Un día que no tengo apresado en ningún papel ni en la memoria, el extinto escritor y amigo Noel Navarro me hizo llegar el volumen De Viva voz que me enviaba Alejandro donde se juntan sus poemarios desde La torre de los alucinados hasta En la extensión de la palabra, precedidos por un prólogo nada convencional de Antonio Melis.

Como alguna vez señaló Alberto Paoli se evidencia una impresionante búsqueda lingüística y además son bien marcadas las estaciones donde incubaron estas diversas imágenes ganosas de expresar al sombro ante la grandiosidad del universo y los conflictos más humanos que divinos. Sin caer en la girante órbita de Rubén Darío, Romualdo incluye en su primer libro un rotundo soneto dedicado a la muerte de un cisne ya vencido por el tiempo cuyo silencio postrero lo ha convertido en «una nota sin sonido» y en su madurez cuenta el suplicio del Narciso ciego que ni siquiera puede verse en el agua dormida. Un hilo resistente nos conduce de uno a otro poema. Ya sabemos que el poeta, el vate, sólo finge su ceguera ante la inusitada luz. Con la excepción del mítico Homero o el solitario entre los muchos J. L. Borges. Este último confesó alguna vez: «He cometido el peor de los pecados: no he sido feliz». Pero al cabo debemos absolverlo a él y, por supuesto, a Romualdo, ya que en este voraz cuarto mundo, la dicha es un hecho profundo, únicamente cuando acaba, si atendemos a la definición doliente de Vallejo. Y la felicidad, tan intensa como instantánea, acaso no se obtiene sino en la incesante lucha por hacer lo que nuestro discurso propone, como lo intuía el barbado profeta de Tréveris.
En todo caso, aunque hace ya tiempo no salga con su fina espada al ruedo, siempre recordamos a Romualdo como el diestro que no teme entregarse a la llameante fiesta brava de la palabra.