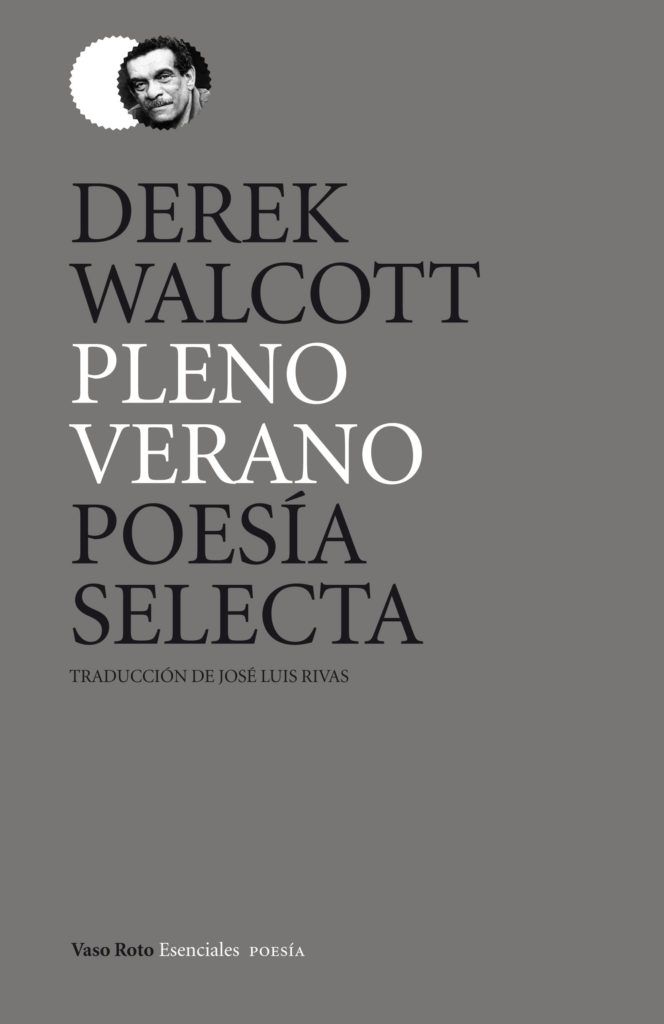Por Derek Walcott*
Selección Mario Pera
Crédito de la foto Walcott en Sta. Lucía
por Bruce Paddington/
www.caribbean-beat.com
Réquiem por Derek Walcott. 7 poemas
Desenlace
Yo vivo solo
al borde del agua sin esposa ni hijos.
He girado en torno a muchas posibilidades
para llegar a lo siguiente:
una pequeña casa a la orilla de un agua gris,
con las ventanas siempre abiertas
hacia el mar añejo. No elegimos estas cosas.
Mas somos lo que hemos hecho.
Sufrimos, los años pasan,
dejamos caer el peso pero no nuestra necesidad
de cargar con algo. El amor es una piedra
que se asentó en el fondo del mar
bajo el agua gris. Ahora, ya no le pido nada a
la poesía sino buenos sentimientos,
ni misericordia, ni fama, ni Curación. Mujer silenciosa,
podemos sentarnos a mirar las aguas grises,
y en una vida inmaculada
por la mediocridad y la basura
vivir al modo de las rocas.
Voy a olvidar la sensibilidad,
olvidaré mi talento. Eso será más grande
y más difícil que lo que pasa por ser la vida.
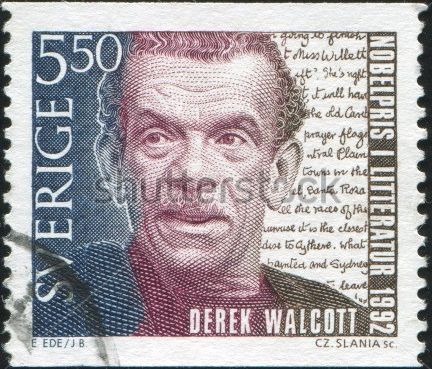
(Para George Odlum)
Una palada de mirlos
salió disparada desde el borde de la carretera
y la memoria trinó retrocediendo
más allá de la estremecida apisonadora
que asfaltaba el camino
este amanecer a través de Roseau
hasta la fábrica de azúcar, que rugió
al detenerse, y del eco cada vez más amplio
de la caña, cuando solían cultivarla
en este dulce valle;
entonces, desde las flechas de las cañas,
salieron disparados los mirlos, andanada
tras andanada de acólitos,
convirtiendo todos los días en domingo
tras la huelga. Ahora no hay luz
en la fábrica abandonada.
Las vagonetas se oxidan sobre vías muertas.
Se empezó a cultivar el plátano
y el paraíso de un muchacho
cayó segado en gavillas de aleluyas.
Entre angostas trochas la hierba
se espesa. Un cruce esperará
en vano el paso de las viejas estrofas de hierro
con su fragante carga.
El techo galvanizado y descolorido
de la fábrica cede. Las planchas combaten
las palanquetas del viento que arrancan
sus últimos clavos, pero la capilla
de Jacmel, cuyas oraciones encadenan delicadamente
las muñecas unidas de los trabajadores (sus hombros
aún doblados como la susurrante caña,
sea cual sea la cosecha), sigue siendo tan vieja
como el valle, y la letanía
fluye con el acento de melaza
de los sacerdotes locales, no los de Bretaña
o Alsacia-Lorena. El incienso
sigue el mismo camino
que el humo de carbón vegetal sobre una colina
que conecta Roseau con el paraíso,
pero la fábrica perdió el aliento.
¡Cuán verde y dulce la conservé
junto a mi envejecida alma! Resplandece
aunque un fornido viento la ha barrido
con su impalpable guadaña, pero ¿a dónde
condujeron mis líneas? No aportaron
consuelo como los sacerdotes franceses
o el Himno de los Trabajadores, que disociaba
el paraíso de un incremento salarial,
ese lenguaje ofrecía un amor que sólo unos pocos
podían leer, a cambio de unas monedas de cobre,
sólo aquellos labradores que compartían los beneficios
de la comunión o del sindicato.
¿De qué sirvieron a esa amable gente del valle
mis loas a su serena luz verde?
Sobre las chimeneas y las chabolas
se cerró y oscureció el puño de una nube
gesticulando ante los relámpagos
de crepitantes, amplificados discursos
que dieron paso a un rugido de lluvia
procedente de las acequias de riego,
y la inundación convocadora de camisas
se embalsó con toda su fuerza
en torno a las puertas de la fábrica, desviándose después
desconcertada, sin saber qué camino seguir.
Todos los espantapájaros surgidos
de la cuneta con un grito crucificado
habían de alarmar a la sirena de la fábrica
o al ojo del campanario,
hasta que, como las desarrapadas cañas
una vez quemada la cosecha,
sus calcinados tallos fueron aplastados
de nuevo por la Iglesia y el Gobierno,
pero un lunes marcharon ocupando toda
la carretera, con gavillas en el puño,
mientras las motocicletas de la policía ronroneaban
junto a ellos en dirección a la sede del gobierno,
y el río moreno fluyó colina arriba,
su griterío serpenteó en torno al Morne,
abandonando a su suerte a la vieja fábrica de azúcar
para que se ocupara de la caña ella sola.
Mi mano compartía la inquietud de
los trabajadores, pero ¿cuáles eran sus poderes
ante esos andrajosos peones
que pasaban las hojas de mi Libro de las Horas?
Los demonios enseñan los dientes en una bandera y
el humo se eleva en espirales sobre un turiferario,
el aliento del dragón del opio
hace un Lenin de Lucifer.
La sombra de guadaña de una
bandera segadora recorre
los campos de cereales, la caña
partió con la flecha del mirlo,
y, junto con su cosecha, ¿qué desapareció?
¿Mi fantasía que en tiempos la convirtió en
«trigo oriental e inmortal»
o el peso de la indiferencia?
¿Pero era realmente un reino diferente
el mío? Las mitras y los peones pueden desplazar
las sombras de un cambio de régimen
sobre las casillas de los campos, pero mi regalo,
que no puede recompensar suficientemente
a esta isla, que no aportó una comunión
de las lenguas, cuya mano izquierda
nunca apretó las gavillas en unión,
sigue exudando la resina que gotea
de la cálida axila de una colina, mientras
mi elección del camino va emergiendo
de los anfiteatros del mar
para inhalar un vigorizante horizonte
por encima de los campanarios o las chimeneas donde
el latido de la apisonadora muere en el
aire indivisible, azul.
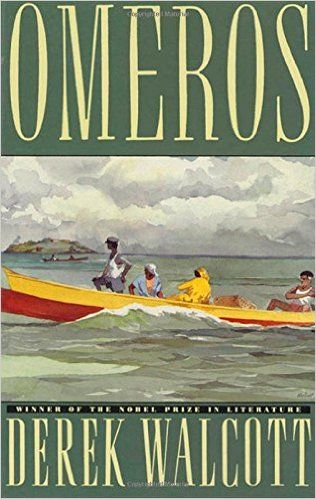
NO TENÍA DÓNDE registrar
el avance de mi trabajo
salvo el horizonte, ningún lenguaje
salvo los bajíos en mi largo paseo
hasta casa, por lo que extraje toda la ayuda
que mi mano derecha pudiera aprovechar
de las algas cubiertas de arena
de lejanas literaturas.
El rabihorcado era mi fénix,
yo estaba embriagado de yodo,
una gota de la púrpura del sol
teñía de vino el tejido de la espuma;
mientras araba blancos campos de olas
con mis canillas de muchacho, me
tambaleaba al deslizarse el banco
de arena bajo mis pies,
entonces encontré mi más profundo deseo
en las oscilantes palabras del mar,
y el esquelético pez
que era aquel muchacho tomó cuerpo en mí;
pero vi como el broncíneo
atardecer de las palmeras imperiales
curvaba sus frondas convirtiéndolas en preguntas
sobre los exámenes de latín.
Yo odiaba los signos de escansión.
Aquellos trazos a través de las líneas
llovían sobre el horizonte
y ensombrecían la asignatura.
Eran como las matemáticas
que convertían el deleite en designio,
clasificando los palillos lanzados al aire
de las estrellas en seno y coseno.
Enfurecido, hacía rebotar una piedra
sobre la página del mar; seguía
barriendo su propia sílaba:
troqueo, anapesto, dáctilo.
Miles, un soldado de infantería. Fossa,
una trinchera o tumba. Mi mano
sopesa una última bomba de arena para lanzarla
hacia la playa que se desvanece lentamente.
No obtuve matrícula
en matemáticas; aprobé; después,
enseñé el latín básico del amor:
Amo, amas, amat.
Vestido con una chaqueta de tweed y corbata,
maestro en mi escuela,
vi como las viejas palabras se secaban
como algas en la página.
Meditaba desde el acogedor puerto
de mi mesa, las cabezas
de los muchachos se hundían suavemente
en el papel, como delfines.
La disciplina que predicaba
me convertía en un hipócrita;
sus esbeltos cuerpos negros, varados en la playa,
morirían en el dialecto;
Hacía girar el meridiano del globo,
mostraba sus sellados hemisferios,
pero ¿a dónde podían dirigirse aquellos entrecejos
si ninguno de los dos mundos era suyo?
El silencio taponó mis oídos
con algodón, el ruido de una nube;
escalé blancas arenas apiladas
intentando encontrar mi voz,
y recuerdo: fue
un sábado casi a mediodía, en Vigie,
cuando mi corazón, al volver la esquina
de Half-Moon Battery,
se detuvo a mirar cómo el sol
de mediodía fundía en bronce
el tronco de un gomero
sobre un mar sin estaciones,
mientras la ocre Isla de la Rata
roía el encaje del mar,
un rabihorcado llegó volando
a través del entramado de un árbol para izar
su emblema en los cirros,
con su nombre, fruto del sentido común
de los pescadores: tijera de mar,
Fregata magnificens,
ciseau-la-mer, en patois,
por su vuelo, que corta las nubes;
y esa metáfora indígena
formada por el batir de los remos,
con un golpe de ala por escansión,
esa V que se abría lentamente
se fundió con mi horizonte
mientras volaba sin cesar
más allá de las columnas, mordisqueadas por las ovejas,
de árboles de mármol caídos,
o de los pilares sin techo que fueron en tiempos
sagrados para Hércules.
El amor después del amor
Un tiempo vendrá
en el que, con gran alegría,
te saludarás a ti mismo,
al tú que llega a tu puerta,
al que ves en tu espejo
y cada uno sonreirá a la bienvenida del otro,
y dirá, siéntate aquí. Come.
Seguirás amando al extraño que fuiste tú mismo.
Ofrece vino. Ofrece pan. Devuelve tu amor
a ti mismo, al extraño que te amó
toda tu vida, a quien no has conocido
para conocer a otro corazón
que te conoce de memoria.
Recoge las cartas del escritorio,
las fotografías, las desesperadas líneas,
despega tu imagen del espejo.
Siéntate. Celebra tu vida.
PUEDO SENTIRLA VINIENDO DE LEJOS, también, Mamá, la marea
desde el día ha pasado su vez, pero aún noto
que como una gaviota blanca relampaguea sobre el mar, su lado inferior
atrapa el verde, y yo prometo usarlo después.
La imaginación ya no se aleja con el horizonte,
mas no hace sino volver. En el borde del agua
devuelve cosas limpias y fregadas que el mar, a modo
de basura, ha blanqueado, casto. Escenas dispares.
Las casas de los esclavos, azul y rosa, en las Vírgenes
bajo los vientos alisios. Mi nombre atrapado en
la almendra de la garganta de la abuela.
Un patio, un viejo bronceado con bigote
como el de un general, un chico dibujando hojas de aceite de castor
con mucho detalle, esperando ser otro Alberto Durero.
Los he mimado más que a la coherencia
mientras la misma marea para los dos, Mamá, se aproxima –
las hojas de parra poniendo medallas a una vieja cerca de alambre
y, en el patio pecoso de sombras, un anciano como un coronel
bajo las verdes balas de cañón de la calabaza.

SI ESTUVIESE AQUÍ, en este cuarto blanco, en este hotel,
cuyas bisagras permanecen calientes, incluso bajo el viento marino,
te repanchigarías, dejado inconsciente por la hora de siesta;
no podría levantarte la campana de la resurrección
ni el gong del mar con su retintín plateado, seguirías echado.
Si te tocaran sólo cambiarías esa posición por la de un corredor en el
maratón del sonámbulo. Y te dejaría dormir. Las cosas se
desploman gradualmente
cuando el despertador, con su batuta de director,
empieza a la una: las reses doblan las rodillas
en los pastos tranquilos, sólo el rabo de la yegua se menea,
dándole con el plumero alas moscas, melones borrachos caen rodando
a las cunetas, y los mosquitos siguen volando en espiral a su paraíso.
Ahora el primer jardinero, bajo el árbol de la sabiduría,
olvida que es Adán. En el aire acostillado
cada parche de sombra se dilata como un oasis
por la fatigada mariposa, una laguna verde para fondear.
Playa blanca abajo, calmada como una frente
que ha sentido el viento, un estatismo sacramental
te traería el sueño, que es la corona del verano,
el sueño que divide sin rencor a sus amantes,
el sudor sin pecado, el horno sin fuego,
el sosiego sin el auto, el agonizante sin miedo,
mientras la tarde retira esas barras de la ventana
que rayaron tu sueño como el de un gatito, o el de un prisionero.
Fama
Esto es la fama: domingos,
una sensación de vacío
como en Balthus,
callejuelas empedradas,
iluminadas por el sol, resplandecientes,
una pared, una torre marrón
al final de una calle,
un azul sin campanas,
como un lienzo muerto
en su blanco
marco, y flores:
gladiolos, gladiolos
marchitos, pétalos de piedra
en un jarrón. Las alabanzas elevadas
al cielo por el coro
interrumpidas. Un libro
de grabados que pasa él mismo
las hojas. El repiqueteo
de tacones altos en una acera.
Un reloj que arrastra las horas.
Un ansia de trabajo.