Rafael Fombellida. Di, realidad.
Editorial Renacimiento, 2015
Por: Carlos Alcorta
Crédito de la foto: www.fotos01.laopinion.es
Poco más de una década ha transcurrido desde la publicación en España de Lo real (tratado de la idiotez), del filósofo francés Clément Rosset que tan de moda estuvo durante unos años, acaso por lo insólito, por lo atrevido, entonces, de sus tesis, de sus argumentos, tesis y argumentos que hoy confirmados o desmentidos, matizados o perfeccionados forman parte de cualquier análisis sobre la realidad que se precie. No es éste el lugar para recapitularlos ni glosarlos en profundidad, nos bastará con seguir el guión sobre la fractura existente entre lo real y su representación para enhebrar las palabras que siguen sobre Di, realidad, el nuevo libro de Rafael Fombellida publicado por la Editorial Renacimiento —editorial que ya acogió en su catálogo el celebrado Violeta profundo (2012) —, siendo consciente de que la filosofía y la poesía son disciplinas que convergen sólo en los momentos, nos atrevemos a decir, agónicos del ser. «Los razonamientos e investigaciones de la filosofía son laboriosos; sólo de un modo artificial y con escaso donaire puede la poesía vincularse a ellos. Pero la visión de la filosofía es sublime.
El orden que revela en el mundo es algo hermoso, trágico, emocionante; es justamente lo que, en mayor o menor proporción, se esfuerzan todos los poetas en conseguir», afirma el filósofo de origen español George Santayana en su imprescindible ensayo Tres poetas filósofos (Lucrecio, Dante, Goethe). A pesar de que el lenguaje utilizado por el filósofo de Harvard nos resulta un tanto arcaico (la primera edición del ensayo, publicada, como toda su obra, en inglés, data de 1910) y de que el concepto de sublime en la modernidad es casi contrapuesto al de entonces, no podemos negar la vigencia de este planteamiento, por más que nos surjan de inmediato algunas discrepancias, como ese esfuerzo por ordenar la realidad que tan fuera de campo ha quedado del visor de nuestra época. «Hay un modo de estar en este mundo/ que de lo imperturbable hace dominio…» escribe Fombellida, un dominio de lo incierto, podríamos decir, y yo me apropio de estos versos para consolidar las especulaciones que elaboro a continuación, porque cuando se habla, se escribe sobre poesía, sólo cabe especular, teorizar mediante aproximaciones.
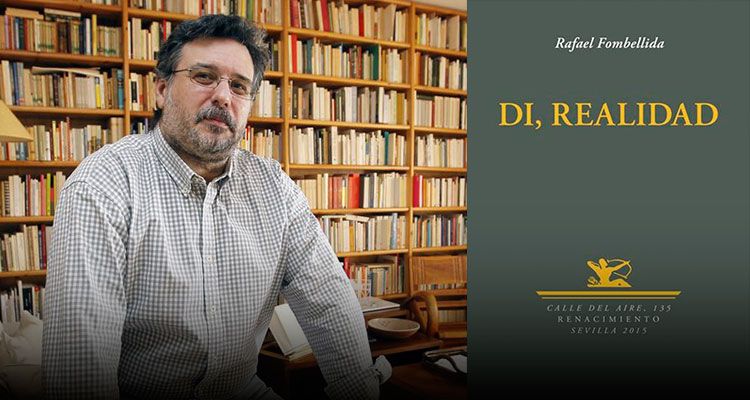
Por otra parte, y citando de nuevo a Santayana, leemos unos párrafos más adelante del libro citado que «La filosofía es algo razonado y riguroso; la poesía es algo alado, relampagueante, inspirado». Cualquiera de ustedes puede calificar esta adjetivación como anacrónica y acaso no les faltará razón, sobre todo si son lectores interesados en la filosofía, no ya la de cuño más reciente, que también, sino la que tiene en Nietzsche — y conviene ya señalar que es precisamente una cita de este autor, de su libro Así habló Zaratustra (libro que uno leyó como si fuera un catecismo durante un verano entre los diecisiete y dieciocho años) la que sirve de epígrafe a Di, realidad— a uno de sus precursores y en María Zambrano a una de sus adeptas más influyentes en nuestra lengua. Me estoy refiriendo a esa filosofía que carece de una estructura orgánica, que se expresa por aproximaciones, no mediante silogismos o certezas, me refiero a una filosofía razonada sí, pero no rigurosa, sin plan, asistemática, una filosofía que camina a tientas y cuyo lenguaje colinda en buena vecindad con el lenguaje poético. Una filosofía, en suma, cercana en su expresión a la poesía. «El poeta ve lo que el filósofo anuncia», escribía Ramón Xirau a propósito de Heidegger.
Si alguna conclusión hemos obtenido de la lectura de lo real a través de la mirada de los filósofos es que no existe una visión unívoca, no sólo por las diferentes formas de ver, sino por las condiciones que impone la simultaneidad de la percepción en cada uno de nosotros. La realidad se nos presenta así como un enigma con múltiples envolturas que el poeta debe ir desenvolviendo para escudriñar en su interior. El buen poema se resiste en esencia a la significación unidireccional, más bien intenta ser la caja de resonancia en la que reverberan los ecos de los sentimientos (en sentido amplio), sentimientos que, ocurre en Di, realidad, poseen un empeño colectivo combinado con la indagación personal quizá como nunca hasta ahora se había dado el caso en la poesía de Fombellida, y esta concordancia posiblemente tenga que ver con las circunstancias personales que han rodeado la vida de nuestro autor, aunque haya menos carga autobiográfica en esta oportunidad, una poesía que razona acuciada por el demonio de la cordura, que reflexiona, que no huye de conceptos abstractos por más que los embride para que no caigan en abismos sin fondo, que busca el rigor formal para expresar dichas reflexiones, para expresar lo real, porque como escribía Novalis, creo que para Rafael «la poesía es lo real, lo real verdaderamente absoluto» y esa es la esencia de su forma de entender el mundo, de su filosofía».
No hay, sin embargo en la poesía de Fombellida pretensiones filosóficas ni incurre en la grandilocuencia gratuita. El factor sorpresa, la acumulación de grandes efectos, de hallazgos afortunados, de imágenes turbadoras están al servicio de un estilo que se superpone a la idea. La incorporación de una tradición literaria foránea, en este caso la de Mitteleuropa —un término que elude las precisiones geográficas pero que personifica unos modos culturales y políticos de extrema influencia en nuestros días— se convierte en un símbolo de su propia decadencia. El declive del imperio encuentra así su correlato en el desmoronamiento personal. El poeta moderno carece de asideros históricos sociales. El poeta moderno, y no es un tópico, vive en el vacío. El poeta moderno es Nadie, como ocurre en el poema «Odisea en el Báltico» y Nadie «es nombre de persona/ que quiere no estar», según el poeta chileno Floridor Pérez.

No dejan de ser curiosas las coincidencias entre este libro y Soy realidad (titulado así, en español) publicado en 1985 por el poeta eslovaco Tomaž Šalamun, recientemente fallecido, coincidencias tanto temáticas como formales, sobre todo a la hora de combinar diferentes idiomas —en el libro de Fombellida, como en el de Šalamun, hay locuciones verbales en distintos idiomas, en polaco, en alemán, en portugués, en latín o en inglés—, lugares o sentimientos con contenidos mundanos en los poemas. Da la impresión de que la forma —Kandisnsky, y cito aquí a un pintor por la fortaleza plástica que poseen gran parte de los poemas de Di, realidad, decía que «la forma es la expresión externa del contenido interno…No hay que luchar por ella más de lo estrictamente necesario para que sirva de medio de expresión al sonido interno; ni buscar la salvación de una forma determinada» se impone por goleada al pensamiento, un pensamiento que necesita para corporeizarse de expresiones casi en desuso, de cultismo, anglicismos o neologismos, de giros verbales originales, de recursos a veces extraños al tono poético, como por ejemplo, la dramatización, el empleo del diálogo, afín, si queremos, a la poesía de carácter didáctico o moralista, pero ausente de lo que entendemos por poesía testimonial. Todos sabemos que escribir una poesía de pensamiento entraña unas dificultades ausentes por lo general en la poesía anecdótica. Es en la poesía, llamémosla así, del pensamiento, donde se combinan lógica y compasión y precisamente aquí radica la diferencia entre filosofía y poesía, en la compasión, porque «el poema piensa y se conduele, se conduele y piensa»
Hemos hablado antes de la forma y es que en esta depurada construcción formal («la forma conserva las obras del espíritu», escribió el poeta provenzal Mistral) no es otra cosa que el fiel resultado del trabajo de orfebre que Fombellida realiza con el lenguaje, con las palabras tratando de evitar que ese pensamiento al que antes aludíamos se deforme lo menos posible en el tránsito entre la mente y la página. El riesgo que corre, y de eso hemos hablado en reiteradas ocasiones, es enorme, porque no siempre se interpreta bien el que alguien se aparte de las normas establecidas, aunque sean tan evanescentes como las poéticas, del estribillo conocido, pero la asunción de riesgos expresivos es inherente a la condición de poeta si éste no quiere renunciar a ser él mismo y a su voluntad creadora. Un diapasón interior marca su ritmo, la ampliación del fraseo, la particular prosodia de la mayoría de los poemas de Di, realidad. Una voz propia que se muestra segura, más convincente, más audaz en la construcción de su sintaxis. «Todo poeta verdadero tiene su verso inconfundible», escribió Mario Luzi, y Rafael Fombellida es uno de nuestros grandes poetas verdaderos.
Creo que fue D’Alambert el que afirmó complacido que los mejores versos son los que se acercan a la prosa, si este aserto es cierto, el lector encontrará aquí un buen conjunto de magníficos versos porque la hábil mezcla de metros que Fombellida ha practicado logran combinar lo sustancial con lo anecdótico, lo instintivo con lo cerebral, los datos que ofrece el conocimiento empírico con los que proceden de la intimidad, lo imaginado con lo vivido, lo luminoso con lo oscuro, todo lo que late en el mundo interior del poeta, expuesto siempre con una sonoridad intachablemente mantenida que la distinguen de cualquier prosa, por muy musical que ésta sea. Este experimento prosódico no nos resulta, sin embargo, nuevo del todo, porque en Violeta profundo ya se incluían poemas que huían del hastío de las combinaciones métricas habituales. Recordemos un poema como «Háblame», escrito en prosa poética.
Dejemos ahora a un lado los asuntos de la forma y pasemos a otra cuestión. Aún se discute si el conocimiento de la biografía de un poeta es estrictamente necesario para llegar a comprender el alcance de su poesía. Hay quienes afirman que es inútil e incluso nocivo porque este conocimiento puede distraer al lector del verdadero objeto de su lectura, la valoración de las cualidades estéticas de la escritura exclusivamente. Sólo a medias comparto este punto de vista, porque, si es cierto que lo único real en el poema es la poesía, si sabemos que la bondad (o la depravación, por poner sólo dos ejemplos) por sí misma es incapaz de producir un buen poema, no es menos cierto que en algunos poetas — el poeta, en el fondo, no habla de otra cosa que de sí mismo— las condiciones de su vida determinan el camino de su escritura, una escritura en gran medida confesional, por más que estas confesiones contengan en sí mismas sólo datos equívocos, verdades a medias, verdades que provienen de su experiencia, pero también de su imaginación, de su acervo cultural, de su entorno, fundiéndose en una emoción común, vivificada en el poema. Sólo así se pueden conciliar las más exquisitas exigencias del arte, de la poesía, con el anecdotario cotidiano, con la vulgaridad de toda existencia, adornándola, haciéndola más atrayente. Paul Valéry, en un pequeño ensayo sobre Stendhal, escribía lo siguiente: «El mismo fingía para sí, se daba su sinceridad. ¿Qué es, pues, ser sincero? Apenas es difícil responder cuando se refiere a las relaciones de los individuos; ¿pero qué pasa cuando se trata de uno mismo con uno mismo?». Creo que no es difícil concluir que existirá siempre, más o menos deliberado, un intento de embellecer el retrato—incluso cuando se alienta el malditismo— para presentarse meritoriamente impecable, para ofrecer una imagen más humana, lo que no deja de ser, como lo definió el propio Valéry, una especie de sinceridad mitigada.
Los personajes que se alojan en los poemas de Rafael Fombellida poseen una moralidad inestable, sujeta a los vaivenes y a las exigencias de la sociedad en la que viven. No parece que su voluntarismo esté exento de posibilismo. La escisión entre la supervivencia y el credo personal obliga a decantarse, no se puede ser neutral y cada uno de ellos optará por una opción u otra, sin, al parecer, controversias éticas, algo que no deja de ser un fiel reflejo de la sociedad en la que nos ha tocado vivir

Pero volvamos a Clément Rosset y las distintas clases de realidad que estudia: «Hay que distinguir entre dos clases de realidad —afirma—: por un lado, la que está pegada a la palabra y desaparece con ella […], por otro lado, la que dormita detrás de la palabra y se revela por su propia desproporción en relación a la palabra que, en los casos felices, llega a sugerirla. Todo lo que puede hacer el lenguaje […] es mostrar su impotencia para decir lo que trata de decir». Evidentemente, es esta segunda opción la que nos interesa para comentar Di, realidad, un libro compacto integrado por treinta poemas que, a mi modo de ver, poseen una doble naturaleza, nos conducen por dos sendas diferenciadas, aunque converjan en algunos momentos. El poema que ostenta el mismo título que el libro, «Di, realidad» es un buen ejemplo de esa convergencia a la que aludo porque en él la realidad se muestra escurridiza, caprichosa y el poeta intenta reconciliarse con ella pacientemente desde los primeros versos: «Di, realidad, por qué tornas de pronto agonizante,/ eres ocultación a plena luz/ y te embelleces tanto», en los que subsisten misterios que llevan milenios sin discernir. Tanto la realidad como la figura del poeta que la contempla, bien lo sabía Lucrecio, son sólo formas pasajeras de una sustancia superior e inmutable. Las cosas, los objetos, los seres vivos están, pero desaparecen. Su presencia es fugaz, por esa razón, el fragmento de realidad que construyen es tan engañoso como la nada que disponen cuando son ya sólo ausencia. Fruto de esa conciencia de transitoriedad como condición de la existencia, conciencia en la que, por otra parte, no hay arrepentimiento o censura, pero sí rastros de conmiseración, son las zonas de sombra, y ésta es la otra senda a la que hacíamos alusión, que se simultanea con la nitidez de una realidad observada desde la periferia, desde la perspectiva de quien se siente desplazado, desorientado y busca en la memoria un punto de apoyo, una referencia emocional consistente: «Los niños reventaban/ en su cuarto colmado de alegría./ Querían gris y escarcha, montaron en el coche ella y los dos hermanos, patinando/ estarán en el lago. Si la capa de hielo se adelgazara,/ realidad, me darías un suceso». La aventura presentida rehúye el patetismo, pero parece transformarse en parodia de una vida de cuyo relato se conocen el principio y el final: «no estaré por mucho tiempo/ bajo el celaje azafranado» escribe en el poema «El desvelado», el primero del libro. Al fin y al cabo, como escribía Hofmannsthal, «lo que fue, vivirá para siempre», lo que no nos puede llevar a pensar, sin embargo, que todo lo bueno haya sucedido ya, que la esperanza sea inútil, que el futuro está predestinado.
«No hay poeta —escribía Auden— que pueda proporcionarnos verdad alguna sin haber introducido en su poesía lo problemático, lo doloroso, lo caótico, lo feo». Muchos de los poemas de este libro muestran una rigurosa fidelidad a este enunciado, como podemos comprobar, por ejemplo, en estos versos del titulado «San Silvestre en el Prater»: «Nadie puede morir si no está preocupado, nada puede acabarse/ si lo alumbra el encanto, la tentación, el ocio, la risa algo egoísta de los niños./ Si pudiera alejarte de tu angustia besaría esos párpados cerrados/ como la gasa blanca de un quirófano lo está sobre la herida». Y es que no conocemos existencia alguna en la que la desgracia no asome por alguna de sus aristas, ni siquiera los místicos, que en un estado de elevación que les obliga a permanecer ajenos a los asuntos materiales del mundo, son inmunes a la adversidad, al dolor, al infortunio.
Sin embargo, advertimos en la última poesía de Fombellida un constante desacuerdo con el yo real, un desacuerdo que se evidencia en la recreación de sucesos de un pasado convulso que, sin embargo, el yo histórico del poeta mitifica. Léanse poemas como los titulados «Dem Dutschen Volke», «Balada de uno que mira al Prut» o «Cabalgando sobre un caballo muerto» para comprobar lo que digo. El yo del poeta parece necesitar para afirmarse, para reconocerse, para amplificar una realidad que no le satisface, de la complicidad de la epopeya. Escuchamos en estos poemas con más frecuencia los armónicos de la música sinfónica que los timbres de la música de cámara, aunque no falten hermosos ejemplos de esta última alternativa. Los poemas «El desvelado», «Los ojos cerrados» o «Avena salvaje» son una buena muestra de ello. En cualquier caso, como hemos afirmado desde el inicio, en Di, realidad se observa nítidamente la doble naturaleza de la poesía, aquella que supedita la voluntad a lo imaginario y la que se construye en torno de la experiencia propia. «En lo tocante a la actividad poética —escribe Seamus Heaney—, se tiende a colocar una contrarrealidad en los platillos de la balanza; a colocar una realidad que, aunque únicamente pueda ser imaginada, tiene peso porque ha sido imaginada dentro de la fuerza gravitatoria de lo real y, por tanto, puede sostener su peso y contraponerlo a la situación histórica». No vamos a extendernos más en este comentario porque lo verdaderamente importante es escuchar los poemas en la voz del poeta. Sólo quiero añadir, para terminar, que la intuición poética es la única capaz de transfigurar los fundamentos de la realidad, pero la intuición por sí sola no basta. Es necesario conocer y manejar con destreza las herramientas que el lenguaje pone a nuestro alcance. La dificultad para conseguir un resultado óptimo no reside en el lastre de una imaginación insuficiente o en el desconcierto que provocan las emociones confusas, sino en los atributos de su envoltura verbal. No es preciso que la experiencia sea extraordinaria, sólo es necesario, como ocurre sin fisuras en Di, realidad, que las palabras que la descifran sean auténticas, convincentes.

