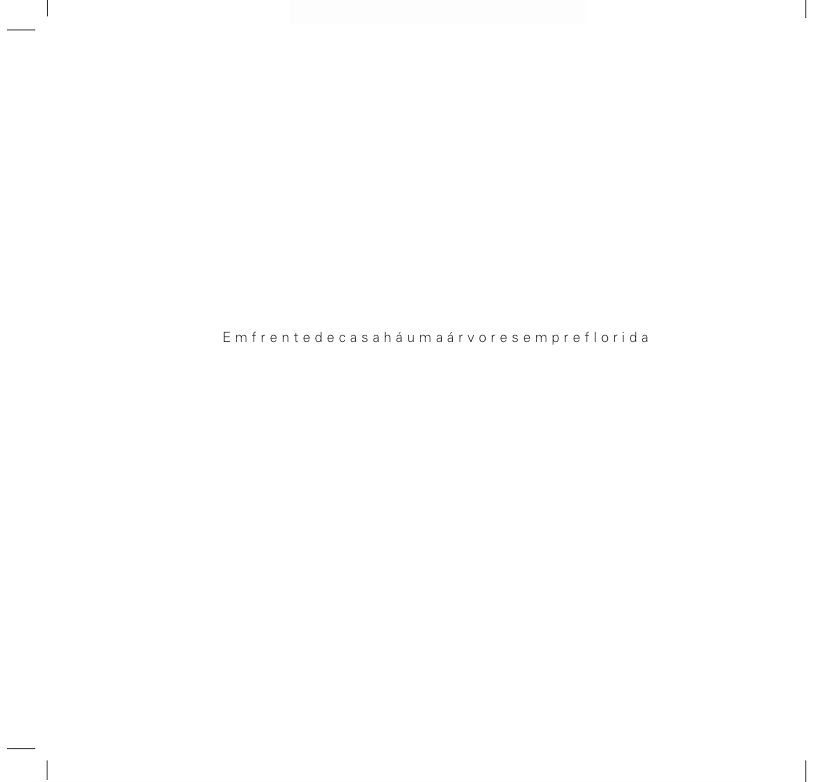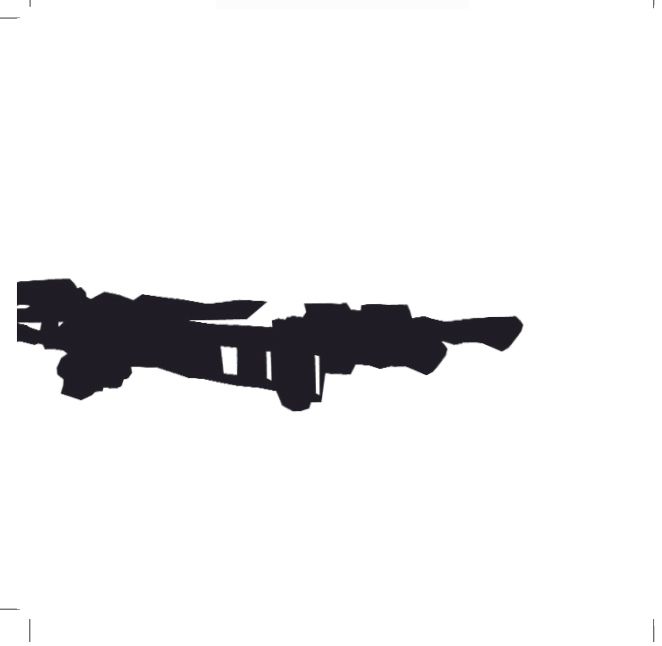Por Contador Borges
Traducción por Román Antopolsky
Crédito de la foto El autor
La imagen sin centro o el libro degenerado
La pertinencia de un género ha dejado hace mucho de ser lo primordial en la literatura, siendo que esta prerrogativa se confunde con la experiencia moderna misma, al menos desde la crisis desencadenada por el romanticismo en el siglo XIX. Desde entonces, la cosa comienza a agitarse como un árbol en la tempestad, quién sabe si hasta por exceso de ímpetu, Drang, como si la forma de un texto se rebelase contra aquello que la determine en cuanto tal. De este modo, la importancia de la materia literaria pasa a recaer sobre el propio texto (o el ser del texto), la obra, en suma: la forma estructural y lo que de ella emana per se. Ahora, dice Blanchot, en Le livre à venir, a partir de la experiencia moderna “un libro no pertenece más a un género, y todo libro depende tan sólo de la literatura”. Todo el conjunto de reglas, fórmulas, convenciones que define la especificidad de un género se torna en un objetivo secundario en relación al factor más relevante, de que la obra emprende “una interrogación sobre el propio ser de la literatura” (aún Blanchot), siendo que tal movimiento no se hace sin forzar la vara tradicional de las fronteras, digamos, como si una manada de garabatos pasase por encima de un trazado impecable de líneas. “Que ningún contorno me limite”, es la ley o deseo de lo híbrido. Y si las fronteras confinan el centro de profusión del flujo, habrá que explorar los márgenes, para que salte a la luz alguna combinación radiante, inusitada y positivamente promiscua. La verdad de la obra no pasa necesariamente por el género, y con esto en cierto modo se abandona el centro de gravedad donde la institución del género clava su bandera y que acumula su peso.
Por esta razón sería irrisorio preguntar cuál es el género de Finnegan’s Wake, de Grande sertão: veredas o del Livro do desassossego, dado que estos tres monumentos de la literatura universal de invención se imponen por sí mismos, desafiando a toda mirada para la cual la literatura sea un ejercicio que no se salga de los carriles, con el agravante de tener que saltar fuera por no reconocer el camino o, peor aún, por miedo de no ver la luz al fin del túnel. Que este lector desprevenido se avenga, en cambio, a que ciertos libros no se acomodan fácilmente en los estantes de las bibliotecas públicas, universitarias o particulares ni responden con claridad a los llamamientos del mercado editorial. Tales especímenes prefieren jugar con los principios de identidad, de contradicción y del tercero excluido (“esto que leés es poesía o no es poesía”), ya que parecen no estar ni ahí, ni aquí o en todos los lugares al mismo tiempo. A propósito, no estaría de más recordar este aforismo de René Char: “quien no viene al mundo para provocar no merece nuestro respeto, ni nuestra paciencia”.
Por ese ángulo soberano, todo carácter clasificatorio se muestra accidental (no esencial), y lo singular de una obra se manifiesta por fuera y por dentro de sus contornos y centro de gravedad, o sea, como suplemento de aquello que en literatura se define en un espacio simbólico y está enraizado en la cultura. ¿No pasa algo parecido con un ser humano, hacia el cual nos acercamos, en la mejor de las hipótesis, a causa de él mismo y no por su posición en el mundo? Tal exigencia implica dominios que confluyen como el de la ética y el de la estética. No una relación de mera utilidad sino la de inmersión en su ser.
Aun así, sabemos cuánto confortan a la razón occidental (¡respiramos aliviados!) las clasificaciones, por lo menos desde Aristóteles, en tanto las categorías clásicas nos ayudan a nombrar, entender y organizar los elementos en la confusión de los hombres, su mundo y el propio lenguaje, la cual es, al final, la instancia donde se traba la pelea. Como es de literatura que aquí se trata, y de la relación con los géneros o su querella, si estos no bastan para acoger todos los reclamos, una desbandada se hace necesaria, como cuerpos celestes que exorbitan para reorganizarse en el espacio, es decir, en el campo de inmanencia del mirar. O, como diría Baudelaire: para en el fondo de lo desconocido encontrar lo nuevo. Es así que el ser de la literatura se procesa como devenir de sí mismo, pero también de sus posibilidades y límites. Sí, porque nuevos límites se imponen, dado que nunca estamos libres de los márgenes y fronteras que nos cercan. Alguno siempre habrá. Hay que entonces encantar al ser de la literatura con otros movimientos, como una dinámica de desvíos o una danza exorbitante de signos.
Todo este preámbulo para una aproximación a La imagen sin centro, libro singular de Francisco dos Santos, de esos que resisten una clasificación, prefiriendo circular en la periferia de los géneros (desde fuera del centro), donde toda frontera hace espuma. Tal método tiene que ver con abandonar el barco para aventurarse a su destino a nado, puesto que el destino (la obra) es el propio viaje. Luego, lo que no tiene género, es degenerado, quiere decir que tiende a caer en la trampa de las formas configurando otra clase, a saber, la que integra las más bellas aberraciones, de la más legítima bastardía, al más sutil compuesto que se pueda imaginar, como aquella unión bizarra de dos incompatibles, denominada por Nietzsche “híbrido de plantas y fantasmas”: mientras que el primer espécimen, solar, se enraíza para llamar la atención con su hermosura; el segundo, nocturno, roba la escena, por sorpresa, para no decir asustando, aunque toda forma de belleza valga la pena (incluso aquella, “terrible”, traída en un “tílburi de vidrio”). Lo que no tiene género decae en la especie, adulterándola por dentro y por fuera, y se comporta como la hipóstasis, el ser degenerado, en relación al uno primordial de Plotino, que no es otro sino aquel que abandona el reino celestial para surgir en el plano concreto de los seres y las cosas, por momentos atrapados en los bajíos del cuerpo (en el caso de los seres), la materia prima de las inteligencias osadas, que no por eso dejan de ser sutiles, pues no dejamos de aprender algo con el c. El descenso, claro, puede que no se detenga por allí, ya que un poco más y estaremos en el infierno, el peor de los lugares de la mitología universal porque en relación a él (el mal, lo perverso), el mito de las cosas serias y acomodadas en la literatura es puesto a prueba, es decir, sometido al terrible tamiz del humor y de la parodia. Algo así son, y más que eso, las triquiñuelas que operan en La imagen sin centro, híbrido en el cual, llegado cierto momento, se declara: “lo mejor del día será la sangre elegante”. O entonces: “amarré a mi pierna/ izquierda/ mi traición, gorda como hijo de ganso”. Cierto. Le es permitido al degenerado decir estas cosas, sin el menor constreñimiento o sentimiento de culpa (eso es problema de aquellos que se engalanan de serios). El degenerado lo puede todo. O casi. Puede quebrar el gesto de la inmovilidad formal, si es que eso algún día existió, pues nada en definitiva acomoda la silueta elástica de los signos.
Se configura aquí, efectivamente, un género errante, fluctuante, que se mofa de las categorías de los serios, como en los inicios del teatro griego la comedia se burlaba de la tragedia, lo histriónico grotesco se burlaba de lo serio, forma elevada por definición, tal como lo que Aristófanes hace con Sócrates, alojando toda su sabiduría (y al propio filósofo) en el cubículo de una nube. Es que el cómico degenerado parte allí donde lo serio se estanca en su valle de lágrimas (o no tanto), en donde pesa todo el dispositivo de la catarsis. Abandona los límites del círculo, deformándolo, expandiéndolo por los costados, rechazando el centro de gravedad (en ambos sentidos del término), ya que sin ella, puede levitar y alcanzar otros rellanos de sensibilia, los cuales la razón normativa a veces teme o repele. Es en esta vuelta de la espiral que el humor monta y se detona, por así decir, forzando la lira o extrapolando la prosa, resultando el metalenguaje el recurso más a mano, del cual acá en este libro se hace un uso muy astuto o, mejor aún, muy sutil (cuando el golpe violento es arremetido con el mismo gesto que corta las uñas), así sea poema: “hazte/ tú/ mis-/ mo/ poeta”, o prosa: “de mi infancia últimamente hasta la flor de guanxuma [malvácea?] me conmueve”.
En términos literarios, en cuanto al carácter diacrónico del degenerado y su léxico, se puede considerar, por ejemplo, la relativización sufrida por la figura romántica del yo absoluto, volviéndose con el tiempo en una persona de sí mismo, tan variable como un prisma o una figura cubista en la que cada cara encarna un aspecto dispar del sujeto, de modo que exaltar las máscaras vale más que conservar el rostro inmaculado en su unidad ideal, creando con los disfraces la verdad multifacética de la obra. En ésta, que el lector tiene en manos, se entremezclan las caras de las personae del poeta y del lector. Entonces, por ejemplo, la pregunta que no quiere callar: “quién de ustedes, con sana conciencia,/ desamordazará/ Elfrangor?”. Esto porque en materia poética nada existe para ser desvelado, cuanto por el contrario: lo que se ofrece al lector, más que la desnudez de los signos, es su “velo pintado”, en la bella expresión de Roland Barthes. Entonces: en La imagen sin centro, la recurrencia de las máscaras como recurso de descentralización del yo. Basta tomar junto al olvido esta duda de otra persona franciscana, mezcla de ironía y queja: “¿Oh qué veneno dar a alguien que tentó Laforgue en un verso?”. Claro que para formularlo, el poeta ya habla de un punto estratégico en relación al epifenómeno de la disolución del sujeto, gracias al distanciamiento crítico, resorte propulsor de la estilización paródica, tan corrosiva cuanto complaciente. Puesto que la persona ahí manifiesta encontrarse entre por lo menos dos instancias: la del yo lírico “envenenado” y la del lector persuadido, esto es, llamado a las prisas a participar del crimen, sin derecho a negativa, ya que, perversamente, es pescado sonriendo, cómplice, semejante, hermano. ¿Pero será que la víctima está incluso muerta? “¿seguro? andá a ver está sólo durmiendo”. Y si el lector insiste en la respuesta, la persona del poeta, simulacro de sí mismo, responde, fingiendo no ser como ella: “No, no vi nada no/ no soy de aquí no/ no conozco a persona alguna”. En caso que la duda persista, el lector todavía puede encontrar otra respuesta releyendo uno de los haikus estilizados del libro: “no, no se mata/ ninguno con versos, se-/ mata con un berrido”. Así proceden las máscaras, hablando por el rostro, como el rostro (falso: vivo) habla por el poeta, que a su vez habla por el lector, el cual se deja hablar por él (en él). Así es el teatro. La poesía. La vida: juego de cartas hechas y deshechas en pauta de simulación y verdad.
Son diatribas como esa que el lector va a encontrar en este libro en que el degenerado se prepara la cama, hace lo que se le canta, y aún invita al lector al gozo. El degenerado tiene esas cosas. Es su modo de hacer justicia a la fama de decadente, como quien va a misa con la bragueta abierta. De hecho el degenerado no tiene nada que perder: ya se libró del fardo pedantesco acumulado por siglos de un hacer literario, otrora grande, muchas veces transformado en la subliteratura por la recurrencia progresiva de tantas generaciones de devotos que lo único que hacen es ratificar estilos, cánones, dicciones, figuras, como si la creación poética (en un sentido amplio del término) se resumiese a un manojo de manos puestas delante de un altar. Por eso el degenerado es un solitario como solo él mismo, orgulloso de la maldición (aunque no esté muy solo). Adora llegar a ser aquello que es: hijo espurio, irreverente, de madres sabida (o sabia)mente rameras. Y como vive la tragedia como farsa, puede gozar del dolor que de veras siente, exclamando “que la destrucción del mar venga por fin a nosotros bastardos de Os/ Lusíadas”. Él adora evocar su condición. Es así que se rebela para que la literatura no perezca. Y no perece, justamente porque precisa morir un poco para renacer de otro modo. Es así que la poesía (¿poesía?) o prosa (¿prosa?) viene y va, mientras “doscientos/ homicidas/ vagan/por la casa”. Seguro, es “un día ruin, amor”. Pero no. La poesía: debe tenerse más cuidado con ella, la inmaculada. Hacia donde ella va. Por dónde. ¿De qué modo? Aquí, franciscanamente, “elevan/ en un tílburi/ de vidrio”. Si, la “terrible”. Claro. A propósito. Pues es sabido que a cualquier hora el vehículo se va a volcar. O romper, ya que es rota que ella se multiplica. Esta es la táctica del degenerado: soltar la(s) fiera(s). Pero él no está solo. Muy por el contrario: anda bien acompañado y por gente muy seria. Pascal, por ejemplo, “la verdadera moral se burla de la moral”, o “la verdadera filosofía se burla de la filosofía”. Y con este respaldo, el degenerado puede decir con todas las letras: “la verdadera poesía se burla de la poesía”.
Llegamos, así, a un epígrafe de Pasolini: “miro con el ojo de una imagen”, lo que nos ayuda un poco a sondear el provocativo título del libro, y su posible resolución en el poema: “la imagen/ como ausencia/ sin centro/ si voz/ sin corazón/ sin un cadáver gordo/ hable en soliloquio/ daga/ciega/ que sólo corta sus signos”. En ella el cuerpo es sin órganos (en que pese el “cadáver gordo”) y, no obstante, habla, pues el clamor del lenguaje no para, aunque no escanda más versos o recorte la carne de vocales y consonantes, cosa que el degenerado suministra. Él suministra precisamente aquello que lo determina en tanto que género, por ejemplo, la exigencia de versos recortados contra el fondo blanco, de tal modo que el ritmo, el habla medida (métrica), compriman los labios como el lacre de souvenir en un sobre. No que un poema metrificado no sea libre en su género y no cumpla su designio (su función estética y, a veces, sublime), sino porque en La imagen sin centro lo que importa es el perpetuo dislocamiento del centro de gravedad de los géneros, así sea prosa o poesía. El sentido de esta lógica radica en que, bajo el principio del deseo, se puede estar en cualquier parte o en ninguna, incidir aquí o allí, sin demorarse mucho tiempo, o mientras que tan solamente perdura el tiempo, suspendido del deseo, voluble por definición. El efecto colateral es que, por analogía, una puerca se limpia de tanto girar en falso, o la daga del poema simula la impotencia del sujeto lírico (o de su persona), ya que en este arte, crear es lo mismo que destruir en el sacrificio de las palabras. Y para hablar en ese tipo de sacrificante, es más dulce cortar en el lomo del lado del poema (de su deseo), por el placer del texto (por significado), que por obediencia a los dictámenes del género: es irresistible, aquí, no pensar en un creador como Olavo Bilac cortando sus versos con la precisión de un vidriero usando un pequeño diamante.
Ahora pues hablemos de ojos falsos, y no por casualidad, de vidrio (“un gran lujo”). Sí, porque el ojo de la imagen sólo puede ser un ocelo, un simulacro del órgano necesario de la vista. De este modo, antes que un pavo real nos haga frente, su cola abanico lo hace mejor, millares de veces, con los minúsculos ocelos azul-verdosos de sus plumas. También los peces. Las piedras. Los granizos y las gotas de lluvia (que cierta alma dice ya tener manos pequeñas). También la estampa del vestido de la que pasa. La piedra preciosa multicolor de la vereda. Los botones de uniforme del oficial X. Sí, estamos en el plano de los seres y las cosas, pero no importa. Es todo imagen. Ni es preciso evocar las que figuran en las telas, como los girasoles de Van Gogh o las órbitas salientes del escuálido Angelus Novus de Paul Klee. O incluso los ojos enfermos (¿ictericia?) de El hombre amarillo, cuyo modelo debía parecer a Anita Malfatti, a decir verdad, tan desesperado.
Finalmente, donde quiera que miremos, una imagen nos mira y no siempre es vista, pues preferimos dar vuelta los ojos hacia las personas, dotadas de ojos vivos de carne y concupiscencia, o incluso hacia otras cosas, notando, sin duda, que ella nos miran también. ¿Y cuál es el centro de esos ojos, si es que las imágenes los poseen, por no preguntarnos a nosotros mismos, cuál es el centro del mirar? Aquello que colma su campo de visión, alguien podría atinar a decir. Sí, pero eso viene de afuera. Y la pregunta se desdobla “hacia adentro”, no del punto de vista fisiológico del funcionamiento óptico sino en lo que dice con respecto a lo que mueve internamente el mirar hacia más allá o más acá. Lo que lo mueve es el deseo, por cierto, lo que arraiga en el inconsciente, y responde por el campo subjetivo, por más que el sujeto, en ese centro, sea propiamente una ausencia. Así, si el mirar se inviste de ese impulso primordial es para descolocarse siempre en relación a su centro, puesto que es esa la naturaleza del deseo. Es así que Francisco dos Santos hace valer tal ley para los ojos de la imagen, y nos damos cuenta de que cuando miramos con arrebato algo o un cuerpo, miramos con apetito, por concupiscentia, la codicia, como diría San Agustín, y nos ausentamos completamente, perdidos, abismados en nosotros mismos. Porque ver es una cosa, mirar es otra. Que una se haga dentro de la otra, en su doblez, es algo con que convivimos desde que abrimos por primera vez nuestros ojos de persona. Diciéndolo groseramente: ver es señalar algo fuera de nosotros, constatar su existencia, aquí o allí; mirar es considerarlo aparte como un talismán de lo inmediato, demorarse en él (por delectatio), interrogarlo, explorarlo, ver a través de él, y dejarse ver por él. El acto de ver es apenas consecuencia del sentido de la vista, el de mirar se produce por economía (o por exceso) del deseo. No por casualidad, es también el motor de la lectura, y lo que nos conduce por las vías y desvíos de este libro.