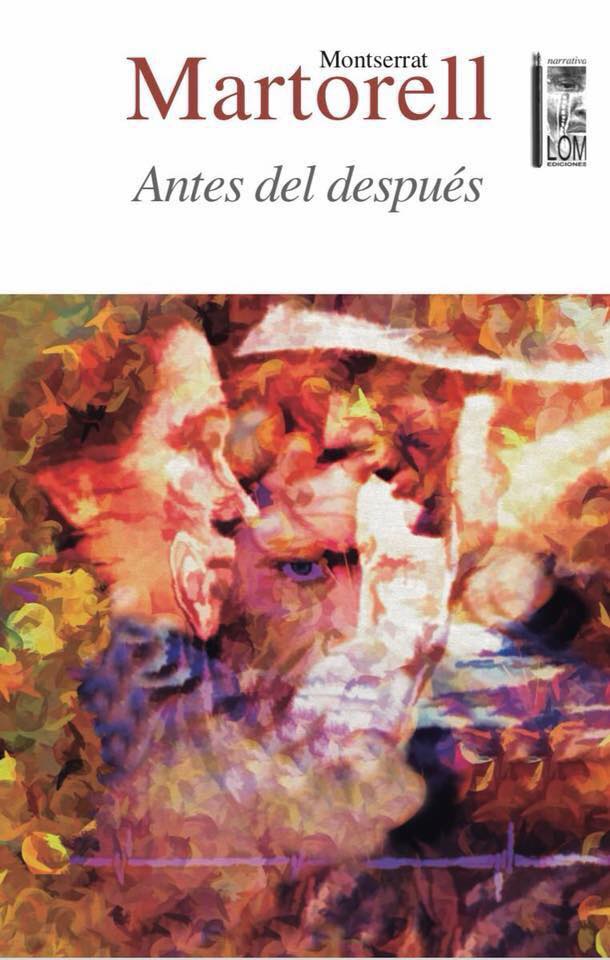Vallejo & Co. presenta el primer capítulo de la novela Antes del después (2018), de Montserrat Martorell. La misma puede adquirirse en las librerías chilenas o vía pedido haciendo click en esta web.
Por Montserrat Martorell*
Crédito de la foto (izq.) LOM /
(der.) www.makia.la
Fragmento de Antes del después (2018),
de Montserrat Martorell
Capítulo I
La memoria olvidada
La primera vez que decidí irme de Chile tenía veintidós años. Había terminado hace muy poco la carrera de Literatura y necesitaba un cambio, una marea nueva que interrumpiera ese curso indefinido en el que estaba presa hace quizás cuánto tiempo. Él ya había sido diagnosticado de Alzheimer hacía tres años. Ya no le iba a importar tanto que me fuera. Quizás, si tenía suerte, me recordaría una vez cada cierto tiempo y alguien, a muchos kilómetros de mí, me diría que había pronunciado mi nombre.
Él es mi padre y tiene setenta y seis años.
Tendría que empezar diciendo que él se casó en una época pasada, medio añeja, medio de mentira, cuando todavía nadie sospechaba que mi hermano, mi madre o yo íbamos a ser alguien dentro de una historia que a ratos parece salpicada por ciertos resabios de oscuridad.
No exagero. Para la gente, antes, e incluso tal vez después, sólo éramos puntos suspensivos en la memoria de nadie. Inexistentes. Sombras frágiles de un espacio eterno que podía serla imaginación, las posibilidades de otra vida, un tiempo errante.
Por eso, antes que todo, él, mi padre, tuvo cinco hijos con una mujer que probablemente lo amó demasiado para aceptar que él se fuera con otra algún tiempo después, en una época ya no tan pasada, con la que formaría una segunda familia donde me convertiría en la menor de su estirpe. De esa historia, al menos hoy, sí puedo hablar.
Cincuenta años tenía mi padre el día que nací. Papá abuelo, papá viejo, me gustaba decirle. Lo quería tanto. Lo quise tanto. No me importaba la diferencia, nunca me importó hasta quizás ahora, en este último tiempo, cuando siento que la vida se le está escapando por los ojos. Es que me mira desde una foto que tengo ahí, en el velador de este barrio que se llama Lavapiés, y sé que puede ser el último día. Sé que alguien puede llamarme, de un momento a otro, para decirme que lo que tiene que contarme es lo más difícil que me va a tocar en este paréntesis que es mi vida en Madrid, y yo, al otro lado de la línea, preguntaré con la cabeza gacha si él está muerto, si él está muerto.
Él murió, Olimpia. Él murió, me va decir ese hombre sin rostro y la voz va a ser también un puñal seco que le declarará, probablemente sin contemplaciones ni treguas, una guerra moral a mi alma.
Pero no ha pasado. Nadie ha llamado todavía y el teléfono no suena ni hoy, ni mañana y quizás tampoco pasado. Todavía él está aquí o allá y respira en algún lugar de Valparaíso, aunque no sepa bien quién es, aunque no sepa bien quiénes somos.
La duda eterna. Esa. La de pensar y pensar y sentirte que te partes por dentro. Tienen razón: es egoísmo puro. No aceptamos la muerte porque somos egoístas, porque queremos apropiarnos de la vida de los otros, porque queremos creer, ingenuamente, que la gente que amamos no debería partir de nuestro lado, y los atamos a la vida y los atamos a ese torbellino de símbolos que no contemplan otra posibilidad. Más y más clichés. La muerte es un cliché, un invento que hicimos los seres humanos para no pedirnos perdón en vida, un sinónimo de esos falsos adioses que no se alcanzan a vislumbrar en ninguna parte, ese adiós intermitente que es no volver a mirarle la cara a él, a ella, al reflejo de unos ojos en cualquier espejo porque la vida de uno es también siempre la vida de otro.
A veces, muchas veces, nos da miedo, tratamos de no nombrarla, y sin embargo existe, nos roza el hombro, sacude el tiempo de vez en cuando en tres y en dos y en seis, recordándonos quizás esa inmortalidad de la que no nos gusta hablar, esa inmortalidad que callamos y que cae espalda arriba y espalda abajo como si siempre hubiera estado ahí, como si nunca nadie la hubiera visto, como si no pudieras ignorarla.
Hace unos días releí las cartas que Julio Cortázar le escribió a Carol Dunlop cuando ella murió. Palabras. Ni inocentes. Ni frágiles. Ni rotas. Palabras que conocen el dolor de la herida. Palabras que podrían estar quebradas, torcidas, en pausa. Palabras que arrojan una despedida, el inicio de una historia, el escuálido punto suspensivo de una frase que no alcanzó a configurar ninguna realidad. Palabras que nacieron del invierno, del último invierno, del último espanto que quería ir detrás de tu sombra. Palabras con fecha, con memoria, con recuerdos. Palabras. «El dolor no es, no será nunca más fuerte que la vida que me enseñaste a vivir».
Por eso todas las noches pido que él se muera. Si vivir con Alzheimer es una putada, una putada de la vida y de la mala suerte. Es como estar muerto en vida y, peor aún, ni siquiera poder recordar a todos esos que quisiste, a todos esos que odiaste, a todos esos que fracturaron tu vida y la cambiaron, que te hicieron mejor, que te hicieron peor, no importa, pero cuya marca queda en ese espacio invisible que sobrevive cuando nos preguntamos quiénes somos. Es olvidarte de ti mismo y de eso que te duele y de eso que te hace sonreír.
El Alzheimer rompe nuestra fábrica de recuerdos, de sueños, de nostalgias. El Alzheimer bombardea nuestra vida, nos deja a ciegas. Es la única enfermedad de la que sabes no vas a poder salir, no te van a poder sacar. Se adueña de tus tiempos, de tu cuerpo, de tu personalidad. Te liquida. Te mata y no te mata porque sigues también muy vivo, inerte. Tu cuerpo es un cañón de soledad, materia con olor de escarabajo roto que nace y crece en medio de la nada, como si estuvieras presa de un limbo, de una parálisis del sueño, de intervalos rotos, agonizantes.

¿Cuándo le diagnosticaron el mal del olvido? Veintinueve de octubre de hace ya siete años. Lo veníamos sospechando hace un tiempo, pero nadie le quiso poner palabras, nadie quiso buscar una explicación a los comportamientos que de a poco, lentamente, empezaron a aparecer y tener un nombre.
Primero fueron los extravíos sin importancia que no quisimos ver como un suceso inusual, la voz de ese alguien conocido por la familia que nos dice que está con mi papá en una calle cualquiera y que parece que no lo reconoce. «Está un poco desorientado, un poco molesto».
«Que se quede ahí contigo, dame cinco minutos», recuerdo que le dije a Fabián. Fabián era el novio de mi hermano Tomás, el primer novio que tenía desde que había dicho que era homosexual, y aunque no tuvo la importancia que pensábamos que iba tener en su vida en ese tiempo, cuando se lo encontró en Avenida Providencia con Las Urbinas, tenía el nombre de la peor pesadilla de mi padre. Cómo no iba a reconocer a Fabián, si era para él el mal de todos los males, el problema de todos nuestros problemas, la raíz de toda la mierda que inundaba a la familia por ese entonces. Me pierdo. Escucho unos tacos que suben y bajan escaleras, siento un temblor, un leve cosquilleo detrás de la oreja derecha.
Me miro las venas, reconozco los lunares de mi antebrazo, las plantas de mis pies y la costra que sale de una de mis rodillas. Es una caída que todavía no ocurre. La piel se resiente. El futuro y el pasado como una hoja muerta, quebrada. Volver. Vuelvo a Fabián o quizás a Tomás o quizás a mi viejo enfermo que está postrado en una cama diciéndonos «perdónenme».
Las imágenes se me confunden; se me confunden porque mientras escribo esto a nadie, afuera llueve. La imagen de un viaje en el surde Italia, desde un tren, me aleja de este y otros recuerdos, como si mi vida fuera siempre una continuidad de fragmentos, de pedazos que no terminan por completar ninguna imagen.
Miro mis dedos largos tecleando, sacudiendo el computador donde escribo estas y otras líneas, sintiendo el peso de cada palabra, de cada letra, que desde un punto que ni siquiera conozco, empiezan a contar una historia, un capítulo, una vida aparte, una pausa de nuestra existencia. La vida debería estar en otra parte. Mi vida debería estar en otra parte.
Mis manos. Siento mis manos y los golpes y el sentir y sentir y sentir, y la rabia y la pena y lo que se fue y no le pertenece ni siquiera a Dios, al Dios que nos inventamos para seguir viviendo con las uñas rotas.
El otro día me preguntó la Adela qué creía que significaba la vida, si había algún sentido detrás de las cosas que íbamos viviendo, delas personas con las que nos íbamos encontrando. Ella es más espiritual, y a pesar de todas sus dudas y sus incoherencias y sus inconsistencias, que para mí no son más que delirios esotéricos, se esfuerza en mantener cierto equilibrio espiritual. Calma y alma, Olimpia, me dice cada vez que intuye que voy a tener una de esas crisis que hace seis años provoca mi enfermedad.
No sé, Adela, le respondo. Quizás no hay ningún sentido, salvo que convirtamos las cosas que amamos, las cosas que odiamos, en historias que alguna vez alguien cuente. Sé que no le gusta mi respuesta, que quizás espera más. A veces tengo la impresión de que me ve lejana, extraña, como si hubiera querido que su hermana menor, yo, fuera diferente. Más cómplice, más amiga. Nuestra relación siempre está maquillada, quizás teñida, por una urgente violencia que se esconde detrás de una falsa sonrisa. Siempre la hemos tenido. Por genética, por imitación, por necesidad. Somos buenas para sonreír aunque no queramos hacerlo. Son gestos poco auténticos y fingidos en bocas demasiado grandes, tan grandes, donde se pueden meter también, tantas otras cosas.
Lamento ser diferente. Lamento no parecerle lo suficientemente sensible. No ser tan ingenua, no comprarme lo que me dice gente que cree que ve más allá. La Adela es de esas personas que pagan cursos para que otros le digan cómo vivir una vida más ligera, más espiritual. Y que el yoga y que la comida y que la naturaleza y que el sol y que la conciencia de sí y del otro y del otro, y de pásame doscientas lucas para seguir diciéndote más mentiras. Se obsesiona con monjes, con maestros chinos. Pasa por épocas. Un tiempo raya con el coreano que inventó no sé qué curso de acupuntura y con la otra vieja chica que le revisa el ojo y el brazo y la pierna y el iris y que cuántas enfermedades va a tener usted durante su vida, y los hijos y los amores y los problemas y déjame mirar una foto para saber cómo es Juan, cómo es Olimpia, cómo es la Maca. Y así. Ansiosa. Necesita que le digan qué va a pasar, como si la vida fuera tan lenta, tan lenta, y se hostigara de ese ritmo pausado. ¿De qué sirve mirar las cartas del tarot? ¿Las líneas de las manos? Nadie nos va a ahorrar nada, y probablemente se equivoquen y fallen y no aporten nada más que un juego imaginario para ocultar las verdades verdaderas; trucos para lo cotidiano, para hacer la vida más entretenida. Tengo que reconocer que hay momentos en que también dudo, pero inmediatamente me digo a mí misma: Olimpia, no seas huevona, acuérdate de esa época de promiscuidad cuando una mujer te miró la borra del café. Yo no quería, pero ella insistió, vino hasta la mesa del restaurante donde estaba con mis amigas. Una de ellas ofreció pagar los diez euros que cobraba la mujer. ¡Diez euros por un par de preguntas! Era insólito. Están más forradas que nosotras, dijo Irene, que es poeta. Capaz que somos tontas. ¿Por qué no cambiarse de rubro y acercarse a las mesas de la gente y predecir un par de cosas, siempre inventadas/ siempre inventadas, y terminar vendiendo poemitas? Nadie paga por poesía, parece que escuché decir a Pilar. En cambio, sí pagan porque les inventen una historia. ¿Al final no es lo mismo?
¿Al final no es lo mismo?
Las palabras de la bruja me llegan como si me hablara desde otro tiempo. Y es otro tiempo. Me acuerdo que me costaba concentrarme en sus palabras porque sus ojos eran verdes y grandes y raros, y uno de ellos se le caía. Me acuerdo de esa seguridad disfrazada de desfachatez: Olimpia es tu nombre… bueno, Olimpia, está claro… tienes que abrirte más a los hombres, dejar de pensar en ese, que no has podido olvidar, chica, si no eres una monja. Date la oportunidad de pasarlo bien con otro, de jugar, de tener sexo, de liberarte. Sal con uno, con dos. Da igual. Tú entrégate, hija, que pareces una mujer de cincuenta. Te lo digo porque se te nota. Estás muy encerrada en ti misma.
Yo no sabía qué decirle. Miraba a mis amigas y ellas con los ojos para arriba, intentaban contener la risa, mientras miraban otra vez a la bruja. Todas estábamos en silencio, quizás tratando de reinterpretar, buscando la metáfora, la señal escondida, un mensaje que nos devolviera a la tierra. Nada. Era demasiado pobre su visión para sacarles algo a esas palabras. ¿Pero es así?, seguía la mujer.
¿Tengo razón?, nos preguntaba. Yo me encogía de hombros. Me daba un poco de vergüenza decirle que estaba totalmente equivocada (es insólito que uno, que es finalmente del que se están burlando, sea el que tenga vergüenza y no el estafador, pero a veces pasa), así que preferí guardar silencio. Habló Elena, que siempre tiene voz, y le dijo: ese no es precisamente su problema. Al contrario. Parece que no estás leyendo bien el café. Y me cerró el ojo. No hubo réplica. La vieja se fue con sus diez euros y nosotras seguimos ahí, hundidas en nuestros asuntos, desparramadas en esos sofás que tienen a veces los barcitos madrileños del siglo veinte, esos que están en el centro, que tienen ochenta años, que son medio bohemios, medio alternativos, medio caros. Tomándonos una botella de vino tinto, celebrando la vida, la amistad. Porque en Madrid siempre sobran los amigos y las excusas para romper las copas. ¡Cómo necesito esa ciudad! Tengo nostalgia de Huertas y los tintos de verano y el parque de El Capricho. Tengo nostalgia de Atocha y los desvelos y la calle de Tremps. Tengo nostalgia de las cañas y las aceitunas verdes y la Plaza Mayor. Tengo nostalgia por las sombras que se quedaron dando vuelta en las calles de Tirso, la Gran Vía y Sol. Tengo nostalgia por las tapas de La Latina. Tengo nostalgia de vivir en una ciudad que no tiene estrellas. Tengo nostalgia del «Chino Subterráneo» de Plaza España. Tengo nostalgia de Ópera y Callao y Santo Domingo. Tengo nostalgia de los amigos, la calle, la vida. Tengo nostalgia de El Retiro y la Cibeles. Tengo nostalgia de los teatritos. Tengo nostalgia de los «hasta logo». Tengo nostalgia del jazz del Café Central. Tengo nostalgia de esa ventana que miraba la Almudena. Tengo nostalgia de un bonsái que nunca fue mío. Tengo nostalgia de orgasmos de mentira. Tengo nostalgia de botellas vacías, de cuerdas rotas. Tengo nostalgia de Malasaña y de Chueca y del Museo del Prado. Tengo nostalgia de acostarme con hombres que nunca amé. Tengo nostalgia del pasaje San Ginés y las puestas de sol en el Templo de Debod. Tengo nostalgia de ti. Tengo nostalgia de mí. Tengo nostalgia.
Pocas cosas sé, pocas cosas me quedan como certezas. Una de ellas es que algún día voy a volver a vivir en Madrid. Una de ellas es que será contigo. Olé.
Cierro el paréntesis. Mejor que sí. En la realidad ya no flotan los versos ni la tristeza latente por una ciudad que no existe. En la realidad hay una mujer que se cree hada, y yo ya dejé de creer en ellas hace mucho, porque el mercado de brujos y brujas lo compone en una gran mayoría gente chanta. Nadie puede saber qué va a pasar más adelante, porque el futuro se está escribiendo a cada rato y los únicos responsables de ciertos detalles, de ciertas determinaciones, de ciertas muecas de futuros, somos nosotros mismos. El destino se deshace en mis manos y en las de todos los que he conocido. El destino no existe. El destino es una bolsa de plástico llena de basura que tiramos en algún lugar que nadie puede ver, que nadie va a encontrar.
Hace muchos años que perdí la noción de sentido, de reloj, de montañas, pero quizás hay algo que rescatar dentro de todo esto que nos arrastra, que me arrastra, que me conduce hacia una nueva noción, y es precisamente la inevitable consideración de estar vivos, de reconocer nuestras culpas, nuestros miedos, los vidrios quebrados del espejo. Eso que digo, eso que siento, lo sé y tú lo sabes. Ponte frente a un ventanal de vidrio gigante y haz la prueba. Sácate la ropa. Mastúrbate pensando en esa compañera de quinto básico. Sigue frotando. Date tres vueltas más, dúchate sin tiempo. Inténtalo. Ahí no puedes esquivar la mirada de otro que te conoce demasiado para poder engañarlo. Eso debe ser estar vivo. Sentir. Dejar de pensar. Dejar pasar esas emociones viejas y agrietadas. Dejar pasar el amor, dejar pasar la locura, dejarte pasar a ti. Mi resignación.
Vuelvo a la historia. A ese día en que a todos nos cambió un poco la vida.
«Estoy bien, Olimpia, estoy bien», repetía mi padre mientras yo lo miraba intentando entenderlo. «Es que me cambiaron la calle, cambiaron el letrero… esto hace veinte años se llamaba de otra manera… yo sólo salí a dar una vuelta». Está bien, papá, le decía yo con un dejo de calma porque sabía que estaba asustado. Sin embargo, ¡qué fuerza la de este viejo! ¡Cómo nos oculta siempre su miedo! Nunca titubea, nunca duda de nada, siempre tiene respuesta para todo. Malditos dogmas que inventaron para vivir.
Rodolfo tenía siempre todo bajo control. Me imagino que por su oficio. Mi padre era un militar retirado, y esos ademanes, tan serios, tan dominantes, seguían ahí, intactos. Eran parte de su alma. Es curioso lo que pasa con las profesiones. De alguna manera se comen a la persona, se comen su alma de a poquitito, y las características de ella quedan impregnadas en su humanidad.
Una vez alguien me dijo que era temido dentro del ejército, y a mí me sorprendió, porque en la casa nunca nadie lo había respetado mucho. Miento. Lo respetábamos, pero en un sentido más de honor, de familia patriarcal, porque al fin y al cabo la que ponía las normas y las reglas y el siéntate bien, límpiate la boca, la servilleta, Olimpia; corre la silla, chiquitito el pedazo de carne, mastica, no comas tan rápido, era ella, era mi mamá. Mi papá nunca nos había castigado ni llamado la atención. Él sólo nos quería y nos quería mucho y nos quería bien. El mejor hombre que he conocido.
Como fuera, ese día, ese primer día que supe que algo no estaba bien, me di cuenta que me mentía y que de una u otra forma estaba tan sorprendido como yo, pero no dijimos nada. Yo llegué en un taxi que me cobró mal, once mil pesos cuando deberían haber sido ocho. En otro momento le hubiera exigido una explicación al chofer, pero estaba asustada. Sentía el ardor de la sangre. Que le vaya bien, señorita. No respondí. Viejo cagón. Volvimos en el auto de mi papá. Lo había dejado estacionado unas pocas cuadras más allá de donde lo encontré. Ese detalle lo recordó fácil. A la vuelta yo, que no tengo carnet, me fui manejando. A él le temblaban las manos. Todo el rato estuvimos en silencio. Pasamos calles por las que hemos pasado tantas veces, semáforos en verde, una mujer se acercó a pedirme una moneda: no, señora, no tengo ninguna. Después vino un niño y sus malabares. Seguimos por Apoquindo con Manquehue. Más pausas, más gente, y ese, el tipo largo y flaco de ojos curiosamente verdes intentando limpiarme el parabrisas de este auto minúsculo que bauticé «el Lucas», no se da por vencido. Que no, que no, que no tengo monedas. Me lo limpia igual. Por la sonrisa, me responde. Gracias. Gracias. ¿Gracias?
Llegamos a la casa, nos bajamos. Mi padre, aún confundido, me toma del brazo y me dice en voz baja, casi imperceptible: te quiero, hija. Te quiero. No le digas nada a la mamá. Lo abrazo. Yo también te quiero mucho.
Siempre hemos tenido cierta complicidad. Ese: «no cuentes nada» lo he escuchado otras veces. Desde chica: cuando lo pillé una vez, fumando un cigarro, afuera. Cuando lo vi contestando una llamada nervioso. Cuando me lo encontré, por casualidad, en un café con una mujer mucho más joven.
Olimpia, no le digas nada a la mamá. Tú sabes cómo es ella.
No cuento nada, no digo nada, no veo nada. Promesas son promesas. Nuestro pacto es eterno.
Las palabras se me escapan como se me escapan mis diálogos con él, como se me escapa la vida que conocía y que no conozco, como se me escapa su sombra, su voz, sus recuerdos, nuestros recuerdos, nuestra vida compartida. Como se me escapan mis heridas. Como se me escapa el amor por los hombres y las mujeres que alguna vez amé o intenté amar o logré amar, pero que quedaron ahí, naufragando en la herida de un árbol. A veces pienso que vivir es un gran invento. Que apenas logramos ensayar o ejercitar una parte de nosotros, lo que creemos puede ser una vida; una buena vida. Y nos equivocamos. Hace cuatro meses terminé con Alfonso. No por falta de amor ni desvelo. Probablemente estábamos en el mejor momento que pudimos estar, y cortamos y rompimos. ¿Por qué? Todavía no lo entiendo. Me siento una detective de mi propia historia: juntando las piezas de un puzzle, buscando la palabra oculta en un crucigrama, confundida… pero siempre he estado confundida. Y hablamos y me llama, y lo llamo y nos escribimos y nos decimos cosas que parecen lindas, pero al mismo tiempo esconden recriminaciones, insolencias, ataques de egos y vanidades que son tan nuestras, tan mías, tan de él, tan exactas. Te echo de menos, parece que dice; te extraño, le contesto yo. Nos ponemos a llorar. A veces. Pocos bajones importan tanto como los que dejan una ruptura. Y uno piensa que los años de alguna manera impiden que la herida se haga tan grande.
¡Mentira! Cada vez se sufre más o cuesta más dejar a otro… como si nos hubieran condenado a una existencia compartida. Mi amor por Alfonso fue breve, a destiempo, creció entre pantanos y letras de música torcidas.
A veces, todavía, me da por pedirle que vuelva. No sé por qué lo hago. No sé por qué insisto si fui yo quien terminó. ¿Soy masoquista?
¿Estaba realmente enamorada? Creo que no. De un tiempo a esta parte, desde que dejé mi historia con Samuel hace ya cuatro años, siento que vivo relaciones forzadas, siento que salgo y beso y me acuesto con hombres que realmente nunca voy a querer. Yes que
Samuel fue mi primer amor o mi gran amor o el hombre en el que deposité ocho millones de sueños. ¿Y para qué? Ni yo sé la respuesta. Querer para tener que olvidar. Querer para seguir viviendo sin ti. Querer para terminar buscando a otro que sucesivamente se va a convertir en otro y en otro. Siempre van a ser otros. No importa cuánto ponga de mí en él, en ellos. No importa cuánto ponga en mí. Escomo si el tiempo, de alguna manera, estuviera configurado de tal forma que la soledad fuera siempre la puerta por la que termino cruzando o enredándome los pies. Y es que siempre me costó la vida. Y es que siempre me costó vivir.
Uno puede plantearse la imagen de tener que decirle a otro que no quiere seguir con él, pero cuando te lo dicen a ti, cuando tres palabras te asaltan la cabeza, igual te derrumbas. Es lo que tiene la magia de la verdad, del reconocimiento, de decir las cosas en voz alta, aunque esas cosas sean gritar: no estoy enamorado.
Me gustaría imaginarme viviendo una vida sin un otro; hacerme a mí misma sin la mirada de alguien que con el tiempo me va a terminar odiando, o en el peor de los casos va a terminar detestando las virtudes que amó. Estar sola. Saber estar sola. Viajar, como lo he hecho tantas veces, sin compañía y llena de gente, de extraños, que aparecen a golpearme la espalda y seguir el juego que se sigue acá abajo y seguir la vida que no queremos vivir.
¿Cuántas veces me he tenido que callar? ¿Cuántas veces me han cerrado la boca? Me acuerdo de que era muy chica cuando el hijo de una amiga de mi mamá me engañó diciendo que había unas luces decolores debajo de las sábanas de su cama. Él tenía ocho años y yo cuatro, y por supuesto me metí. Era un juego. Nos reíamos; yo estaba pasándolo bien. Hasta que se bajó los pantalones y me dijo que yo también me los bajara. Me acuerdo de su cara un poco borrosa, pero con ciertos toques de lujuria, de su cuerpo flaco y blanco, y del impacto que fue para mí sentir eso tan cerca. No pasó nada más. El juego duró unos minutos. Yo me subí los pantalones y todo terminó ahí. O al menos eso quiero pensar, y sin embargo la imagen me persiguió durante toda mi infancia, durante toda mi adolescencia, y no fui capaz de decirle nada a mi madre hasta hace unos meses.
No podía hablar mientras se lo contaba. ¡Se sentía tan absurda y tan grande la pena! Lo que quiero decir con esto, y también con otras cosas, es que mi vida entera ha sido ocultar, proteger a otros, ser cómplice de un silencio que no decidí empezar.
Ahí también está mi padre. Otra época, otra conciencia, otra forma, pero el mismo mandato: no se lo digas a nadie. Y no digo nada y no dije nada, pero cuando estamos ahí, en el pasado de nuestras vidas, él todavía no sospecha, todavía no sospechamos, que este olvido que me pide que no le cuente a mi mamá es recién la primera parte, el primer síntoma de ese resto que conozco de memoria: cambios de ánimo, confusiones absurdas, trastornos en el lenguaje, quién es esa niña, la que está al lado, me pregunta meses más tarde, mientras apunta a mi tía, su cuñada. Lo miro con cara rara y él se hace el tonto. Se ríe y levanta un poco los hombros, levanta un poco las cejas. Como un niño. Mi padre nunca se ha reído así.
El Alzheimer es agresivo, me dicen los médicos. La persona se enrabia con él y con los demás. Hace cosas que no haría, tienen que estar preparados porque el proceso es difícil. Sólo entiendo sus palabras meses después, cuando viendo un álbum de fotos, se agobia y quiere pasar las hojas rápidamente. Cierra el libro fuerte, muy fuerte, y me deja ahí, sola, llena de dudas, de tormentos inacabados.
Es que nunca quiero perder la memoria, es que nunca quiero dejar de saber que quise a esos que tanto quiero, pensaba yo y escribía en una agenda cada momento, cada actitud de mi padre que me llamaba la atención.
Odio esta enfermedad. La odio. La odio. Si se comió a mi padre, su chispa, su viveza, lo que era…
Quizás por eso, si me dijeran que es posible que la padezca, prefiero no tener hijos. Eso lo supe en el transcurso de todos esos meses, cuando aún vivíamos en la casa y la familia no se había desintegrado de la manera en que hoy asumo mi núcleo duro: todos por aquí y por allá, todos repartidos en este y otro mundo; y él, el viejo roble, en una casa de ancianos donde lo atienden, donde juega con amigos nuevos de los que no recuerda rostros, donde descansa mirando la puesta de sol o tomándose un té verde que nunca le gustó. No habla, no se queja, no dice nada. Quizás no siente, quizás no piensa. Quizás está en un estado de letargo, de dudas transitorias, de preguntas que se acercan a un final. Quizás ni siquiera sabe quién es. Quizás no quiere saberlo.
Mi padre parece hoy una planta. Y no pregunta por nadie. Y ya no reconoce a nadie. Y ya casi no habla. Y ya casi no camina. Pero es mi papá, ese de setenta y seis años que está ahí, en una silla de ruedas sin esperanza, es mi papá y alguna vez no fue así. Alguna vez tuvo carácter, personalidad. Un tipo que hablaba fuerte, claro. Un tipo inteligente, buen mozo y serio. Muy serio. Como yo, tal vez. Un tipo que le gustaban demasiado las mujeres. Un tipo que fue un buen marido. Un tipo temido en los años de la dictadura de Augusto Pinochet. Un tipo al que le decían «el cuervo de Costa Verde». Un tipo al que no le deberían pasar estas cosas porque sabe lo que es el control, lo que es el mando, lo que es una orden.
No quería seguir viendo cómo se iba desmoronando, cómo se iba quedando sin su esencia. Y me fui. Metí mi vida en dos maletas sabiendo que ya no sufriría por mi partida. Él ya no se acuerda de nada, Olimpia, me dijo mi madre. Ándate sabiendo que ya no le importa, que él se quedó en otro lugar, donde nosotros no somos nada. No somos nada. Nada para él. Quédate con tus recuerdos. El papá ya no está acá.
La frase «no somos nada» retumba cien veces en mi cabeza. No es por discutir con mi mamá o pelear con ella. No es por no querer encontrarle la razón, pero esa definición es también un poco absurda. O no. Era lo que quería escuchar. Necesitaba un empujón para poder irme y comprarme un pasaje sin regreso y volar hasta una ciudad que me parecía de mentira y en la que tuve tres trabajos, dos amores, que también pueden ser dos mil si me pongo a contarlos, y una bicicleta roja que prácticamente no usé porque jamás me bajé del metro y del búho y de mi propio cuerpo, que me servía para deambular por las noches quebradas de Lavapiés, una ciudad que me hizo conocer lo que era arrugarse al sol tomándome un zumo de tomate, el dolce far niente, el ocio de no tener nada que hacer porque hay un concierto al aire libre y rincones dentro de otros rincones que podían ser librerías, pequeñas librerías, que funcionaban como escondites de la poca lluvia que caía. Cuando pienso en Madrid pienso que nunca hacía tanto frío; pienso en Tribunal, en Callao, en Chamberí. Pienso más en los lugares que en las personas que conocí. Pienso en la libertad que me trajo la ciudad. Daba igual que no conociera a nadie. Es más, eso era lo que a mí me gustaba: la soledad, la distancia, estar tan lejos. Porque allí nada importaba mucho. A nadie le importaba mucho mi padre, mi historia, mi enfermedad.
Quizás por eso sentí que irme fue como subirme un día en un globo aerostático y entender que podía crecer y crecer y volar y volar; desde ahí sólo quedaba mirar sin dirección, sin rumbo aparente, sin esos pesados recuerdos cargados de nostalgia.
Estaban también las certezas, esas viejas certezas que te recordaban que siempre podías aterrizar porque el reloj se había roto y las horas quedaban ahí, suspendidas.
Y, claro, podías también volver a enamorarte de dos o tres rostros lejanos, perdidos, maltratados, que te recordaban a otro hombre, a otra historia, unos anteojos de marco negro que no hace mucho estaban de moda, una mirada específica, el recuerdo de un gesto familiar. Podías volver a llorar por ojos que te querían amar, pero que no sabían hacerlo. Podías cuestionarte tu propia sexualidad, plantearte la vida como lesbiana, aunque no lo fueras; sólo por probar y experimentar y conocer otras cosas, otras sensaciones, aperturas que nacen porque la distancia colma el espíritu y te sientes y te crees un alma libre. O al menos quieres serlo, quieres saber cómo se siente, cómo no se siente.
Y tu cabeza, siempre puede reventar o explotar, o en el mejor delos casos seguir funcionando después de eso, aunque sea difícil y complejo y raro de explicar para las personas que nunca se han cuestionado nada.
Y así; sintiendo la nostalgia del tiempo, sintiendo la nostalgia de tus muertos; sintiendo, a veces, la soledad de tus vivos, empiezas a darte cuenta de que nada de eso importa tanto, que a nadie le importas tanto, y que el mundo, cuando estás lejos, sigue funcionando sin ti. Y a veces muy bien. Y a veces mejor.
Tú estás muy allá de todos y todos están muy allá de sí mismos, y ni las puertas cerradas, ni la lluvia golpeando el techo, ni los gritos que como un concierto se repiten en tu cabeza, pueden ser capaces de decirte lo que tú misma ordenaste: nadie te puede alcanzar.
Los dolores se quedan abajo, las personas se quedan abajo. Tu padre se queda abajo y quizás la memoria también. Por eso empezaste a olvidar las caras, las palabras, las frases, los besos… dejar de echar de menos, de extrañar, de pensar qué mágico era estar con Samuel, aunque Samuel tampoco fuera tan mágico… pero son a veces esas idealizaciones constantes las que hacen que uno siga con la cabeza en alto, convencida de que puede tocar el mundo con los dedos.
Si al final irme era poder planear mi lugar y no contentarme con aquel donde había nacido, con aquel donde debía quedarme.
Y así, sin más… porque con mis silencios, con mis razones, con mis contradicciones, podía escribir una nueva hoja en blanco y empezar a volcar en dos papeles tristes la historia de aquellos que tanto tenían que contar.
Y yo, yo no podría haberme ido sabiendo que probablemente eran sus últimos años; pero de alguna manera la pena, la tristeza, esa indecisión, se veía fortalecida, quizás reforzada, por la idea de mi madre de que él ya no me iba a reconocer, ni en Santiago de Chile ni en Madrid. Yo no era nadie para él. Mi padre, la persona que yo recordaba como tal, estaba muerto en vida. Y mi único miedo, mi único pavor, mi única urgencia, era no poder despedirme de él, incluso teniendo plena conciencia de que ese adiós también era invisible, también era inevitable.
La última vez que lo vi, él ya estaba ido. Tenía los ojos en cualquier parte, la mirada perdida, y quizás por eso me inventé o vi cosas que nadie vio en nuestro último encuentro.
Si al final un recuerdo nunca es un recuerdo; es más bien una fantasía, una apología de la imaginación que, combinada con cierta memoria cubierta de nostalgia, nos invita a dar un paseo por aquello que vivimos, pero también por aquello que inventamos.
Y sentí, mientras dormía, que me apretaba la mano, y reí con él mientras le cantaba esa canción en inglés que tanto nos gustaba a los dos. Él sabía que yo me estaba despidiendo. El Alzheimer es el opio de los hombres de buena memoria que no quieren recordar.
Mi padre se jactaba de tener la mejor cabeza de todas, la mejor cabeza del ejército, como le gustaba decir, y podía sin esfuerzo aprenderse en tres minutos nombres, fechas, años, estaciones, patentes de autos. Todo. Es parte de la deformación profesional, nos confesaba. Y yo no seguía preguntando. Ahora entiendo por qué no quería saber.
Hace cuatro años me fui. No he vuelto a viajar a Chile. Ni siquiera para Navidad, que coincidía con el cumpleaños de él. No. No está muerto. Respira, sonríe a veces y otras tantas dice uno que otro nombre. Jamás el tuyo, me dice mi madre por teléfono. No sé por qué quiere que yo sepa eso. A veces pienso que es su manera de reclamarme que yo me haya ido, y es confusa y ambigua en sus señales porque fue ella también quien me lanzó a que me fuera, me incentivó a que siguiera estudiando e hiciera posgrados y viajara por el mundo. Cuatro años después siento que le gustaría que fuera otra cosa; quizás verme casada, con algún novio formal, con hijos, proyectándome en algún lugar y notan a la deriva, no mirando Tinder, esa aplicación que inventaron para que uno conozca personas y se junte a tener sexo casual. ¿Qué puedo hacer? No me puedo zafar del sistema. No viviendo en Madrid. No siendo soltera. La capital española siempre trae a la vida de uno este tipo de relaciones. Puedes acostarte con uno y con otro y con otro. Diez en un mes, a veces quince en dos. Todo depende de ti. Hay veces en que me he juntado con dos tipos el mismo día y me he acostado con ambos. Aquí se desata tu promiscuidad porque la gente es más libre, pero también más sola. Debe ser la falta de afecto, que no son muy apegados a sus familias y necesitan llenarse los días de polvo barato. Confieso que la calidad no es mejor que en otras partes. A veces uno ni siquiera llega al orgasmo. Almudena, una de mis grandes amigas españolas, me dijo el otro día que eso es lo único por lo que debemos tener culpa las mujeres. «Tener un polvo y no llegar, tía. Eso es lo que nos debería remorder la conciencia, no acostarnos si eso es lo que nos place». Qué power es la Almu. Jamás escucharía a una chilena diciendo eso. Mis amigas nunca llegarían a esa reflexión, se les quedaría pegada en la mesita del té, al lado del coche de la guagua, mientras hablan mal del marido, mientras asocian, erróneamente, cualquier comportamiento diferente a una insanidad, a un problema psicológico, a una patología. Mejor callar y guardarse las cosas para uno, piensan ellas. No compartir la vida. Que la vida sea un juego. Que la vida no sea tan intensa. Que la vida sea un cajón donde pueda guardar la ropa sucia. Que la vida sea sólo una llave, y yo tenga la llave, y nadie quiera encontrar mi llave. Negar la crisis, negar el momento, negar ser el que se está hundiendo cuando todos se están bañando en la playa con los dientes demasiado apretados.
Y si se tiran río abajo y si se descubren y si tienen ganas de decir basta y ser como les gustaría ser, se quedarían calladas. Nunca me enteraría. Nadie se enteraría. No les da para compartir; no les da la autenticidad ni la confianza de decir las cosas en voz alta.
Como sea, uso Tinder hace un par de meses y he encontrado gente interesante, gente compleja: hombres que no salen del clóset, hombres a veces demasiado femeninos, tipos que se obsesionan con una, otros que no te quieren ver después de una noche. Están los que llegan y, de la nada, sentados en un café, te dan un beso a los veinte minutos de haberte conocido y tú caes como si nunca otro te hubiera besado; o los que creen que están en la consulta de la psicóloga y te hablan esperando que uno pueda aconsejarlos en algo. Uno escucha. Siempre escucha. Creo que muchas veces ellos no saben qué es eso. Experiencias bizarras me sobran: que mi viejo era homosexual reprimido y lo obligaron a casarse con mi mamá, que mi mujer se fue con mi hijo de un año detrás de su amante, que mi novia era lesbiana, que me engañó con mi mejor amigo, que a los tres meses quedó embarazada y terminamos y tuvimos un remember y volvió a quedar embarazada, que me demandó por violencia intrafamiliar, que estaba metida en drogas, que era una delincuente, que le dio cáncer de útero después de dejarme. Y así… No sé cómo no me he espantado. Quizás soy sólo voyerista, porque sigo mirando, dándoles clic a las fotos que me aparecen: no, no, no, no, sí, sí, no, no no. Cada cien no, un sí. ¿Para qué?
¿Esperando encontrarme con alguien que valga la pena? Hace tres noches, después de haberme revolcado con un francés y haber follado sin condón, me quedé mirando el techo. No podía dormir. Eran las cinco de la mañana. O me paraba y me iba o me quedaba ahí, dándole vueltas a la cabeza, preguntándome: ¿dónde mierda está esa persona que he buscado por todo el mundo? ¿Dónde está la magia de ese gran amor? ¿Será que se vive una vez y no hay nada que hacer cuando la ilusión se rompe?
Samuel era un poco eso. O la parte luminosa de Samuel. Ese que está contigo, que te quiere, que te abraza, que sale del trabajo y te pasa a buscar, que te invita a comer. Esos novios Ken de catálogo que se extinguieron. Lo idolatré durante años, estaba enamorada… a veces extraño esa sensación de sentirme segura, contenida, cuidada. Otras veces lo miro y me doy cuenta de que también era muy castrador y las cosas funcionaban a su pinta, siempre teniendo el control, diciéndome cómo tenía que ser, cómo tenía que vivir. Cuando me acuerdo de eso que yo llamo «El lado B de Samuel», se me van rápidamente las ganas de estar con alguien, de formar un vínculo. Siempre es más difícil quedarse. Maldito patriarcado. Siento que nos va a costar generaciones sacarnos de encima los sueños de Susanita que las mujeres han transmitido de generación en generación durante toda una vida.
¿Y Santiago? ¿Qué me pasa realmente con Santiago de Chile? ¿Lo veo también como un hombre, cómo una ciudad masculina? Puede ser. Realmente es así, o al menos tengo esa sensación cuando camino por la calle y percibo que siempre hay más hombres que mujeres yendo a sus trabajos. Debe ser la tasa de ocupación. Todavía es más alta.
No es que no extrañe esa ciudad que alguna vez amé… es que volver es volver a encontrar un pedazo de mi infancia, fragmentos de una vida que ya no es mi vida, rostros a los que quise, a los que amé, pero que hoy significan poco y nada. La amistad es un invento para no estar solo. Sé que puedo agarrar mis cosas e irme a cualquier lugar del mundo y en esa esquina conocer personas que van a ser parte de mi historia. A veces brevemente, a veces para siempre.
Pero la familia, esa es otra palabra, y a veces me siento sola. Aquí no hay cable a tierra, aquí no hay estabilidad emocional posible, porque la vida son botellas de vino tinto vacías, copas que se dan vuelta en una mesa, tropezones en la calle porque estás muy borracha para poder caminar bien. Y moretones. Siempre que vuelvo a casa, después de la fiesta, los veo ahí, nacientes, redondos, minúsculos, negros y azulados, negros y violetas, círculos de asfixia que dejan marquitas en mi piel.
A veces la soledad duele y eso mi padre lo sabe; lo sabe porque cada día está más solo, como si de un momento a otro hubiera decidido enojarse también con la vida y esa rabia transformarla en olvidos, en desmemoria, en dioses que no pueden hablarle porque los recuerdos dejaron de pertenecerle.
Quizás porque el Alzheimer es la única enfermedad con que la persona te mira, llorando, sabiendo que te va a olvidar. Yo no quiero olvidar a los que he querido. Yo no quiero olvidar lo que he vivido.
Por eso escribo, por eso anoto. Por eso también siento a mis muertos de la misma forma que a mis vivos. Incluso, quizás, con más intensidad.
Es curioso, pero de repente y sin pensarlo mucho, me traslado hasta esa cocina de Pocuro: un departamento antiguo, enorme, con los techos altos y el piso de parqué. Me parece estar asomándome por el balcón, esos balcones tan típicos de Providencia, mirando para abajo a los transeúntes, intentando tocar uno o dos pajaritos que tomaban el sol de abril en esas plantas verdes y brillantes y tan nuestras, y escuchando el ruido y las voces y la lluvia detrás de la ventana. Un piso blanco y blanco y blanco. Un piso donde vivimos no sé por cuántos años. Un piso que fue testigo de nuestras imposibilidades. Un piso donde pasamos nuestra primera Navidad solos y que recuerdo como una de las mejores de mi vida.
Y entonces esa cocina llena de luz y alegría y canciones y sueños y esperanzas está ahí, invitándome a recordar. Veo todo: yo tomándome una sopa, disfrutando cómo mis papás preparan un almuerzo de domingo. Y las palabras, las risas y la paz… esa paz que aquí es una quimera, tan difusa, tan de otros.
Me vuelvo una testigo, una observadora que advierte sin darse cuenta en qué momento esos padres se sientan frente a mí, mirándome fijamente, muy serios, muy seguros, muy convencidos de que era tiempo que yo supiera algo que probablemente sospechaba.
«Olimpia, no vas a volver a ver al tata», dijo despacito mi papá. Yo dejé la cuchara que, sin mucho ruido, se hundió en la sopa.
Esto era importante, era parte de mi historia.
Los miré. Una, dos y tres veces. No sabía qué decir. Quizás con esos cortos seis años uno no está preparado para abrir esos secretos del presente. O quizás sí. Quizás era mi tiempo.
«¿Por qué?», pregunté yo con esa ingenuidad de la infancia. Ellos se miraron y ella, que es más fuerte que todos, contestó: «Porque él se murió».
Yo seguía sin entender, pero mi papá (o quizás fue mi mamá) me contó esa historia, ese breve capítulo de unos días aún más tristes: la de mi abuelo, ese que tanto quise, y que a sus casi cien años, había dejado de existir sin avisarle a nadie. Se quedó dormido.
Como un paréntesis, como un paréntesis que entendí como un cuento, esa historia dejó una ceniza en mi alma, un dolor, una promesa rota. Me paré de la mesa, con esos mismos seis años, y me encerré en mi habitación. Lloré y lloré. Tenía que llorar a mi abuelo aunque no supiera todavía qué significaba eso que me tocaba vivir.
Esa fue la primera muerte. Y después vinieron otras, más dolorosas, de muertos que no eran mis muertos; más difíciles de resistir.
*(Buenos Aires-Argentina, 1988). Periodista, escritora y catedrática. Es Periodista por la Universidad Diego Portales (Chile), Magíster en Escritura Creativa por la Universidad Complutense de Madrid (España) y en Filosofía, y candidata a doctora en Literatura Hispanoamericana por la misma universidad. En la actualidad, se desempeña como catedrática en la Universidad Diego Portales y en la Universidad Autónoma de Chile. Ha publicado en novela La última ceniza (2016), presentada en Chile, Argentina, Ecuador y, próximamente, España.