Vallejo & Co. presenta, en exclusiva, un breve ensayo del poeta venezolano Adalber Salas sobre la obra del poeta cubano-español Rodolfo Häsler.
Por: Adalber Salas Hernández
Crédito de la foto: Izq. www.festivaldepoesiademaracaibo.files.wordpress.com
Der. www.redcultura.com/editorial/2006/06lit/contenidos/05/festival_poesia3.php
Extraviar lo que no se ha tenido.
Sobre la poética de Rodolfo Häsler
¿De qué perdida claridad venimos?
Blanca Varela
En las calles y las plazas, en el metro, los autobuses y los carros, en plena carretera, en los recovecos de las ciudades y las sendas recónditas de las zonas rurales, en la corteza de nuestro día a día, en las enumeraciones inabarcables que nuestra cotidianidad desgrana sobre nosotros, allí, sin ser notadas, se multiplican las iluminaciones. No las grandes epifanías, esas que terminan en la recepción de estigmas o la emisión exaltada de profecías, sino otras, más modestas, tramitadas por ángeles menores o sencillamente dejadas ahí para ser encontradas por el caminante atento.
Se trata de pliegues, de espacios sin espacio, de cuya materia están hechos algunos de los textos poéticos más fascinantes. “Poeta es el hombre devorado por la nostalgia de estos espacios”, anota María Zambrano en Algunos lugares de la poesía, “asfixiado como ningún otro por la estrechez del que se nos da, ávido de realidad y de intimidad con todas sus formas posibles. La poesía pretende ser un conjuro para descubrir esa realidad cuya huella enmarañada se encuentra en la angustia que precede a la creación.”[1] Vale la pena colocar el énfasis sobre un sustantivo que Zambrano parece colocar sin pensarlo dos veces: intimidad. Es precisamente esto lo que buscan –y lo que explotan– los poemas capaces de colarse por las grietas que se delatan, aquí y allá, sobre la piel del mundo. Textos que revocan la impermeabilidad de lo real, abriendo caminos subterráneos en ella, cavernas insólitas o súbitos brotes de sentido.
Una poética cuya economía interna vive de esta intimidad, trayendo a la página el metal indómito del asombro, es la de Rodolfo Häsler. A través de una sencillez casi tersa, un manejo del lenguaje sin falsas pretensiones ni vanaglorias, consigue comunicar eso que respira en los entresijos de la realidad, esperando emerger. Basta pensar en algunos versos de Tangerine, poema perteneciente al volumen Cabeza de ébano:
No se trata de un gesto accidental,?
la ciudad susurra palabras difíciles de alcanzar,
una fruta redonda y de intenso sabor ácido?
flota en el aire para que intentes atraparla,
anaranjada concepción de un tiempo ya vencido.[2]
Esta dicción poco artificiosa no delata pobreza alguna; antes bien, apunta a otra riqueza. Allí donde otros poetas acuden a un lenguaje exuberante para explorar el lujo de posibilidades que ofrece lo real, Häsler ha entendido que puede realizar los mismos develamientos llevando a cabo el camino contrario. Como si sus vocablos quisieran apenas rozar, para que las cosas tocadas por el verbo se abran al texto sin perder nada de sí. Tangerine, esa palabra que no pertenece al español, sirve como una especie de conductor, de camino alterno hacia esa fruta que, por hallarse en una ciudad extraña –que susurra palabras difíciles de alcanzar– se halla por ende contagiada de extrañeza. La palabra y la fruta, igualmente ajenas, concentradas en un mismo objeto, flotan al alcance del sujeto, llamándolo: a través de ellas se devela, de golpe, uno de los secretos del tiempo.
A lo largo de su obra, Häsler construye un sujeto hablante entregado a la deriva. Pero esto no debe entenderse en sentido peyorativo; de hecho, todo lo contrario. Es un sujeto que ha hecho de la deriva un método de conocimiento, una forma subversiva de entender el mundo, de (des)organizarlo. Vagabundeo subversivo en la medida en que encuentra genuinas minas de significado en lugares no sancionados por la tradición, como aquella tangerine, mandarina, o el pescado de Visión del mercado, también incluido en Cabeza de ébano:
Poco antes de abrir los ojos?
el gesto de tus manos entre el pescado
me eleva en el espacio con la plenitud
de un ángel sobreviviente.

El sujeto hablante que Häsler ha edificado, sílaba a sílaba, es un viajero incansable –está definido por su trashumancia. Debe no poco al flaneûr baudelaireano, pero se distingue de este en dos aspectos notables. El primero es su falta de gusto por lo sórdido; el segundo, que tiene poco o nada de dandy. El andar constante de esta voz no hace concesiones con escuelas literarias o modas. Su compromiso está en otra parte, en los tesoros de lo imprevisible, de lo insospechado. Se encuentra completamente tomado por la atracción que ejerce sobre él la posibilidad del encuentro inesperado, desmarcado de toda lógica lineal, de toda coherencia opresiva, de toda prescripción.
En los gestos y maneras de unas manos que sostienen un pescado en medio de un mercado, en pleno bullicio, en el ir y venir de la gente, ahí, en ese instante, el sujeto que habla en el poema es elevado como un ángel sobreviviente. Este adjetivo no es producto del azar: el ángel es sobreviviente porque no pertenece a ningún credo poético o religioso, porque no es asimilable a canon alguno –su patria es otra, mucho más pequeña pero no menos potente: ese intersticio donde habita el hallazgo.
“La espuma de las imágenes rebasa el río de los días”[3], escribe Rafael Castillo Zapata en Travesías, y esta frase parece pensada para la poética de Häsler. Esta vela sobre esa espuma fulgurante, la espuma del sentido que se forma por encima de las aguas indiferentes del tiempo. Esta espuma es indomable, no se pliega a propósito alguno, es refractaria a la noción misma de propiedad. Estos poemas no la domestican ni la conquistan; sólo la registran, fascinados y humildes.
Como tal vez sería de esperarse, muchos de estas mínimas epifanías suceden en el cuerpo, el lugar de la mayor y más salvaje cercanía. Así ocurre en un poema sin título que se encuentra en Tratado de licantropía:
Crecen singulares las flores y los cuerpos
a la par, y así un día descendí las calles
empinadas hasta las húmedas plazuelas de
lóbregos portales, las ventanas moradas y
empapadas, los ojos insomnes para el
sacrificio, los cuerpos del color de las plataneras
y el ritmo resbalando por el suelo encharcado.[4]
¿Qué hay en este trayecto que lo distinga de tantos otros, hechos por alguien, en el momento que sea? La respuesta es simple, mas no obvia: da cuenta de aquello que cualquiera de nosotros ha entrevisto pero no sabido formular, una serie de imágenes inconexas que se nos han insinuado sin resultado pero que, para este hablante, han adquirido textura y solidez, se han tornado asibles, dejándose encadenar en un orden que es solamente válido dentro de las fronteras del poema.
Y como disparador y punto de llegada del poema, el cuerpo. El cuerpo color de platanera, el cuerpo que crece vegetal y cubre todo el recorrido. El cuerpo que media con el mundo, recibiendo la revelación, haciéndola posible. El cuerpo que genera la deriva y, a la vez, recoge sus frutos, justo como en otro texto sin título, perteneciente en esta ocasión al libro Poemas de arena:
El rocío empapa mi cuerpo
y la tierra desprende, excitada,
un fuerte olor de materia en celo.
Los dedos descubren en cada gota
la obscena orquídea del placer.
Estuario de mayor conocimiento.
Con la nueva y húmeda luz
palparé los cuerpos, besaré las bocas,
buscando la verdad
que no dicen las palabras.[5]
Todos los sentidos son convocados al roce entre el sujeto y el mundo. Pero no son llamados a atender pasivamente, para que sean meros receptores y se dediquen a contabilizar la entrada de la información sensorial –estos sentidos están violentamente cargados de deseo, rebosantes, exasperados. Es así, por la vía del deseo, que es posible conocer y habitar en genuina intimidad con las cosas. Es así cómo cobran su valor la acidez de la mandarina, el ademán de las manos en el mercado, los colores y los ritmos, las calles y las plazas: el cuerpo que los recibe y recorre es poroso y ávido. Es capaz de percibir el olor de materia en celo de la tierra porque él mismo se encuentra en el pleno celo del sentido. De esta manera, cada evento y cada objeto se hacen más hondos. No son percibidos como otros, su realidad no se debe a algo que los justifique más allá de sí mismos; son asidos en toda su inmanencia.
En cada gota, la obscena orquídea del placer; en cada cuerpo, el bautismo de una nueva y húmeda luz; el mundo todo encarnando esa verdad que no dicen las palabras. La poética de Häsler hace de esta verdad tan muda como plena su horizonte. Hacia ella se dirige, pero no contrito, sin penitencias –aunque tampoco sin hedonismo–, buscando acercar a ella, tanto como sea posible, su palabra deseante. Esta búsqueda trae consigo una pregunta que se ha formulado de muchos modos, pero que sintetiza admirablemente Maurice Blanchot en Le pas au-delà: “mais comment désirer parler, sans que le désir, et toujours par avance, ne détruise la parole, même le désir le plus calme de la parole la plus calme?”[6] Seguir el deseo que motoriza y hace vivir a la palabra: esto se propone la poética de Häsler, aunque con ello, como bien dice Blanchot, arriesgue su propia existencia. El deseo supone un peligro para la integridad de la palabra que habita en la medida en que es el deseo de lo que se encuentra, callado, más allá de los poderes denotativos de la lengua. La palabra ansía su propio negativo, el silencio que amenaza con abolirla. Es por ello que desear decir la palabra deseante es desear la palabra en el borde de su destrucción.
Incluso cuando la escena que domina alguno de los poemas está vinculada a la erótica de los cuerpos con un tú específico –y lo formulo de este modo porque esta poética está atravesada por una tensión erótica constante, sólo que no siempre con interlocutor–, palpa los bordes de una peculiar mudez, intentando, no obstante, extraer sus fuerzas de ella:
Tu cuerpo dormido en el paréntesis de la noche
refulge como un fetiche en la locura de mis ojos.
[…]
Tu cuerpo frío en la noche interminable
yace junto al engaño, ya historia de los hombres,
como verano, al retomarte,
hice de tu vida una escuela de aprendizaje,
y cruel, horriblemente cruel,
transformo tu esplendor
en dominio del reto para enaltecerme.[7]

Perteneciente al apartado Adoración del libro De la belleza del puro pensamiento, este poema enfrenta y elabora la violencia que implica escribir con los vocablos turbios y lúcidos del deseo. El cuerpo de ese tú, de ese otro al que se dirige el sujeto hablante, refulge, porta un esplendor del cual se apropia el sujeto, primero a través de la mirada –la locura de sus ojos– y luego a través del texto poético, registrándolo y enalteciéndose. La singularidad del poema estriba en que es plenamente consciente de la violencia que ejerce la lengua sobre lo real y que, además, la escenifica y cuestiona. El sujeto que habla se sabe horriblemente cruel, sabe que posa su voz sobre un fetiche. En suma, sabe que el deseo que lo arrastra puede borrar a su objeto.
Así pues, el peligro implícito en la palabra deseante es doble: parece suspenderse en la decisión imposible entre destruirse o destruir lo que persigue. En suspenso se encuentra como una flor imprevista sobre un abismo:
Contempló con admiración
cada detalle de la exultante anatomía
que delante se le erguía.
El pensamiento, como un crisantemo del abismo,
insistió en resaltar las líneas esenciales de su cuerpo
endurecido por la vida al aire libre.[8]
Versos como estos, que se encuentran en la sección llamada Orfismo del poemario Elleife, testimonian por la escogencia que se realiza en cada poema de esta obra. Häsler no quiere tomar partido, como lo han hecho otros autores, ni por la borradura de la palabra por su propio deseo, ni por la disolución del objeto deseado. Entre ambas posibilidades, prefiere no elegir ninguna y permanecer en medio, tramando una escritura liminar, cuya manera de acercarse a las cosas, a los espacios anónimos, consista en hacerse a la forma de ese suspenso. Toma el asombro, producto de lo que ha percibido, y lo hace permanecer detenido, verdadero crisantemo del abismo. No importa cuál sea el hecho u objeto contemplado detalladamente, con admiración: cada poema se encuentra irremediablemente perplejo ante la realidad que lo rodea –y conserva, para nosotros, la piel cristalina de esa perplejidad.
Häsler pareciera querer dictar una nueva duración distinta para los encuentros que llenan su poesía –o, mejor, pareciera querer reproducir en el texto la duración especial que tienen esos descubrimientos, esos sucesos ocurridos en los lugares hurtados a la percepción común de lo cotidiano. Leer sus libros hace ingresar al lector a algo muy similar al aevum, esa duración que, según Tomás de Aquino, pertenecía a los ángeles, a medio camino entre el tiempo y la eternidad.
Que el habla signada por el deseo no se consuma, mordiéndose la cola, ni consuma aquello hacia lo cual se estira. Que pronunciar no sea un acto de unívoca ruina, sino que pueda, en esa extraña y minúscula duración que inaugura, conservar algo de lo que se esfuerza en decir. La poética de Häsler pareciera diseñada para salvaguardar todo lo que brota, sorprendente y fascinante, como incontestablemente real. Muchos otros, sin duda, han aspirado a este propósito –como notó Walter Benjamin, “to command nature herself to stand still in this way in the name of faded images is the dreamer’s delight”[9]–, pero pocos han sabido poner, con tanta precisión, el lenguaje poético al servicio de esta empresa de conservación. Sus múltiples recursos, sus gestos y modos están completamente dedicados a ello, como bien puede verse en uno de los poemas de la sección Hotel Greco, de Elleife:
Como una actinia oscura, rojo púrpura,
ni hablo mi lengua ni habito en mi país,
soy, eso sí, el heredero de una inteligente familia fenicia.
Heme aquí el fenicio del célebre poema de Eliot
para seguir siendo el ahogado para siempre.
Como se sabe, los poetas no tienen vida propia,
mueren lacerados por el agua, ciervos sin dominio,
oteando los retirados predios que les sirven de morada,
esquivos como piezas de un viejo juego de ajedrez,
sin sangre para manchar el suelo de la alcoba.
El invierno es la estación idónea
para que las mujeres me cierren definitivamente los párpados,
y la intensidad con que un día descifré largos poemas griegos
convertida ya en nieve prodigiosa,
pierde, entre tanto, todo su calor.
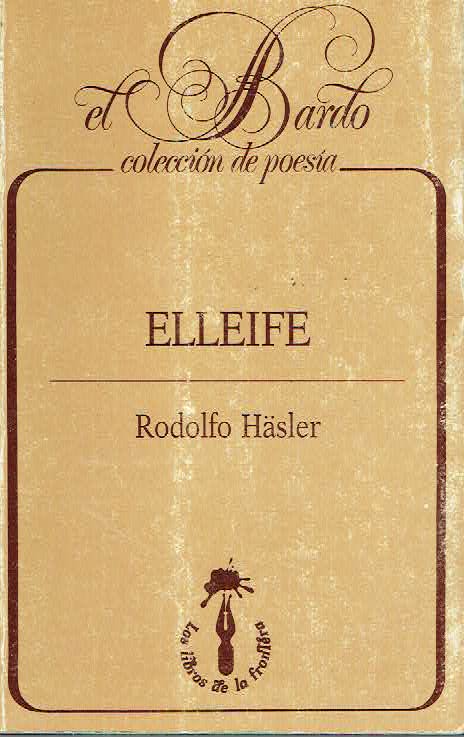
El sujeto hablante de esta poética varía constantemente. Fiel a la heterogeneidad inveterada de las experiencias que registra, él mismo se multiplica y disgrega, perfilándose en distintas épocas y lugares. Siempre viaja: pagodas, sinagogas, mezquitas e iglesias puntean su camino. Avanza sin detenerse, desde China a Bogotá, pasando por el Líbano; de la santería al islam o el culto órfico. No obstante, no hay enmascaramiento ni apropiación: estos poemas no colonizan tiempos o regiones que no le pertenecen. Al contrario, se filtran en ellos, llevando a cabo un singular proceso de simbiosis.
De este modo, el hablante del texto perteneciente a Hotel Greco es Phlebas, el fenicio de The Waste Land, sin por ello dejar de hablarnos desde el siglo XX. Por ello puede enunciar que no habla su lengua ni habita en su país –y que, en última instancia no tiene vida propia. Esta desposesión es el núcleo del ejercicio de esta poesía. No hablar la propia lengua, no habitar la propia tierra para poder hablar y recorrer todas, no tener vida propia para poder dar con eso que moviliza todas las otras vidas.
La voz de Häsler viaja y se pierde, se extravía para encontrar, encuentra para enunciar y enuncia para volver a perder eso que halló y que nunca le perteneció. Cada uno de sus libros es un puente cuya orilla última desconocemos. Al intentar cruzarlo, nos enfrentamos a nuestra ignorancia en su estado quizás más desesperante: no sólo no sabemos lo que hay en el otro extremo del puente, sino que ni siquiera sabemos cuándo terminaremos de atravesarlo –podría ocurrir años después de haber leído el libro– o quiénes seremos una vez que alcancemos ese otro lado. La única certeza que tenemos es que no seremos los mismos, pues el trayecto nos habrá cambiado.
También sería justo decir que estos poemarios son mapas para la pérdida –mapas de iluminaciones, sin duda, de los cuales salimos fascinados y sin puntos cardinales. Un poco como esas piezas cartográficas sobre las que escribe María Negroni en Pequeño mundo ilustrado, esas que nos regalan “las coordenadas que nos ayudan a perdernos, a agotar aquello que sabemos, y así llegar más rápido al cansancio y a la entrega.”[10]
Esos largos poemas griegos que desentraña Phlebas encarnan la entrega de la poética de Häsler a esa suerte de otredad epifánica que recurre en sus textos. Y no sería errado afirmar que a partir de ella concibe la figura misma del poeta. Aparte de este que acabo de citar, hay varios más en su obra dedicados a meditar sobre la función de la poesía y sus practicantes. Uno de ellos es Página diez: miércoles. El poeta, uno de los textos de Diario de la urraca:
¿Qué luce en su cabeza? Será un violín sonoro,
un instrumento que sabe ordenar, le dicta al oído
continuas confidencias, detalles de una vida disuelta en agua,
no sé si sabe nadar, sin embargo, es una vida viajera,
un timbre, una indisposición de maldoror.[11]

De nuevo el poeta está sumergido y, como es de esperarse, no sabe nadar, sólo dejarse llevar por esa corriente que lo lleva de espacio en espacio y de vocablo en vocablo hacia el poema. Su vida viajera es consecuencia de haber prestado atención a ese violín sonoro que lo acompaña, ese que le dicta al oído continuas confidencias, detalles de una vida disuelta en agua, tentándolo constantemente a zambullirse en la vida pululante de los sentidos.
Estos hallazgos a los que he aludido, estas intimidades deslumbrantes que pueblan la poesía de Häsler, dan fe de un constante ponerse en riesgo, de un tocar la frontera de lo decible en busca de una tersura insospechada, del olor o el sonido que se abren para mostrarse más densos de lo que era posible sospechar, del sabor que es capaz de cegar. La escritura de Häsler se expone al llevar a cabo estas pesquisas en la comarca sin ley de lo sensorial. Pero lo hace gustosa –en ambos sentidos de la palabra–, intentando reproducir en sus versos esa misma apertura. Su tarea podría definirse también con la sugestiva frase que Lezama Lima deja caer en su ensayo Dignidad de la poesía: “El poeta como guardián de la sustancia de lo inexistente, como posibiliter.”[12] El poeta trata con eso que Lezama llama “lo inexistente” no porque sea menos real, sino porque no ha ingresado al orden discursivo. Lo hace ingresar por medio de la escritura, haciendo que esa sustancia proteica cobre forma y, por un momento determinado, se devele. Es un oficio desigual, de equilibrios impredecibles, como deja claro uno de los textos de Häsler pertenecientes a la Suite de Tánger que se encuentra el libro Paisaje, tiempo azul, titulado El poeta en Tánger:
Todo aquel que estudia poesía
anuda en primer lugar la esquina de su turbante,
solitario y azul en torno a la cabeza.
Lo que dice quiere ser diáfano, en palabras cíclicas
que nunca aclaran el enigma, quizá por culpa de la luz
o de tanta desesperación que aflora en ávido tacto.
El signo caritativo del pez o de la flor,
seres escasamente humanos en una línea que no pretende
el arabesco, sí la libertad presente en la escritura.
Las formas se diluyen por las cuestas de la ciudad,
en la pincelada arenosa de muchas de sus calles,
por haber transitado siempre el camino intacto.[13]
Las palabras cíclicas del poeta, que vuelven una y otra vez, quisieran poder transportar el mundo en toda su nitidez, pero es en vano: rara vez puede condensar el misterio en su voz, ese precipitado casi inasible al que tantos aspiran. Las más de las veces, el hambre en el decir –la desesperación que aflora en ávido tacto– o la luz que despide lo real demuelen el poema. Pero hay momentos raros, instancias en las cuales logra comunicar el signo caritativo del pez o de la flor, la libertad presente en la escritura, que puede entregarnos, fugazmente, las formas antes de que se diluyan por completo.
Apresurada, injustamente, tendemos a equiparar la novedad con el hallazgo. Se trata de una ecuación de la que no podemos librarnos fácilmente. Sin embargo, estas mínimas epifanías que consigna Häsler consiguen deslastrarse de esa exigencia de novedad; la sorpresa que producen no pretende complacer o entretener. Su permanente estado de tránsito no reproduce estereotipos caducos ni intenta echar mano de exotismos desleídos. Los atisbos que colecciona esta poesía no son nuevos ni viejos, no responden a la lógica espacial común, sino a la de las afinidades imaginativas, que sabe vincular diversas regiones y momentos. Están sumidos en un tiempo distinto al nuestro, sin orillas. Una duración a la que sólo accedemos gracias a que el azar también sabe bendecir.
Al preguntarse por la función de la escritura, la respuesta de esta poética es categórica: el poeta viajero, el poeta que se abandona a la corriente y la deriva del mundo, escribe para hacer la lengua más transparente, para que pueda verse, a través de ella, algo del mundo que nombra. Después de todo, lo que dice quiere ser diáfano. Esta es la lección que dicta el mirlo que se encuentra en el poema En el lugar de la escritura, del poemario Cabeza de ébano:
Qué puedes decirle al mirlo, sólo tu silencio lleva la razón
[tratando de adivinar la chispa
alzada por el nombramiento. Puedes omitirle tu
[respiración entrecortada,?
tu rabia infinita frente a la injusticia,
el dorado mar que bate la orilla catalana,?
no importa, nunca va a reconocer la intensidad,
nunca va a ser juez de tu reino.?
El mirlo escarba en los canteros,?
sus pisadas levantan sospechas en la vegetación,
una hilera de hortensias, gardenias, el limonero,?
una escritura fecunda a fuerza de velar por las raíces,
poética viajera que en su pico el mirlo expande.
Por mucho que migre, sin importar cuántos lugares visite, esta escritura se sabe rastro, huella de otra escritura, inmensamente viva, imparable, incesante: la escritura de lo real, esa que en su pico el mirlo expande. Una caligrafía muda, en la cual los seres humanos son apenas un grafema borroso, uno entre millones. Queriendo atisbar otro de esos caracteres, este poema anuncia, antes que nada, su intención de guardar silencio y cederle su espacio al mirlo. El lugar de la escritura siempre es otro, siempre está un poco más allá.
Contrariamente a lo que esperaríamos, con el tiempo nuestra memoria desecha los grandes placeres, y se habitúa a rememorar los más modestos. Las migajas de asombro o felicidad o pesar que hurtamos a la vida, muchas veces sin darnos cuenta de lo que hacíamos. Eventualmente, nuestra vida se vuelve un acto de arqueología. Pero lo que hallamos al recordar nunca nos perteneció; encontramos lo que está de antemano perdido, pues nunca fue nuestro. Venimos de esos instantes de intensa claridad, nos debemos a esos sucesos cualitativamente señalados cuya silueta se dibuja sobre la sorda temporalidad del día a día, por encima del ensordecedor rumor de lo real –para decirlo con las palabras de César Moro en La leve pisada del demonio[14]. Pero no caen bajo nuestra potestad. De hecho, son ellos los que dibujan su ascendencia sobre nosotros.
El hallazgo, entonces, consiste en vestirse con la piel de la pérdida. Haber visto cómo las cosas se escapaban de las manos, pero haber retenido la fascinación que ejercen, su fuerza gravitacional. Esto hacen los poemas de Häsler de manera sutil y exacta. En ellos, encontrar y extraviar se superponen. En ellos, errancia, descubrimiento y pérdida son lo mismo. Su lenguaje se filtra bajo la corteza del mundo, admirado y encandilado, y desde esa intimidad se enuncia. Por donde va, formula los instantes donde ese fulgor que encuentra se delata y se confiesa.
[1] María Zambrano. Algunos lugares de la poesía. Madrid, Editorial Trotta, 2009.
[2] Rodolfo Häsler. Cabeza de ébano. Barcelona, Ediciones Igitur, 2007.
[3] Rafael Castillo Zapata. Travesías. Diarios de viajes. Caracas, La Laguna de Campoma, 2012.
[4] Rodolfo Häsler. Tratado de licantropía. Madrid, Editorial Endymión, 1988.
[5] Rodolfo Häsler. Poemas de arena. Barcelona, Editorial E. R., 1982.
[6] Maurice Blanchot. Le pas au-delà. París, Éditions Gallimard, 1973.
[7] Rodolfo Häsler. De la belleza del puro pensamiento. Barcelona, Los Libros de la Frontera, 1997.
[8] Rodolfo Häsler. Elleife. Barcelona, Los Libros de la Frontera, 1993.
[9] Walter Benjamin, fragmento titulado Distance and Images, en Short Shadows (II), publicado originalmente en el Kölnische Zeitung en febrero de 1933.
En Walter Benjamin. Selected Writings. Volume 2, Part 2: 1931-1934. Cambridge, Belknap Press, 2005. Traducción de Rodney Livingstone et al.
[10] María Negroni. Pequeño mundo ilustrado. Buenos Aires, Caja Negra Editora, 2011.
[11] Rodolfo Häsler. Diario de la urraca. Caracas, Kalathos Ediciones, 2014.
[12] José Lezama Lima. El reino de la imagen. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2006.
[13] Rodolfo Häsler. Paisaje, tiempo azul. México D. F., Editorial Aldus, 2001.
[14] César Moro. Renombre del amor: antología. México D.F., UNAM, 1979.

