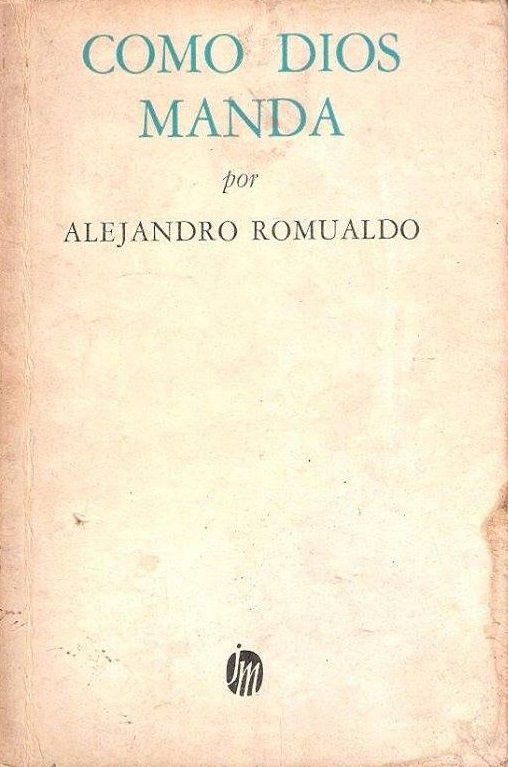El presente texto fue publicado por su autor, originalmente, en la revista de artes y letras de la Universidad de San Martín de Porres, Martín, edición N° 12, dedicada a Alejandro Romualdo, en el 2005. Ha sido debidamente corregida y actualizada por su autor.
Por Róger Santivánez
Crédito de la foto (Izq.) Archivo MP/
ⒸSandra Enciso
Encuentros y (des) encuentros
con Alejandro Romualdo
La primera imagen que tengo de Alejandro Romualdo está vinculada al gobierno del General Velasco. Corría 1970 y yo tenía 15 años en Piura, mi ciudad natal. Desde Lima me llegaban extrañas noticias en torno a un nuevo régimen que había entregado la tierra a quienes la trabajaban ―el campesinado― expropiando a la oligarquía terrateniente, columna vertebral de la clase dominante de la República Aristocrática que regía los destinos del Perú. El emblema histórico que usaba el gobierno para la propaganda de la Reforma Agraria era una magnífica silueta de Túpac Amaru II diseñada por Jesús Ruiz Durand. Pues bien, junto a dicha imagen muchas veces vi impreso en diarios y revistas o lo escuché por la radio y/o la televisión el famoso poema Canto coral a Tupac Amaru (que es la libertad). Y ―naturalmente― era imposible no emocionarse con sus broncos y sonoros versos: Querrán romperlo y no podrám romperlo / querrán volarlo y no podrán volarlo. Mi corazón ―bien a la izquierda― retumbaba mientras oía al líder campesino Sullón del valle del Chira amenazar ante una compacta masa en la Av. Grau: ¡En Piura hay suficientes algarrobos para colgar a todos los gamonales que se opongan a la Reforma Agraria!
Posteriormente ―tras terminar el colegio― y un inaudito año académico en la privada Universidad de Piura ―órgano corporativo del Opus Dei― me trasladé a San Marcos para seguir estudios de Literatura. Ya era el invierno de 1975 y el primer día de clases me tocó sentarme junto a una linda muchacha de distinguido porte e ideas radicales. Yo llevaba conmigo Edición extraordinaria de Alejandro Romualdo en ejemplar conseguido en uno de mis buceos en la librería de Juan Mejía Baca. Convocados por la poesía me puse a conversar con mi eventual vecina de asiento y fue entonces cuando ella al ver que yo tenía el libro de Romualdo me dijo: Aquí hay un poema dedicado a mi papá, Alfredo Ruiz Rosas. Y yo recordé los versos: Si pintaras mi país color de rosa / serías un gran pintor para ellos. Terminamos leyendo juntos el poema y claro que ―después con otros muchos libros de poesía― nos ocurrió lo que a Paolo y Francesca en La Divina Comedia: los libros rodaron por el suelo ensimismados nuestros corazones con el más puro amor de la primera juventud: ella se llamó Dalmacia.
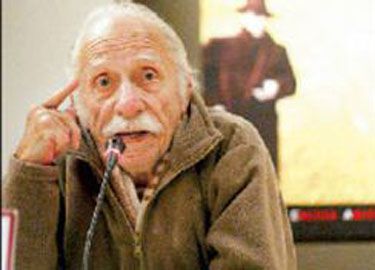
En 1977 decidimos ―ella y yo― militar en la Comisión de Cultura de la Unidad Democrático-Popular (udp) un frente de organizaciones de izquierda formado para participar en las elecciones a la Asamblea Constituyente convocada por la dictadura castrense de Morales ―Bermudez, atemorizada por esa gran lección que le había dado el pueblo del Perú con el gran paro nacional unitario del 19 de julio de 1977. La Comisión de Cultura estaba dirigida por la poeta Rosina Valcárcel y entonces con ella nos dedicamos a leer poesía en los pueblos jóvenes, en sindicatos de trabajadores y por supuesto en la Plaza San Martín. De modo que en esas inolvidables sesiones de agit-prop ocupaba lugar preferencial el Canto Coral de Alejandro Romualdo.
Hacia 1979 Cesar Olivier ―a la sazón representante de Barral Editores en Lima― con la ayuda del joven narrador Guillermo Saravia organizaron en su local de Lince ―cercano a la Av. Salaverry― un ciclo de recitales de poesía peruana. Por la generación del 50 –entre otros autores― había leído Romualdo y por la del 70 habían estado los de Hora Zero. Pues bien, el último día ―cuando le tocó a los de La Sagrada Familia― hubo una pequeña recepción ofrecida por los organizadores a los poetas invitados. Luego de los brindis de rigor vinieron las fotos para el recuerdo. De este modo, todos en grupo debían entrar en el marco del flash. Fue allí cuando los iracundos horazerianos debieron hincarse cual delantera de un equipo de futbol; entonces Romualdo aprovechó el pánico para decir ―aludiendo a antiguos manifiestos de HZ en contra suya― “Así los quería ver: Hora Zero a mis pies”. A lo que Jorge Pimentel alcanzó a refutar antes del click y general celebración: “No pues don Alejandro, así no”.
Por esa época Dalmacia Ruiz Rosas me prestó la edición de Poesía una recopilación de la obra romualdiana desde 1945 hasta 1954 bajo el sello Juan Mejía Baca. Empezaba con La torre de los alucinados y seguía con Cámara lenta libro que me gustó mucho. Así como los poemas de amor de El cuerpo que tú iluminas. Todos esto había sido antes de Edición extraordinaria (1958) que desató la famosa polémica entre poesía pura vs. poesía social. El prestigioso crítico José Miguel Oviedo empezó todo con su artículo denominado ―a propósito del libro de Romualdo― ¿Es útil el sacrificio de la poesía? publicado en el número 3 de Literatura. Después la generación del 60 y el diverso registro de casi todos los poetas del 50 demostraron que ésa fue una falsa polémica que ha quedado ―sin embargo― como un hito histórico en el Perú de esos días acerca del ser y la función de la poesía.
En mis vagabundeos por las librerías de viejo del centro de Lima encontré Como Dios manda publicado en México por Joaquín Mortiz y me llamó la atención el poema «Coral a paso de agua mansa» por su moderno y logrado juego de distintos planos. Un poco como en El movimiento y el sueño ―que paraleliza la conquista del espacio sideral por el hombre y la heroica gesta revolucionaria del Ché Guevara, libro que me regaló mi padre, trayéndomelo de Lima a Piura cuando yo era un adolescente que principiaba a escribir poesía. En ese tiempo ―1972― leí en el suplemento dominical de El Comercio una reseña de José Miguel Oviedo sobre Cuarto Mundo publicado en Buenos Aires. El crítico reproducía unos rotundos versos de poesía conversacional referidos a la vida de un clown Brown que me impactaron y que, años más tarde, volví a disfrutar cuando encontré dicha edición de Losada en una destartalada librería de Azángaro.
Pero yo nunca jamás había tenido la oportunidad de conversar con Romualdo. Cuando el pintor Alfredo Ruiz Rosas regresó de París para instalarse en Lima, Dalmacia me lo presentó en una reunión donde había mucha gente y apenas pudimos intercambiar las palabras que ordena la cortesía. Pasaron los años y en plena euforia del Movimiento Kloaka hacia 1984 una tarde en Barranco Rafael Delucchi ―uno de nuestros santos protectores en aquel instante de lucha― nos invitó a José A. Mazzotti y a quien redacta este documento, a reunirnos con Romualdo en la apacible sala de su casa con inmejorable vista al mar (en cuyo balcón Polanco había situado su caballete durante esos días kloakenses). Pues bien, cuando esperábamos allí la llegada del poeta junto a Rafael, de pronto entró solamente él y nos dijo que Romualdo ―en el umbral de la puerta de la casa― al enterarse que nosotros dos ―Mazzotti y yo― íbamos a estar allí espetó: «Ah no, nada con la marihuana» y salió disparado.
Ya en los años 90 saliendo de la casa del poeta Bruno Mendizábal, en San Felipe, tomé una combi hacia Miraflores. En San Isidro subió al vehículo Alejandro Romualdo y, entonces, frente a frente lo saludé cordialmente para entregarle un ejemplar de mi libro Cor Cordium que acababa de salir. El me lo agradeció y con fruición me hizo ―durante los pocos minutos que coincidimos en la combi― sagaces y divertidos comentarios sobre el parnaso limeño. Sólo se puso serio cuando le pregunté si estaba escribiendo en esos días. «Así es», fue su seca pero definitiva respuesta. En otra oportunidad ―también en los 90― un atardecer en el que deambulaba alucinando por las calles del centro, divisé a Romualdo que venía por la misma acera que yo, pero en sentido contrario, en una cuadra de Huancavelica. Me dispuse a saludarlo y le dije: «¡Poeta!» cuando me rocé con él, pero nada, siguió impertérrito como si nadie le hubiera dicho una palabra.
Poco tiempo después y luego de mi lateo cotidiano por el cercado, un mediodía entré al bar Queirolo ―que era mi refugio― en la insospechada Quilca. Desde el primer salón vi que al fondo estaba Romualdo con Christian Beteta, tomándose unos rones. Como estaba picón por el reciente desaire me pasé de frente hasta el baño y luego me quedé en la última y escondida zona del bar junto a la cocina de Juvenal, conversando con él. Octavio (mi pata, el mozo) me trajo una cerveza. Al finalizarla decidí con concha clavarme en la mesa de Romualdo para conversar con él, y gracias también a mi amistad con Christian. Pero cuando salí al salón donde estaban ellos, ya no los encontré. Súbitamente se habían quitado. Hasta ahorita sigo esperando a Alejandro Romualdo.
Collingswood, New Jersey, noviembre 2016