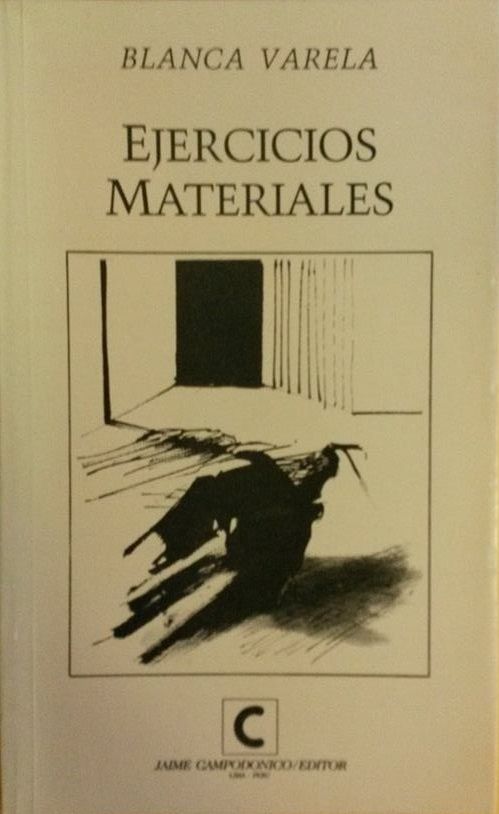La presente nota fue publicada originalmente por su autor en la revista en Vuelta, en el mes de abril de 1996.
Por: Adolfo Castañón*
Crédito de la foto: Cortesía Archivo El Comercio
Blanca Varela: la piedad incandescente
En un universo de masas donde al alma del hombre la disputan, por un lado el mercado y por el otro el templo, los políticos mercadólogos, publicistas, o bien los sacerdotes y adeptos de este o aquel fundamentalismo, la posibilidad de una tercera vía espiritual o política es vista con explicable suspicacia. La literatura y la poesía que no desembocan en el consumo o en la comunión, en la moda o en la misa, no parecen tener sitio. Como el suicida y el réprobo en otra edad, la poesía sólo tiene derecho, cuando lo tiene, a una puerta estrecha, casi clandestina en la periferia del panteón. En un terreno indeciso entre la profecía y la representación, entre la filosofía y la ficción, el arte y la psicología, el ministerio de la poesía se ejerce en la intemperie, al desnudo, y desnudar, purificar, limpiar el lenguaje de adornos y herramientas, usos e intereses creados es, parece ser su misión, cuando no le basta la más secreta de dar cuenta de la vida espiritual a través de la voz. Aunque, de hecho, no se concibe una sin la otra. En países como los latinoamericanos donde el mercado ideológico se define en función de las diversas telenovelas nacionales y políticas, el comercio simbólico se impregna de un alto grado de politización. Los sistemas de inmunidad espiritual que debe desarrollar el poeta para no caer víctima de esta o aquella epidemia demagógica deben ser vigorosos por muchas razones, pero sobre todo porque las fiebres narcisistas se transforman naturalmente en delirios pedagógicos y éstos en irreversibles canonizaciones. Ese es sin duda uno de los motivos por los cuales la poesía goza en América Latina de una engañosa, equívoca buena salud. ¿Cuánto tiempo puede obstinarse un poeta en practicar con rigor la tercera vía sin naufragar en esos escollos? ¿Dónde, cómo practicar ese camino intermedio? No por desenvolverse entre dos desiertos esa senda dejará de seguir un desfiladero y, muchas veces, se ocultará como un río subterráneo. Si lo que está en juego es la salud ―la salvación pero también la plenitud, la redención del sentido pero también el buen humor―, tendrá que hablarse de equilibrio pues sólo desde una inalterable ecuanimidad, desde una luz impasible podrá el poeta mover su lengua, sembrar su corazón en el mundo.[1]
No es un azar que la poesía y la pintura hayan caminado juntas durante esa edad de inversión del positivismo llamado vanguardia. Convivían un destino y un espacio: Picasso el aprendiz de poeta, discípulo de Max Jacob, el poeta aprendiz de pintor. Los pintores hicieron mucha literatura ―a veces mala. Los escritores a su vez se inspiraron en los pintores. En particular habría que destacar, dentro de las vanguardias, familias estéticas que compartirían valores y aprendizajes más allá de los géneros, con la pluma o con el pincel. Un ejemplo de esos consanguíneos vínculos en la literatura latinoamericana es Blanca Varela (Lima, 1926), cuya trayectoria poética se inicia en 1939, en la figura generacional que constela a Javier Sologuren, Sebastián Salazar Bondy y Jorge Eduardo Eielson.[2]
Existe en la lírica hispanoamericana un desfase singular. No todos los poemas escritos en el siglo XX son verdaderamente de su época. Nos hemos levantado tarde y traemos en el crepúsculo ánimos de mediodía. Con los de la primera mitad del siglo, asistimos a un modernismo trasnochado. Naranjas de invierno. Más tarde, los poetas practicarán la danza surrealista mucho tiempo después de que la música haya concluido. Se diría leyendo buena parte de la poesía hispanoamericana del siglo XX, que Latinoamérica no conoció la guerra sino una dorada época de abundancia. Tardará mucho en llegar para nosotros la travesía del desierto, ese saludable ayuno que, después de las grandes bacanales pedagógicas y propagandísticas, después del Carnaval y de la ebriedad, templa a la poesía europea de la primera postguerra. La austeridad, la aridez, la pobreza y la desnudez que marcan la tarea poética de Montale, Ungaretti, Auden o Char tardarán en llegar al continente hispanoamericano. Está, desde luego en el origen, César Vallejo y, detrás del ahumado fulgor, se observará en la poesía de Lezama un proceso de condensación, líneas de necesidad y justicia poéticas en la fragua de la metáfora. Para no perderse en ciertas selvas elocuentes de Neruda, Cardoza, Gerbasi, Asturias, Scorza, habrá que redescubrir a Ramos Sucre y a Borges, a Gorostiza y a Villaurrutia, a Rojas y a Gerardo Diego, al Paz de Salamandra y Ladera Este. No pocos poetas hispanoamericanos se fueron con la finta de la abundancia y le buscaron un tamaño continental, mesiánico a su esperanza ―se lo siguen buscando como indicaría el agrandado Cántico de Cardenal o los extensos torrentes de ciertos mexicanos legendarios. Incluso ha habido quienes han hecho de la desnudez una retórica y de la pobreza una ostentación ―poetas que, como ciertos fotógrafos, exaltan la miseria con sofisticadas lentes. No abundan en este paisaje los poetas hispanoamericanos que han sabido alcanzar en la desnudez una plenitud, en la severidad seminal riqueza, son pocos los que, como saxífragas, han sabido florecer en el pedregal. Mencionaremos tres: el español José Ángel Valente, el mexicano Gabriel Zaid, la peruana Blanca Varela.
No son pocas las fuentes artísticas de Blanca Varela que hay que buscar en la pintura y en la escultura y, para algún lector radical, ella es a la poesía hispanoamericana lo que Brancusi para el arte europeo: explorador que se adelanta despojándose de todo accesorio, aventajado discípulo que se aparta de los maestros como el árbol que busca madurar impone la distancia, incandescencia sin chisporroteo, la elegancia, la austeridad como destino. Originalmente próxima a poetas como el nicaragüense Carlos Martínez Rivas o el mexicano Octavio Paz, Blanca Varela ahonda su propia búsqueda ética y poética en el curso de una obra mineral, escrita, tallada en los huesos, labrada más allá de la piel anecdótica y de fácil jaspeado asociativo. Acaso podría hablarse de viaje ―un itinerario de la transgresión vuelta palabra, pacto verbal, pero no hay cautela, ascenso sino descenso, carrera contra la sombra y la muerte que se cumple y gana en el cambio de ritmos: el contrapunto como única salida.
Buscando, más allá de los huesos: el polvo y, más allá de la ceniza: el barro. Consumando el oficio poético como un mester de ávida materialización y continua llamada al orden de una sobriedad gozosa. Ejercicios materiales para que la palabra no se disipe ni se la lleve el viento de la historia literaria ni se haga humo después de la vanguardia. Ejercicios de encarnación y concreción de una materia originaria que será capaz de atravesar los sueños y las palabras, de resistir la marea. Prácticas de la materia y con ella para encauzar la comunicación del ser que va a morir con su propia muerte y celebrar en la ley de las palabras las nupcias de la raíz con la semilla y del germen en la tierra. La densidad de estos versos llama la atención así por su secreta turbulencia como por su agilidad para elevarse y caer en el estricto marco de un espacio mínimo.
Pozo y semilla, limpidez del carbón torturado hasta el diamante, la poesía de Blanca Varela plantea en cada poema un sobresalto y una reconciliación, una carga y un alivio que sólo se cumplirá en la re-lectura, en la memoria del lector que se ha entrenado a cerrar los ojos y a seguir el laberinto viviéndolo, por así decir, con todo el cuerpo. El poema se da así menos como un hecho que como un acto, un ejercicio suspensivo y al cual hace falta la sombra de la lectura, la inteligente penumbra que auspicia la recreación. Por eso no bastaría decir que la poesía de Blanca Varela es en alguna forma moderna. Su actualidad crítica es también futura, sus lectores están por nacer, y en ella se inventa una literatura hispanoamericana a la vez milagrosa y secreta y que, como un río subterráneo, crea grutas y pasadizos, pacientes estalactitas de una imprevista elegancia milenaria. En el filo de la navaja, entre el silencio y la palabra, al borde del precipicio indecible o de la ruptura irreparable, la poesía de Blanca Varela se da como una guerra secreta o una cirugía desesperada y sus testigos, auto-inmolación y sacrificio donde lo que se salva y se juega es el sentido. Casi no habría fórmulas para saludarla si no las provenientes de las artes plásticas o la de cierta poesía mineral como la de Celan: aérea y emotiva como una escultura de Brancusi, originaria y brutal como un Dubuffet, o la elocuencia lírica y sangrienta, amenazada por la locura como en Francis Bacon, el auto-retrato lírico y elegíaco de Blanca Varela se da como una operación a la par mágica y terapéutica, un rito que una vez iniciado no sabría concluir, pues la del despojamiento es acaso la única ceremonia que, aún después de la muerte, seguiremos realizando. Su poesía nos invita a leer-nos del otro lado del espejo y a celebrar bajo el firmamento de la palabra la danza nupcial con nuestra última sombra. Sobre la máscara, el doble y la ironía.[3]
En el principio fue el asombro, el doloroso estupor del naufragio. Esa extrañeza puede calificarse en el caso de Blanca Varela como radical. Extrañeza ante las raíces. También familiaridad, para percibir el contraste y la diferencia.
y cada movimiento engendra dos criaturas
(La lección, p. 22).

Trujillo, 1987.
Crédito de la foto: Herman Schwarz
El poema se da en Blanca Varela como un diálogo, un puente entre la voz y su sombra, el personaje y sus muertos:
como una niña arrebatada y libre
jugando al escondite con su sombra
y con la sombra de todos y con la muerte
(«Divertimento»)
Ese diálogo es una lucha encarnizada, un combate cuerpo a cuerpo con el lenguaje en el que el ojo creativo y el ojo creado se despojan del color y de la sombra, simplifican sus líneas produciendo una pureza, una originaria desnudez. La identidad adquirida y convencional con todo el peso de sus referencias muertas es el adversario:
Un poema
como una batalla
me arroja en esta arena
sin más enemigo que yo
y el gran aire de las palabras
(«Ejercicios»)
El combate es un juego incendiario donde lo que importa es:
que fabules tu historia tu cuerpo
a toda hora sin tregua
como una llama que a nada se parece
sino a una llama
(«Historia»)
Y, desde luego, importa también la duración, la extensión, la intensidad sostenida de ese fuego lúdico que se parece a la fe pero sobre todo a la desesperación. Una desesperación perdurable, metódica, no improvisada como la que se anuncia en el poema «El orden de las cosas»:
una desesperación auténtica no se consigue
de la noche a la mañana. Hay quienes necesitan
toda una vida para obtenerla.
Es la vida, la vida interior, la capacidad de no morir en vida, de no perder ni la cabeza ni el corazón mientras se alienta. Poder, saber perderlo todo menos esa astilla incandescente:
y sin embargo cada mañana
invento el absurdo fulgor que me despierta
(«Es más veloz el tiempo»)
Aliento es mente, es corazón: está en juego la circulación, la nostalgia líquida y aérea de una conciencia que, a pesar de los cristales, no ha olvidado que la inteligencia es fluida, insumisa, ajena a género y medida. La desesperación traduce también la impaciencia de esa inteligencia devastadora que no deja de asombrarse de las palabras fatigadas, de la traición de los sabios, de la esterilidad del número y del verbo, y de convertir en boca de estupor la boca del bostezo:
–el hombre es un extraño animal
(«Conversación con Simone Weil»)
Una inteligencia desesperada pero que no puede dejar de reconocer, bajo la insignificancia y la esterilidad de los nombres, la fuerza irresistible, incontenible del poema:
Arrástrate hasta el muro, escucha la
música entre las piedrecitas.
Llámalas siglos, huesos, cebollas.
Da lo mismo.
Las palabras, los nombres no tienen importancia
Escucha la música. Sólo la música.
(«Auvers-sur-Oise»)
No ignora que esa música lo es para cualquier sentido y que es la inaudita que cada cual lleva dentro, llámese Pedro o Van Gogh:
esa música loca que se escapa de tu oreja
desgarrada.
Una música que nace, por ejemplo, del choque, del contraste, la mezcla precisa de ternura y brutalidad, crueldad hacia sí mismo y vigorosa compasión resuelta a vencer la repugnancia, el asco. No sería posible esa música sin una lealtad radical a la desesperación de la inteligencia y a sus enseñanzas. La lección, por ejemplo, de la distancia:
y somos una forma que cambia con la luz.

Crédito de la foto: Archivo Oiga.
Pedagogía angular. No la luz ni la sombra sino la distancia, una política de la intimidad y la extrañeza, una ética de la perspectiva es tal vez una de las lecciones más fértiles que se pueden extraer de esta canción desencantada, rápida, de esta música intermitente que ha sabido reconocer en el desordenado rompecabezas de la poesía y de la pintura modernas un espejo para el cuerpo fracturado, el instrumento de precisión llamado a restituir el diálogo entre las voces rotas del coloquio ensimismado. De la comedia a confesión. De la pesadilla al despertar. De la impaciencia a la desesperación pero siempre de regreso de la muerte:
como en las coplas de los ciegos
hay un relente obcecado de eternidad y miseria
(«Camino a Babel»)
y siguiendo la espiral de un ascenso que llama y materializa lo imposible, lo invoca y lo encarna buscando un antes originario e inaugural, un silencio anterior a toda inocencia, una palabra para deletrear lo indecible:
ayúdame mantra purísima
divinidad del esófago y el píloro
si golpeas infinitas veces tu cabeza contra lo imposible
eres el imposible
y el otro lado
el que llega
el que parte
el que entiende lo indecible
el santo del desierto que se traga la lengua
el que vuelve a nacer forzando a la madre de su madre
el nadador contra la corriente
el que asciende de mar a río
de río a cielo
de cielo a luz
de luz a nada
(VV, p. 153)
Ejercicios materiales recoge una serie de poemas escritos en 1991. Es, como el Libro de barro (1993), una obra cerrada, figura autosuficiente. La Ilíada belicosa de la guerra interior se transforma en una canción del regreso, una Odisea que declina las armas de la paradoja y ya no precisa de los heraldos oscuros para evocar la estirpe nocturna del poeta. Con las seis letras de su nombre y las seis de su apellido, Blanca Varela accede a una elegancia, a una rapidez y exactitud mayor. No extraña en modo alguno que el tino, la certeza, la precisión sean una de sus preocupaciones nucleares. «No hay esperanza, sólo precisión en los matices», dice el autor de Masa y poder. El poema será aquí un motor que funciona consumiendo fantasmas, reduciendo a lucidez la alucinación, a cenizas misericordes el fuego tibio de las piadosas, mentirosas convenciones:
de lo inexacto me alimento
y toda el agua de los cielos es incapaz de lavar
esta ínfima y rebelde herida de tiempo que soy
Pero lo inexacto es también lo vivo, la irrepetible singularidad del ser, la vida inevitable y arrebatadora descansa en la imprecisión que vuelve inaceptable cualquier otra cosa:
nada que no sea la antigua y sagrada inexactitud
que golpea maderos bate alas
e incendia gargantas y corazones
(«Ejercicios materiales» p. 14)
Esa exactitud otra ―que no deja de recordar por cierto los augurios de la sibila clásica― tiene, desde luego, un propósito. El poeta, a medida que dice, va afinando el instrumento del lenguaje contra el diapasón de su sensibilidad, templando médulas y calando óseos armónicos, buscando el compás apropiado del péndulo, la clave que disparará la consonancia entre el rostro interior y el rostro visible, entre el lenguaje del poema y el lenguaje del poeta, entre la voz soñada y las irregulares herencias de la carne:
convertir lo exterior en interior
sin usar el cuchillo
sobrevolar el tiempo memoria arriba
y regresar al punto de partida
al paraíso irrespirable
(«Ejercicios materiales», p.27)
Lo que está en juego ―lúdico incendio― es, ni más ni menos, el rostro, el sentido, la sorpresa, la sospecha de que bajo la envoltura humana palpita un animal indecible cuyo rostro es mitad muerte y mitad alma del mundo.
«Ejercicios materiales» ―nombre de un poema que da título al libro de Blanca Varela― es una expresión que evoca directamente las reglas de preparación espiritual fraguadas por Ignacio de Loyola. La regla profana de Blanca Varela no busca, desde luego, servir de levadura para una corporación doctrinaria. Pero si el poeta de estos días, en los albores de la civilización post-cristiana, se asume y manifiesta como practicante de un misticismo ateo fundado en el oficio desnudo de una palabra desnuda (y el crítico como un monje laico que propaga la enseñanza de la Diosa Oculta, la poesía), los Ejercicios materiales y el Libro de barro admiten ser leídos por el copista como una guía de conocimiento, además de serlo, claro, como un libro de horas noblemente iluminado por la imagen y la metáfora. Guía, o sea espacio donde se practica la alquimia poética, el «Arte negra»:
mirar sin ser visto a quien nos mira mirar.
(p. 133)
Guía: espacio de una experiencia intemporal y transpersonal que precisa para su expresión la severidad del modo infinitivo que no admite ni inflexión personal ni tiempo. Guía o memoria transmitida de una «conjugación impersonal», senda alejada de la vía augusta, del camino real y racional. La guía enunciada en Ejercicios materiales y en el Libro de barro se anunciaba ya en un texto escrito años atrás y ya citado aquí: «El orden de las cosas», donde el método de la creación a partir del autodespojo ya reconocía en la desesperación serena y conquistada un punto de apoyo, una palanca para remover el mundo propuesto por una identidad postiza. Pero en Ejercicios materiales se profundiza esa enseñanza de un arte marcial con la propia sombra. El duelo participa de la danza, un baile peristáltico:
rengueando al final del camino
un nudo de carne saltarina.
y donde el movimiento se da como un tejido de caídas y sacrificios, a la vez aéreo y visceral, afectivo y pétreo. El poeta camina sobre la cuerda floja de su propia mirada fija hacia el interior, hacia el cráter innombrable, el teatro mudo del cuerpo que ama, muere, sueña, engendra:
así caídos para siempre
abrimos lentamente las piernas
para contemplar bizqueando
el gran ojo de la vida
lo único realmente húmedo y misterioso de nuestra existencia
el gran pozo
el ascenso a la santidad
el lugar de los hechos.
En la lengua oscura de Blanca Varela, esa danza de la caída anuncia el Advenimiento de la palabra:
entonces
no antes ni después
“se empieza a hablar con lenguaje de ángel”
y la palabra se torna digerible.
Pues la asimilación de la palabra no depende exclusivamente de su bondad intrínseca. Está condicionada por un proceso de transparencia de las vísceras mismas. En la lengua agónica y oscura de Blanca Varela, sólo en las entrañas translúcidas, en la final reconciliación de lo alto y de lo bajo se abre el acceso al decir del poeta. Es una sabiduría que recuerda la de Heráclito («repartiendo el logos por todas las entrañas») citado por María Zambrano:
no antes ni después
“se empieza a hablar con lengua de ángel”
La auto-inmolación, el sacrificio del animal poético en el altar del lenguaje, la eucaristía vertiginosa del hombre con su sombra ha transitado desde luego por los rigores y disciplinas de la auto-observación pero no se limita a un solipsismo devorador y accede a ver:
La carne convertida en paisaje del poema
(«Lección de anatomía»)
accede al pacto, a la referencia, a convertir lo interior en exterior sin usar el cuchillo.
Al copista lector le parece advertir en Ejercicios materiales el término de un ciclo. Si después de la lucha cuerpo a cuerpo con la sombra en el espejo, verificada a lo largo de su arriesgado e incisivo itinerario poético, la poeta accede a un pacto con la palabra, ya indiferente, así escribe para arrojar poemas a las fauces del amor o de la muerte, ese pacto nacido del descenso a los infiernos de la auto-inmolación resulta en cierto modo, si no una esperanza, sí una constatación, ni desolada ni eufórica, de que, más allá de los nombres, más allá de la guía donde se han detallado los precipicios y sumideros del alma, la abrasiva orografía del delirio y la demencia, existe un camino:
…he dejado la puerta entreabierta
soy un animal que no se resigna a morir
A diferencia de la mitología cristiana que postula un infinito número de moradas en el Reino, en la creación de Blanca Varela sólo hay una pero infinita:
Un hogar seguro en el desierto.
La sólida casa de la duda no tiene paredes,
se llama así, solamente casa, solamente desierto,
corral a la intemperie,
noche infinita en la sentina del tiempo.
Esta fe en la duda, fervor en lo abierto y favor por la intemperie de estirpe rilkeana está desde luego en las antípodas del cristianismo y no habría que confundir en modo alguno la música abismal de Blanca Varela con ninguna nostalgia doctrinaria. La asamblea religiosa puede seguir ahí:
sigue brillando la lámpara penitente
pero no creo en su luz
ni compro la muerte con nombre de pez
ni es cierto que bajo su escama mortecina
Dios nos contempla.
Afilada declaración de una intensidad difícil de encontrar aun entre las voces surrealistas más recalcitrantes.
Con el Libro de barro Blanca Varela inicia de nueva cuenta el camino. La memoria, hija del limo, se remonta en busca de aquellos vestigios, de aquellos huesecillos reminiscentes con los que se ha fraguado su alfabeto la conciencia poética. Blanca Varela se deletrea y en cierto modo se relee. Y de esa relectura nace no una reiteración sino la voz tersa de un nuevo poeta. La voz de la sombra es otra voz. El poema se reconoce y reconcilia en una devastadora, sencilla enumeración:
Poemas. Objetos de la muerte. Eterna
inmortalidad de la muerte. Algo así como un
goteo nocturno y afiebrado. Poesía. Orina.
Sangre.
Muerte fluyente y olorosa. Gran oído de Dios.
Poesía. Silenciosa algarabía del corazón.
*(Ciudad de México-México, 1952). Poeta, narrador, crítico literario y traductor. Miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Trabajó en el Fondo de Cultura Económica, en donde participó en la edición de obras, en particular, de las obras completas de Octavio Paz, así forjó una relación amistosa y profesional con la poeta y editora peruana Blanca Varela. Ha publicado en poesía El Reyezuelo, La otra mano del tañedor, Había una voz, Cielos de antigua, Recuerdos de Coyoacán, Tránsito de Octavio Paz y La tercera mitad del corazón (2012); en ensayo El sueño de las fronteras (2014, sobre los poetas José Moreno Villa, Fina García Marruz, Octavio Paz, Gonzalo Rojas, Rafael Cadenas, Gabriel Zaid, entre otros). Como traductor, ha publicado Después de Babel. Aspectos del lenguaje y de la traducción (de George Steiner).
[1] Cf. Octavio Paz: «Prólogo» a Ese puerto existe y otros poemas. Editorial de la Universidad Veracruzana, México, 1959. Y José Miguel Oviedo: «Blanca Varela en la persistencia de la memoria», Eco, No. 217, Noviembre de 1979.
[2] Marco Marcos: «Algunos poetas del Perú. La generación del cincuenta». Documentos de literatura, No. 1. Abril-mayo-junio de 1993.
[3] Cf. Carmen Ollé, Poetas peruanas: Lima, Perú. «¿Es lacerante la ironía?». Márgenes. Encuentro y debate. Año VI. No. 12. Noviembre de 1994, pp. 11-16.