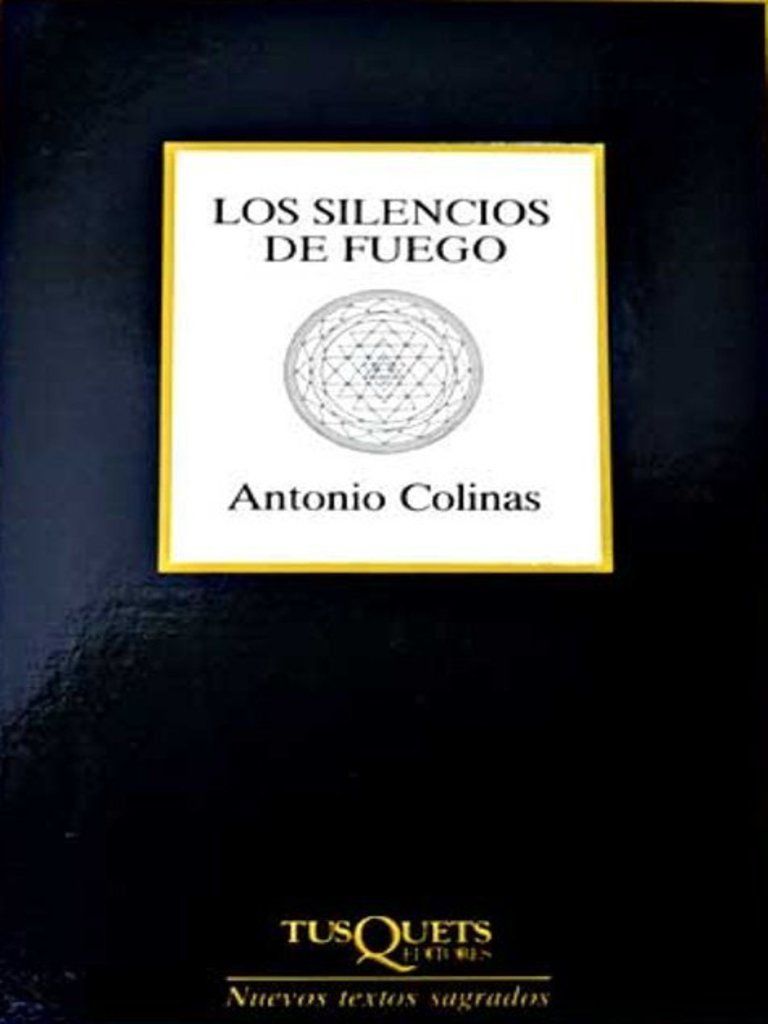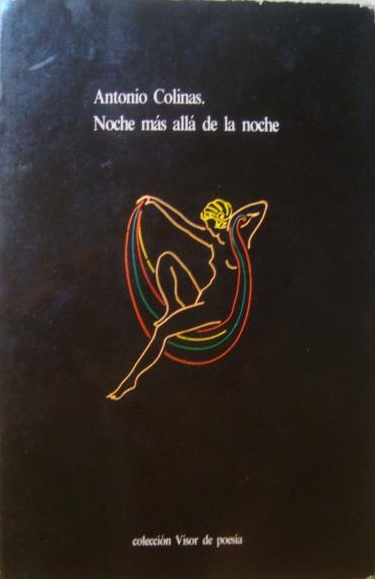Por: Martín Rodríguez-Gaona
Crédito de la foto: www.leonoticias.com
Antonio Colinas: el oro o la respiración de la luz
Ebriedad de sentirse invadido por algo
sin color ni sustancia, y verse derrotado
en un mundo visible por esencia invisible.
-Antonio Colinas, “Noche más allá de la noche”
En la poesía de Antonio Colinas, desde Preludios a una noche total (1969) hasta Canciones para una música silente (2014), se percibe una finalidad primordial: la búsqueda de la sublimidad verbal como vía de acceso a la trascendencia. La obra de Colinas, recogida en su totalidad por Siruela en 2011 (dieciséis libros, cuarenta y tres años de escritura), se puede abrir y cerrar por cualquier punto: se reconoce siempre una misma pulsión, un estilo, unas obsesiones que terminan por crear la sensación de un continuum. Así, todo su proyecto, en sus diversos y sincréticos caminos, comparte una peculiar manera de conciliar la materialidad y lo espiritual, lo racional y lo imaginario, la vivencia interior y su representación artística.
Sus paulatinas mutaciones -que van desde el apunte lírico hasta la oda neorromántica, desde el soneto hasta el poema libro-, respondiendo a la edad vital y a los distintos géneros abordados, no son más que etapas hacia un mismo objetivo: una depuración de la experiencia que permita alcanzar una reconciliación con la realidad (sea la unidad con el todo del misticismo o la individuación psíquica). No obstante, el principio común a esta obra estaría en la fidelidad a determinados recursos formales que sirven de instrumento predilecto para alcanzar dicho anhelo.
A lo largo de casi cinco décadas, Antonio Colinas ha demostrado ser un escritor plural, de amplios registros: biografías, apuntes filosóficos, novelas, traducciones, cuadernos de viaje y ensayos literarios son parte de un proyecto unitario y coherente. Sin embargo, el autor propugna una diferencia esencial entre la poesía y todos los demás géneros, convicción que se aplica, por lo tanto, a los estímulos, motivos y propósitos con los que han de abordarse la prosa o el verso.
Sorprende que, pese a lo prolífico y variado de su obra, Antonio Colinas haya practicado escasamente el poema en prosa (sólo unos pocos textos de su Jardín de Orfeo publicado en 1988). Aunque la prosa sea, sin duda alguna, una de sus fuentes nutricias, tanto a nivel discursivo (el estudio de una filosofía, un personaje o un escenario) como en cuanto a dominio retórico. La diferencia formal con la escritura poética resulta, en su caso, decisiva y excluyente, pues los recursos plásticos, sonoros y conceptuales de la poesía brindan a Colinas la oportunidad de articular una voz más intensa y profunda, capaz de crear introspección y exaltación, de emocionarse y emocionar. Y, con este fin, la musicalidad del poema, su ritmo, deviene el instrumento predilecto.
En consecuencia, desde muy pronto, incluso al escribir en la esfera generacional del culturalismo, como en su celebrado Sepulcro en Tarquinia (1975), Antonio Colinas asume una poesía cuyo modelo artístico es, fundamentalmente, musical (por la predominancia del ritmo). Lo singular es que este esfuerzo, este dominio retórico, gradualmente se hace simultáneo a una intensa pesquisa espiritual y, por lo mismo, apunta a un crecimiento interior o a una elevación, cuya imagen podría ser la transfiguración, la alquimia, en el sentido espiritual hermético (la búsqueda del oro). Estamos frente a una poesía que, desde su concepción formal, por su definición en movimiento, antes que relacionarse con lo permanente (la eternidad como absoluto) busca ser parte del flujo que marca todo lo creado.
Como se aprecia claramente desde Los silencios de fuego (1992), Antonio Colinas, en su madurez expresiva, imbrica pensamiento y sentimiento, consolidándose como un poeta que concilia la palabra con la filosofía y la música como vías de conocimiento, por lo que a su manera, sincrética y contemporánea, fusiona diversas corrientesestéticas e intelectuales (los místicos castellanos y orientales, el barroco, Ernst Junger, María Zambrano, entre otros). No obstante, su origen más remoto probablemente sea la tradición pitagórica: el poeta, como intérprete de la creación, tendrá como reto descifrar la armonía o la música de las esferas.Así, la poesía sería otorgada a quien ha educado su sensibilidad para abrirse al universo y escuchar el rumor de las palabras (que pugnan por expresarse). Por consiguiente, antes que el arrebato de la inspiración, escribir supondría alcanzar un estado de ánimo que permita el surgimiento de la meditación poética.
Este es el punto que explica la inusual elocuencia y fecundidad de la poesía de Antonio Colinas. Alcanzado el equilibrio vital, como consecuencia de su formación e introspección activas, el pensamiento inspirado fundamenta y sostiene la determinación de su aliento, la rotundidad de su exposición. De allí la potencia de sus poemas en serie que conforman secuencias meditativas o reflexiones rítmicas, a la manera de una cascada o una cinta de agua que se despliega. Y esto mismo es lo que el poeta ofrece al lector, quien debe interpretar y transformar el texto, gracias al ritmo y la armonía, en un ritual íntimo de comunión: la música silente. Por lo tanto, para Antonio Colinas, la escritura poética es un impulso misterioso, no necesariamente una iluminación, sino el canto celebratorio de una verdad interior, una intuición superior que se busca comunicar.
O dicho en términos también cercanos al autor, la escritura poética de Antonio Colinas expresa formalmente su anhelo de universalidad y armonía por medio de una respiración que aspira a abarcarlo todo: una palabra engendrada por la emoción, la intensidad y la pureza. Por esto, en sus distintas etapas, sus versos mantienen una voz lírica y una entonación coral. Incidiendo en el paralelo interdisciplinario, la intensidad y la altura de este tono coinciden con ciertos aspectos del barroco musical, en concreto con la teoría de los afectos o también llamada “composición patética”, para la cual el arte reside en la representación de las pasiones o de la dinámica espiritual de una mente.
Así, los versos de Antonio Colinas, que muchas veces semejan el fluir simultaneista, son vivaces, intensos, nerviosos, buscando la creación de un ritmo al que contribuyen locuciones, encabalgamientos, preguntas y signos de puntuación. Es decir, apelan a aquello que envuelve al lector y sirve para crear una sensación de vértigo. De este modo, la superficie de lo escrito -el continuum verbal, la textura y la epidermis del lenguaje- propone un espacio interior, en un contraste característico de lo barroco, según Deleuze. Este mecanismo retórico logra desdibujar tanto el relato como la reflexión en pos del ansiado efecto final: la comunión entre la palabra y el sentido, la plenitud efímera. El poema se transforma, al fin, por un breve instante, en un espacio armónico, en una metáfora del todo.
Escuchar e interpretar esta música silente es, entonces, lo que permite un ascenso espiritual. La poesía es viable sólo mediante una dinámica entre sonido y silencio (vacío y ausencia, presencia y plenitud, elocución y lectura). El poeta, al invocar a las palabras, sabe que también deberá hacerlas regresar al silencio. Así, para el autor de Noche más allá de la noche (1983), el poema se concibe como un recorrido hacia una experiencia trascendente, posible por el flujo entre dos tiempos que concilian lo interno y lo externo: la consecución del silencio, el punto en el que poema se vacía de sentido (para llenarse de otro más trascendente). La poesía, desde esta perspectiva, sería un estado fugaz y estaría en lo que el poema no dice. La elocución muda de un poema al ser leído funcionaría, entonces, como aquella limpieza que nuevamente hace refulgir a una vieja moneda de oro.