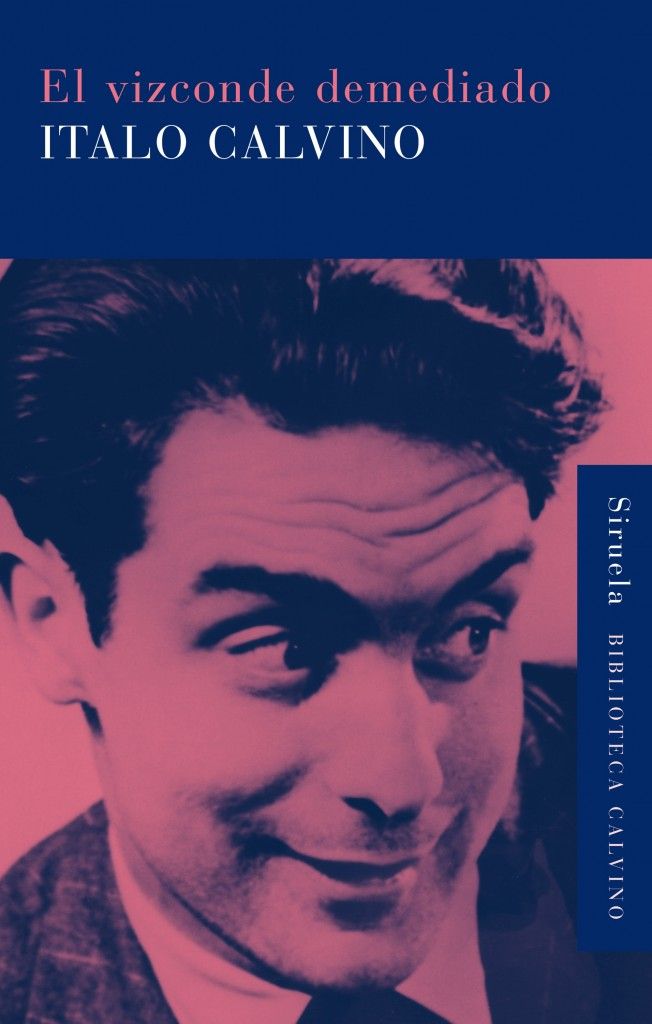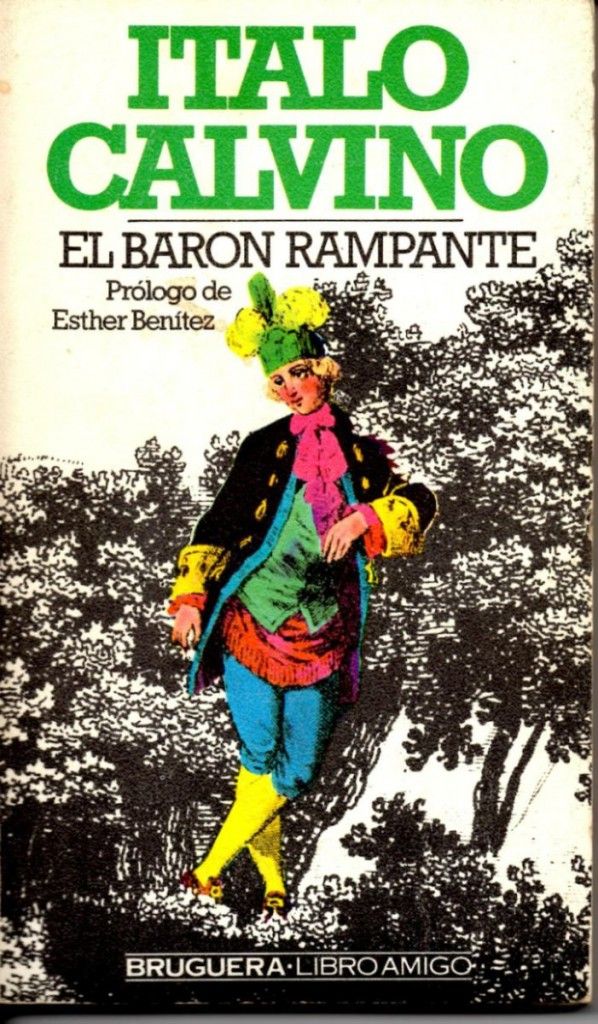Vallejo & Co. presenta, como pequeño homenaje al escritor Italo Calvino, en el 30 aniversario de su fallecimiento, una remembranza por el poeta, traductor y ensayista Marco Antonio Campos.
Por: Marco Antonio Campos*
Crédito de la foto: www.manualdeusocultural.com
A treinta años del fallecimiento de Italo Calvino.
Nuestros antepasados
El vizconde demediado
En 1960 Italo Calvino reunió en un libro, I nostri antenati (Nuestros antepasados) tres novelas publicadas en la década de los cincuenta y las cuales tienen entre sí afinidades secretas o abiertas y son, a su manera una casa de sonidos: El Vizconde demediado (1952), El barón rampante (1957) y El caballero inexistente (1959).
Los italianos pueden enorgullecerse de haber tenido en el pasado siglo una novelística mayor en el género fantástico; baste pensar en las ficciones de Massimo Bontempelli, Tomasso Landolfi (poco recordado), Dino Buzzati, Italo Calvino y Antonio Tabucchi. En sus ficciones medievales Calvino no perdió la imaginación del niño que alguna vez fue, ni el hechizo milyunanochesco que nunca dejó de tener.
Il Visconte dimezzato (El vizconde demediado) fue la piedra miliar de la literatura fantástica de Calvino. En 1960, en el epílogo de la trilogía, dijo que la escribió como un “pasatiempo privado”. Por un lado, el intento, acaso inconsciente de escapar de la atmósfera opresiva de esos años de principios de los cincuenta cuando se estaba “en el corazón de la guerra fría” y se sostenía “en el aire una tensión de desgarramiento sordo”, y por el otro, el agotamiento ante los libros neorrealistas que se acostumbraba escribir, y del que él mismo no salió inmune. Al momento de empezar a redactar Il Visconte Calvino tenía sólo “un impulso, una historia en mente, o mejor dicho, una imagen”.
En la novela se alían lo trágico y lo humorístico, la ternura y la inocencia, el absurdo y lo grotesco, el terror al Mal y la conciencia de que el Bien puede ser tan o más pernicioso que el Mal. Como en las dos novelas posteriores de la trilogía, otros u otra que presencian o conocen muy de cerca los hechos, narran las vicisitudes de los personajes con sus pequeñas glorias y sobradas desdichas.
Narrada por un niño huérfano, sobrino del Vizconde Medardo de Terralba por el lado paterno, ante todo la novela es la historia del propio Vizconde en varios momentos de su vida a finales del siglo XVII: una primera, al ir a la guerra austro-turca todavía en la juventud florida; una segunda, cuando en Bohemia, a causa de un cañonazo, sólo se salva de su cuerpo la mitad malvada (la cual es la que aparece en la mayor parte de la fábula), y vuelve a Terralba para llevar a cabo el mal que le toca hacer; una tercera, cuando dos ermitaños salvan la mitad buena, la cual también vuelve, luego de muchas vicisitudes a Terralba, y una cuarta, cuando se logran integrar ambas mitades.
De principio el niño relata cómo el tío Medardo, candoroso e inexperimentado en la práctica de la guerra, va a batallar contra los turcos en Bohemia al lado de su escudero Curzio, en los tiempos supuestos del príncipe Eugenio. Torpe, ingenuamente, en la que sería su primera y última acción de guerra, pierde su caballo, y luego, con la espada desenvainada, se lanza a la boca del cañón, recibe el disparo, y queda exactamente partido a la mitad. Esa mitad, que los médicos de Bohemia logran separar y salvar a la vez mágica y quirúrgicamente, es la del Mal absoluto.
En su regreso sin heroísmo a su nativa Terralba, el Vizconde Medardo se consagra a aniquilar campesinos, habitantes del pueblo ajenos a toda culpabilidad, bandoleros de escasa catadura, gente de paso… En su furia dimezzatrice, todo lo que toca lo separa exactamente en dos: árboles, plantas, frutos, batracios, animales, insectos, objetos…

Con inteligencia irónica, el niño cuenta la vida minuta de Terralba, situada en el Genovesato, provincia de Liguria, donde gobierna el Vizconde, luego de la muerte de su padre Aiolfo: en el castillo, en el bosque, en el campo, a las orillas del mar Tirreno, en el gueto de los leprosos (Pratofungo), en el territorio de los hugonotes (Col Gabiato)… Igual que en El barón rampante o en varios de sus cuentos el gran conocimiento que Calvino tiene de la naturaleza lo vuelve aquí bella literatura.
Es difícil que en una novela breve se creen personajes inolvidables; no es este un caso de excepción; sin embargo es imposible en estas páginas quitarnos imágenes o sentimientos que nos producen algunos protagonistas: el horror que origina por su aspecto y las acciones que realiza la mitad malvada del Vizconde; la ternura que despierta la nodriza Sebastiana, preocupada y ocupada en defender a los habitantes del Genovesato de la tarea de exterminio del Vizconde; la angustia irremisible de Mastro Pietrochiodo, de oficio carpintero, sólo capaz de crear alta belleza, no para las cosas menudas y útiles, sino en la elaboración de horcas e instrumentos de tortura; una íntima congoja ante la desamparada soledad del niño-narrador, del que no sabemos nunca el nombre; la sonrisa cómplice con el pícaro Esaú, pequeño ladrón hugonote; o, claro, admirar la resistencia sexual y matrimonial de Pamela, la primitiva y agreste pastora, para que los vizcondes, el demediado Bueno y el demediado Malo, no se la lleven gratuitamente al baile.
En la novela suceden hechos paradójicos o curiosos: por ejemplo, los hugonotes, en su fuga de Francia para llegar a Terralba (como pudieron llegar a cualquier otra parte), perdieron en el camino “sus libros y objetos sacros, y ahora no tenían Biblia que leer, ni misa que decir, ni himnos que cantar, ni plegarias que recitar”, por lo que se habían creado una vida de pobreza dura en su cerrada defensa contra todo lo que se relacionara con el Papa y el catolicismo, y ya olvidada toda base democrática, dejarse dominar por el Vecchio Ezequiele; o por el otro lado, el caso de los leprosos, que llevan a cabo en el gueto, un día sí y otro también, desenfrenadas fiestas licenciosas, pero quienes se vuelven abúlicos y rencorosos, cuando la mitad buena del Vizconde, los conmina y luego los constriñe a abandonar la convivencia orgiástica e ir por el equivocado camino del bien.
En la última página y media, dentro del ambiente festivo que causa la llegada al puerto de una nave inglesa, con el capitán Cook al mando, que viene para llevarse a su amigo, el falso médico y a medias científico Trelawney, algo en el niño-narrador se rompe y hace que la novela tenga un final que causa tristeza y vacío.
Amén de la fábula en sí misma, a El Vizconde demediado se le han hallado diversas interpretaciones: políticas, religiosas, éticas, ontológicas… Quizá las más severas vinieron del Partido Comunista Italiano, al que pertenecía Calvino, muchos de cuyos miembros eran fieles dogmáticos a la corriente del realismo socialista, es decir, pensaban o creían que un pueblo está compuesto de subnormales que deben leer historias sin ninguna complejidad, de un hoy y un mañana de un optimismo bucólico y en las que debe quedar explícito –sin ninguna negrura- un mensaje edificante.
El barón rampante
Sin duda es una de las novelas maravillosas del siglo pasado en occidente, llena de ternuras hondas e iluminaciones irónicas, de llamaradas lúdicas y tristezas sombrías, de sorpresas ingeniosas y de piedad donde no suele hallarse piedad. Una novela, como quería Calvino, para regresar a las inolvidables lecturas de chico, pero que podía leerse de otro modo en la formada madurez o en la edad tardía, o dicho por el propio Calvino, esos libros “con los cuales el autor quiso volver a ser muchacho para dar curso libre a su imaginación y que revelan una inopinada fraternidad con libros henchidos de significados y doctrinas, sobre los que se han escrito bibliotecas enteras”. No en balde sus fuentes, son por un lado, como lo confiesa, Alicia en el país de las maravillas, Peter Pan y el Barón de Münchausen, “clásicos del humorismo poético y fantástico”, y por otro, el Quijote y Gulliver, cuya diversidad de interpretaciones tocan todos los fuegos y las sombras del alma. Pero si se querían hacer interpretaciones, el propio Calvino advertía que no la consideraba novela filosófica ni novela histórica. Desde luego en el caso de Cósimo de Rondò, el protagonista sobresaliente, no se excluyen símiles -lo reconoce Calvino- con Robinson Crusoe y Tarzán. Aun añadiríamos: un Robinson, sí, pero un Robinson gregario: no está aislado en el bosque de la Ombrosa, sino vive, como testigo o actor, los hechos que acaecen en el territorio. El mundo en el que se mueve es mínimo, pero en él conoce emblemáticamente el mundo.
Como El Vizconde demediado, los hechos ocurren en la región del Genovesato, en la población de la Ombrosa, y de igual forma los personajes preponderantes pertenecen a familias nobles (los Rondó y los Ondariva). Sin embargo, del que sabemos más es de un desertor del castillo, Cósimo de Rondò, cuya vida es contada por su hermano Biagio, cuatro años menor que él, y la cual iría desde 1767 hasta 1830, es decir, desde que Cósimo decide vivir en los árboles a los 12 años, hasta su muerte a los 65. Pese a que la novela acaece en una provincia italiana, los acontecimientos históricos y políticos se relacionan mucho más con Francia, es decir, son las décadas de la monarquía absoluta, del iluminismo, de la revolución francesa, de la monarquía parlamentaria, de la Convención, de los jacobinos del Comité de Salud Pública, del Directorio, del Consulado, del imperio napoleónico, de la vuelta a la monarquía…. Curiosamente la novela nace el año de la expulsión de los jesuitas y termina, luego de una sublevación popular, con la asunción de Luis Felipe de Orleans como monarca constitucional. ¿Por qué Francia y no Italia a este respecto? Porque la Italia dividida de entonces -apunta Calvino con un dejo de ironía- era un país donde se verificaban siempre las causas pero no los efectos.
Cansado de reyertas con su padre, el niño Cósimo decide morar para siempre entre los árboles y jamás tocar tierra. De principio la decisión de Cósimo le parece a su padre el Barón Arminio de Rondó, una mala broma o un capricho o una rebeldía insensata, pero contra todo, se convierte en una realidad consuetudinaria, que empieza por ser desconcertarte y acaba siendo parte de la vida y del paisaje de la Ombrosa, y en general, del Genovesato, y como fama o leyenda o chismorreo, con todas sus invenciones y deformaciones, en los salones de las cortes europeas. Cósimo vive la vida rutinaria en la región, y se traslada de un lugar a otro… hasta cuando se le aparece un lugar sin árboles: la llanura o el mar.
Cósimo es el único habitante de la Ombrosa consciente de su época, y en el resplandor del Siglo de las Luces, el único libre pensador, masón, hijo intelectual de los enciclopedistas, a quien en su tiempo sus coterráneos, por un lado, lo enaltecieron como héroe popular, leyenda ardiente y “uno de los más grandes fenómenos del siglo”, pero por otro, como un extraño, un original, o peor, un loco, y todavía peor, un loco de remate.
A protagonistas de este novela acabamos viéndolos, en su rareza o absurdo, con curiosidad y a veces también con simpatía, como al padre de Cósimo, el Barón Arminio Piovasco de Rondò, perteneciente a una nobleza ya empobrecida, que vive aún con la mentalidad del noble medieval, y quien lucha, con una obstinación que todo mundo sabe inútil, por no perder las glorias áureas del pasado y las posesiones que pertenecieron a la familia; o la madre, Corradina de Rondò, la Generala, descendiente de militares prusianos, quien todo, aun los hechos más cotidianos, lo ve desde una perspectiva marcial, pero quien guarda para los hijos, sobre todo por Cósimo, una ternura profunda; o el abad Fauchelafleur, severo jansenista, tutor de los hijos del Barón, quien de maestro termina siendo discípulo dilecto de Cósimo; o el Caballero Abogado Enea Silvio Carrega, retraído, esquivo, el mejor amigo de su padre y en un tiempo del mismo Cósimo, hasta que se descubre que es un informante y un amigo de los turcos, es decir, un innoble traidor a la Ombrosa que lo acogió; o, claro, Biagio mismo, cronista de la vida de su hermano mayor, y quien al final se da cuenta que aquello que mejor hizo fue contar, y en mucho vivir, las aventuras de su hermano. No puede olvidarse como protagonista clave a Ottimo Basotto, el fiel can de Viola, luego de Cósimo, y luego de Viola y de Cósimo, y luego sólo de Viola, que en el momento más indicado sirve a ambos de celestino insistente y exacto.
Pero ninguno o ninguna encanta más que la marquesa (cuando niña), o más tarde duquesa (cuando joven) Sinforosa Viola Violante d’Ondariva, o meramente Viola –autoritaria, caprichosa, voluble-, ya como niña bellísima en los jardines d’Ondariva, cuando Cósimo se enamora para siempre de ella, y aún más bella a sus 21 años, con su cabello resplandeciente y sus ojos azules, y que en el andariviene del regreso se hace en la zona arbolada fogosa amante de Cósimo, quien nunca ha olvidado aquel tiempo de la niñez cuando Viola jugaba en el columpio o hacia correrías montada en su caballo blanco o tocaba el cuerno de caza para llamar o prevenir de peligros a los ladronzuelos de la región que habitaban en la zona de miseria de Porta Capperi. Cuando Viola regresa a la Ombrosa y le pregunta qué ha hecho en los años que no se han visto, Cósimo responde como queriendo mostrarle una vida aventurera y útil: “Oh, he hecho tanto: me he dedicado a la caza, aun de jabalíes, pero ante todo de zorros, liebres, garduñas, y se sobreentiende, tordos y mirlos; y luego, cuando han descendido los piratas turcos, ha habido una gran batalla, y mi tío murió; y he leído numerosos libros, para mí y para un amigo, un bandolero que fue colgado; tengo la enciclopedia completa Diderot, a quien le escribí y desde París me respondió; y he hecho múltiples labores, he podado y he salvado un bosque de los incendios…” A su vez, cuando Cósimo le pregunta por su vida, con su displicencia característica Viola responde: “He hecho siempre lo que me place”. Y si nos detenemos en las andanzas parisienses de Viola –se entera Biagio en un viaje-, es decir, en su pasado reciente entre los 12 y los 21 años, su vida estuvo poblada de amantes, como las tuvo el propio Cósimo con señoras de la región, característicamente con Úrsula, una bella joven española que venía con un grupo de españoles nobles exiliados. El de Cósimo por Viola es el amor loco, el amor absoluto, y para Viola sólo el gran amor de su vida. Por eso, el lector no puede dejar de sentir un sentimiento de desolada tristeza y de piedad sin fondo, cuando Viola, por ella misma y a pesar de ella misma, lo abandona, y Cósimo enloquece, y Viola, pese al matrimonio posterior, no olvidará nunca los inventivos amores de la primera juventud con Cósimo cada vez que mire la zona arbolada del lugar donde habita, que le devolverán en una nostalgia sin paz ni frutos las imágenes perdidas de la Ombrosa. Cósimo comprenderá que Viola fue siempre lejanamente próxima como lejana y próxima fue la vida de Viola en el Genovesato. Me atrevo a decir que en esta historia Viola nos deja un más hondo y melancólico recuerdo que Cósimo, o tal vez, acabamos simpatizando dolorosamente con Cósimo a causa de su relación con la compleja y a veces terrible Viola, quien lo deja hecho pedazos. ¿Qué más alto homenaje de Cósimo al recuerdo de la joven que grabar su nombre por donde pasa hasta que en toda la Ombrosa se lee el nombre de Viola? Después de Viola las mujeres fueron para él pista perdida y Viola sólo encontró un matrimonio moroso y aburrido.
Sería injusto resaltar sólo los amores de Cósimo y Viola. Hay otras historias encantadoras, como aquella del forajido Gian dei Brughi, que nos causa una ternura trágica, en la que Cósimo, que hace para Gian un escondite en el bosque, lo vuelve un afanoso lector. La paradoja es bella y dramática: un delincuente olvida sus actividades criminales y muere a causa de su insaciable afición por la lectura de libros, y aun no quiere morir sin saber antes el final de una novela de Henry Fielding que no alcanzó a terminar sobre el celebérrimo delincuente inglés Jonathan Wild. No menos divertida y luego triste es la del abad Fauchelafleur, quien también a causa de la lectura de libros que le presta Cósimo, termina sus días entre cárceles y conventos “sin comprender, luego de una vida dedicada a la fe, en qué cosa creer, pero buscando creer en ella hasta lo último”.
Como en el anterior libro Calvino tiene un gracioso cálculo musical y semántico al poner los nombres propios: Cósimo di Rondò, el Conde de l’ Estomac, el abate Fauchelafleur, el Cavaliere Avocato, el jesuita San Sulpicio, el forajido Gian dei Brughi, el agricultor Giuà della Vasca…

Para escribir un libro como este, Calvino debió conocer muy bien no sólo la naturaleza real de la región que lo vio crecer, sino inventarla, es decir, cómo fue o pudo ser en los siglos XVIII y XIX. Las descripciones son tan gratas que encantan al lector y la naturaleza se encanta. Sorprende el gran conocimiento de Calvino, como en sus cuentos, de árboles, plantas, flores, animales, aves… En la presentación del libro Calvino señala algo que aclara mucho sobre el tema: “Escondido aquí hay otro libro dentro del libro: la nostálgica evocación de un paisaje, o mejor, la reinvención de un paisaje a través de la composición, el agrandamiento y la multiplicación de momentos esparcidos de la memoria. Las páginas lírico-paisajísticas son las más elaboradas en el sentido de una escritura musical, rica y exacta”. Por demás, Calvino creció en el paisaje de la Liguria en la niñez y adolescencia, y su padre mismo -quien vivió, por cierto, veinte años en México-, fue “ingeniero agrónomo, gran cazador, agricultor apasionado”, que regresó con la familia a los campos familiares, en fin, Calvino combina el pasado dieciochesco y su pasado personal, un pasado con recuerdos que construyen lo que ya no existe, porque el paisaje de la Liguria fue destruido en los años cincuenta, como en tantas partes del mundo, a causa de la ávida especulación del suelo por parte de los depredadores invencibles en nombre de la modernidad, como lo describe en su novela La speculazione edilizia, publicada en 1957, el mismo año de la edición de El barón rampante.
¿Interpretaciones? Calvino diría, como en las otras novelas de la trilogía, que muchas y de cualquier índole, pero ninguna tal vez sería satisfactoria.
En El barón rampante, en esta obra de jardinería literaria, Calvino parece haber sido tocado por la Gracia.
El caballero inexistente
En vez de los siglos XVII, XVIII y XIX y de la provincia de Liguria, Calvino ubica la tercera novela en la oscura y confusa Alta Edad Media, hacia el siglo IX, una edad que, por la escasa información, cada uno puede crearla a su manera.
Bajo “las rojas murallas de París” se alinean el viejo emperador Carlomagno con sus paladines. Al último se halla el caballero invisible Agilulfo Emo Bertrandino dei Guidelverni e degli altri di Cobentraz y Sura, “el mejor de todos los oficiales”. Están prestos para emprender la batalla contra los moros al día siguiente.
Algo o mucho de (l) Quijote hay en el caballero Agilulfo, quien “sobresale en las luchas pero no es nada”, y su escudero, el grotesco y primitivo Gurdulù, “uno que es pero no sabe que está”, es una suerte de Sancho Panza sin sabiduría, y que por extremadamente vulgar y tonto y torpe y sucio, es el blanco elegido por todos para sufrir agravios y humillaciones. Por burla, por desdén, Carlomagno lo designa como escudero de Agilulfo, pero Gurdulù hubiera podido servir a cualquiera. Gurdulù, que tiene todos los nombres hasta no tener uno, es un hombre que parece representar el paso entre las cavernas y las casas habitables en el principio del mundo, pero a quien le tocó vivir en el siglo IX en la época del Sacro Imperio Romano Germánico.
Los valores del libro pertenecen a las novelas de caballería y los cantares épicos: fe profunda en Dios, valentía sin resquicios, respeto a las jerarquías, el amor cortés, el debido auxilio a mujeres, viejos, enfermos y necesitados. Sin embargo no todos creen en los valores: por ejemplo, a Torrismondo, joven militar al servicio de los duques de Cornovaglia, todo le parece “un asco”, y “enseñas, grados, pompas, renombre”, son un mero desfile de ornamento y los escudos de los paladines “papeles que se atraviesan con un dedo”. La aventura y el amor por Sofronia lo harán cambiar de opinión.
Las incidencias de los personajes las relata en la celda de un convento una monja, Suor Teodora, y debe hacerlo como voto de castigo, impuesto por la abadesa. Con un guiño al lector, Calvino la hace escribir: “Cada uno lleva su penitencia para ganar la eterna salvación; a mí me toca la de escribir esta historia: es ardua, ardua”. Al último sorprenderá al lector enterarse que esa monja, quien detalla los avatares de los protagonistas, sea la bella y animosa Bradamante, que, como guerrera, sirvió valerosamente en el ejército franco. Bradamante, la de ojos de esmeralda, cuenta glorias y desdichas de los paladines de Carlomagno, en especial de Agilulfo, el caballero inexistente, que se cae de inoportuno y antipático, pero de quien Bradamante estuvo enamorada sin reciprocidad, y de Rambaldo di Rossiglione, enamorado mucho tiempo de ella sin ser correspondido, pero que al último, por sustitución del fallecido Agilulfo, por fuerza de voluntad, ocupará no sólo el alma sino también el cuerpo de la joven. Desde que llegó para batallar en el ejército franco contra los moros, Rambaldo tuvo “el afán de éxito en batallas y amoríos”, primero, en la contienda bélica, tratando de vengar la muerte de su padre a mano de los infieles, y más en concreto, buscando matar al argalif Isoarre y volverse caballero de Carlomagno, y luego, después de conocerla y quedarse deslumbrado, conseguir el difícil amor de Bradamante.
En la novela aparecen veteranos paladines, como Orlando, Ulivieri, Astolfo, Ricardo de Normandía, Rinaldo di Montalvo, Angiolino de Bayona, que igual que Carlomagno, son apenas descritos en escasos párrafos o aun en meras líneas. Cuando los paladines se envanecen de sus gestas en los banquetes, no falta el inoportuno Agilulfo para documentarles sus falsedades o exageraciones, hasta que a él mismo le ponen en duda la hazaña que le permitió volverse caballero. Más allá de eso, uno siente las más de las veces que el emperador de los francos, el viejo y cansado Carlomagno, está siempre detrás de todo y de todos, y si los otros existen, si tienen aventuras y amores, es porque directa o indirectamente le sirven como vasallos o soldados.
Aun si en el libro se describen proezas de los héroes no faltan antitéticamente lo pedestre y lo escatológico para manchar la imagen. Por muestra, cuando se entra a la batalla contra los moros, lo que más se oye en el campo a causa del polvo, son las toses de los soldados de ambos ejércitos, y ya entrados en el fragor de la disputa, las andanadas de insultos y de increpaciones en el idioma que el soldado habla, a menudo con intérprete de por medio. O también encontramos el caso de los Caballeros del Gral, quienes bajo juramento se comprometían a llevar una vida de castidad y de ayuda a los desprotegidos, pero en los hechos eran sólo una turba de violadores lascivos y de repugnantes sanguijuelas que chupaban con impuestos a los habitantes de pueblos y de aldeas próximos al bosque donde moraban.
En toda novela de caballería que se digne de serlo hay una o más historia (s) de amor entre nobles; aquí hay dos que, luego de episodios heroicos y enredos complejísimos, tienen un buen final: la de Rambaldo y Bradamante, y la de Torrismundo y Sofronia.
En 1960, en las líneas finales del epílogo a Nuestros antepasados, es decir de las tres novelas reunidas, Calvino señalaba: “Quisiera que [las historias] pudieran ser conservadas como un árbol genealógico de los antepasados del hombre contemporáneo, en el que cada rostro oculta algún rasgo de las personas que están en torno de ustedes, de mí mismo”. Esa suerte de opiniones suelen venir luego de que se han escrito las obras o cuando se va adelantado en ellas. A nosotros nos parece una opinión pretenciosamente totalizadora y con una incómoda visión europeísta.
Si hacemos a un lado esto, en la tríada novelística hallamos una imaginación equilibrada y una encantadora ironía. Cierto: en algunos instantes son inverosímiles pero al lector le importa poco ante la alegría de la imaginación. Al leer cada una de las tres novelas el lector tiene la espléndida ocasión de hacer un grato paseo “en épocas lejanas y en países imaginarios.” De las tres, sin embargo, ninguna es tan emotivamente próxima a nosotros, tan orbicularmente perfecta, como El barón rampante. Quizá es donde se hallen más altamente logradas las cinco condiciones que Calvino en Le lezioni americane vindicaba o establecía para una obra literaria o poética: ligereza, rapidez, exactitud, visibilidad y complejidad.