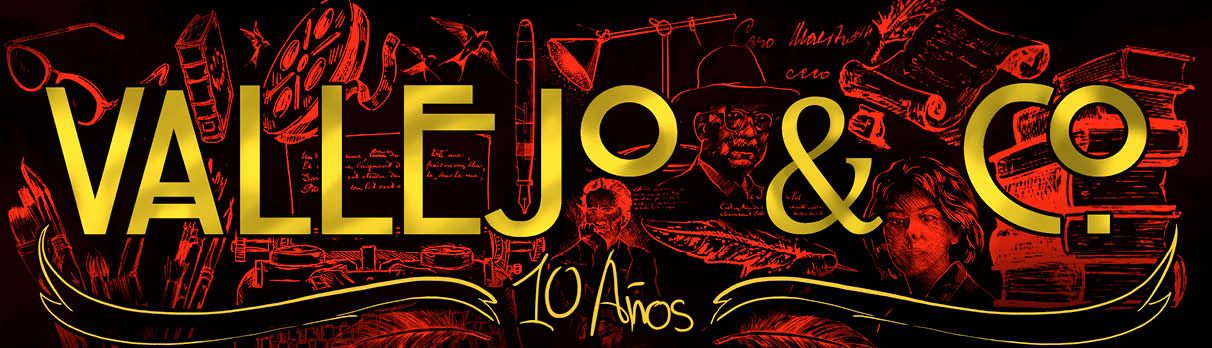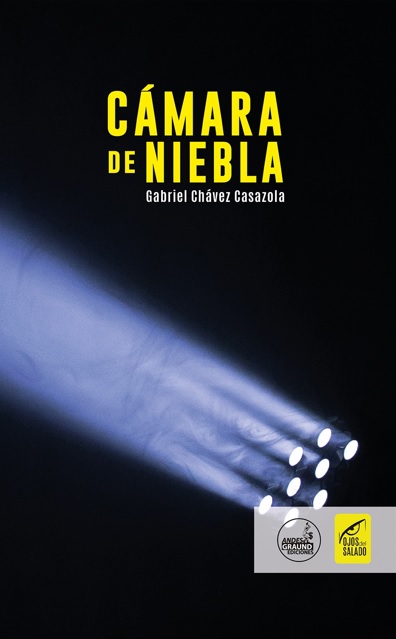Por Gabriel Chávez Casazola*
Crédito de la foto (izq.) Melissa Sauma /
(der.) Andesgraund Eds.
5+1 Cámara de niebla (2024),
de Gabriel Chávez Casazola
Tatuajes
Una mariposa de tinta se ha posado en la espalda
de esa muchacha.
Una mariposa de tinta que durará más que la lozanía
de la piel donde habita.
Cuando la muchacha sea una anciana, allí estará,
joven aún, la mariposa.
¿Cómo se verá la espalda de la muchacha
cuando la lozanía de su piel haya pasado?
¿Cómo se verá la muchacha que ahora ilumina
la verdulería, como una fruta más para mi mano?
¿Los viejos de mañana se verán como los de hoy
y los de siempre?
¿O serán diferentes, ellas con piercings en los senos caídos
y ellos grandes aretes en las orejas sordas?
¿Volarán mariposas en la espalda de las muchachas viejas,
arrugarán sus alas sobre camas del coma, se marchitarán flores
de tinta dibujadas donde se abren sus nalgas?
Tal vez no pueda verlo, ya yo estaré ido para entonces
con mi mano temblando bajo un jean de mezclilla
o con la mente ausente en la cannabis
procurando aliviar dolores cancerígenos.
Ah, una mariposa de tinta se ha posado en la espalda
de esa muchacha.
Una mariposa de tinta que durará más que su aire.
Cuando ella haya exhalado por vez última
allí estará la mariposa todavía.
¿Echará a volar cuando incineren su morada de carne?
¿Se pudrirá en la tumba como una concubina egipcia?
¿La escuchará alguien volar o quemarse o pudrirse
y podrá venir para contarlo?
¿Escuchará alguien la historia desde la soledad de sus audífonos,
de los grandes aretes en sus orejas sordas?
¿No son estas las viejas preguntas de siempre?
¿Volveré a ver a algún día a la mariposa?
¿Volveré a ver a la muchacha?
¿Continuarán existiendo las verdulerías?
Koyu Abe siembra una semilla de girasol en los jardines del templo de Genji
Koyu Abe, con rigurosa túnica negra,
alta y rapada la cabeza
llano el ceño
siembra una semilla de girasol en los jardines del templo de Genji.
Con parsimonia deposita la pequeña cáscara repleta
de luz en potencia
de futuros asombros
en un cuenco cavado entre la tierra.
La cubre con una pequeña pala
la riega con una regadera anaranjada.
Pasa la brisa sobre los jardines del templo de Genji
la siente Koyu Abe en sus manos salpicadas por el agua.
En una bolsa de tela colgada en el regazo lleva
unas decenas o cientos de semillas.
Es aún muy de mañana y sembrar cada una es su tarea
y cubrirla
y regarla con su regadera anaranjada.
Un millón de girasoles habrán de alfombrar pronto los jardines de Genji
y los huertos aledaños.
Monjes, campesinas,
todos habrán de tener manos humedecidas por el agua que riega los futuros
asombros amarillos de los niños,
las que serán luces piadosas para ojos extenuados.
Koyu Abe no conoce a Van Gogh, mas pinta girasoles con su pala.
Koyu Abe, cuya mirada divisa, en lontananza, los perfiles grisáceos
de los silos nucleares.
A la vera de Fukushima se levantan los jardines del templo de Genji
y es preciso purificar el cielo, purificar las aguas,
purificar el suelo, purificar los soles
sembrando girasoles.
No es un efecto estético, me dice Koyu Abe, en el silencio de la imagen:
las raíces absorben los metales pesados
y del veneno nace, como si tal, la flor.
Mas es verdad que también la belleza purifica
por sí misma,
acota el holandés, saliendo del silencio de la tela,
y Koyu Abe me extiende una bolsa de semillas
de cáscaras repletas de diminuta luz.
La enorme regadera anaranjada
me la alcanza Van Gogh.
En el principio
En el principio los muertos sólo se desvanecían,
iban siendo liberados de realidad de a poco,
desleída su imagen en algún escondrijo
—¿el cerebro, la retina, las vísceras mayores?—
de quienes alguna vez los habían visto, querido,
platicado con ellos
y que a su vez morían también cualquier día—
decretando su olvido.
Aunque alguno después se empeñase en pintarlos
los muertos ya no eran los mismos que sí fueron:
el trazo es traicionero
cuando lo dicta la memoria,
esa desmemoriada, esa acomodaticia;
solo podían salvar algo la cara, que no el alma
(o mejor dicho: solo una cara cierta de sus caras inciertas)
los muertos que eran retratados en vida
o salvar su caramuerta, que en realidad no fue su cara,
los muertos a quienes, arcilla de por medio,
sometían
a esa otra huera triquiñuela del recuerdo:
la máscara mortuoria.
Pero —¡ah — los muertos son tramposos
y uno de ellos, en misión especial,
cuando estaba aún con vida
inventó eso que llamábamos daguerrotipo,
luego otro muerto la fotografía
—ese asalto del alma, o mejor dicho: ese asalto del cuerpo—
y otros más las llamadas
imágenes en movimiento
(esa masacre de los cuerpos en el tiempo,
esa repulsiva subversión de los recuerdos).
Gracias a ellos
hoy es difícil olvidar a los muertos.
La nariz de la que amamos a los 15 se nos cae desde un libro viejo
y suspira
La cara del cabrón que nos traicionó a los 33 atisba desde un álbum
El niño que fuimos sigue manejando un triciclo en algún negativo en súper 8 que podríamos proyectar una noche de viernes
para entretener, ay, a los amigos,
si aún tuviéramos la proyectora necesaria para hacerlo.
Y aunque intentemos olvidar a todos ellos,
la persistencia de sus imágenes en la realidad
obliga a la persistencia de sus imágenes en la memoria:
los muertos se nos han vuelto unos porfiados
y ahí están esta mañana de domingo
Ricardo Montalbán y Hervé Villechaize
en mi televisor
vivitos y coleando en sus trajecitos blancos
aunque hace ya rato se tomaron el último hidroavión
hacia la isla de todas las fantasías, que es la muerte,
y ahí está la Kristel recién muerta en el periódico de hoy
mirándonos sentada a sus 22 años
desde una silla de mimbre, las perlas en la mano y el seno
recibiendo un rayo oblicuo de luz,
muy viva toda ella y no sé si coleando.
Sí, ahí está la Silvia Kristel como si no se hubiera muerto
Ahí está mi vecina en la foto de su necrológico como si no se
hubiera muerto
Ahí está fulanito qepd en los álbumes de su facebook como si
anduviera de bares
Y ahí estaré yo en algunas imágenes y filmaciones
como si no me hubiera muerto cuando ya me haya muerto, sonriendo socarronamente
a mis amigas y enemigos,
mirando con ternura a los míos,
sacándole la lengua a la muerte y su reino de olvidos
hasta que se diluyan todas mis imágenes
—vana composición química o informática sobre soportes febles—
y muera el último hoy bebé que me haya visto por la calle
(ya Borges habló de la muerte del último hombre que vio a
Cristo, seguramente
algún niño que acompañó a su madre al espectáculo de los crucificados)
y hasta que de una buena vez, como tú, lector,
por fin ingrese, ingresemos desfilando
hacia el Todo o la nada
sin que nada ni nadie registre en las imágenes
ese momento
triunfal.
Vecinas
Y si tan solo nos fuera dado
que a la embriaguez de la alta noche
pudiera sucederle la lucidez de la mañana;
si pudiéramos ser
locos y claros
sin solución de continuidad,
sin el torpor de la resaca,
sin el quiebre
que supone aterrizar en el suelo al lado de la cama
con el pie izquierdo tras una noche de caídas
y de resurrecciones.
Si tan solo pudiéramos resucitar sin haber muerto.
Mas la luz y la sombra no son
buenas vecinas
ni la locura con la lucidez.
No se saludan al amanecer con un good morning
cual Judy Garland
ni se desean al mismo tiempo buenas noches
como Jim Carrey en The Truman Show.
No se cruzan en la vereda recogiendo el periódico o la leche
mientras bailan —una de deseo, la otra de gratitud.
Viven en cuartos separados por el sueño,
por tabiques de sueños,
por paredes de olvido y de black outs.
Mas todo eso, que sabemos,
no nos impide codiciar que a la embriaguez de anoche
debió haberle sucedido la lucidez
esta mañana; a todo aquel delirio
una proporcionada claridad.
De la velocidad de los fantasmas
En un prólogo leo que un poeta fue prematuramente muerto.
Pero, ¿acaso hay alguien que muere antes de tiempo?
Todos morimos en el momento exacto.
Lo que ocurre es que los muertos jóvenes dejan más cosas pendientes
y tardan mucho en desplazarse
—distraídos y perplejos— para cerrar sus círculos.
Sí, los muertos jóvenes viajan muy lentamente
para poder ajustar cuentas:
sé de una muchacha cuyo fantasma demoró largos veinte años
en recorrer a pie la ruta desde Buenos Aires hasta San Lorenzo,
en el norte,
atravesando pampas y cañaverales,
para poder decir adiós
con una vaharada de perfume a un hombre que fue suyo,
y sé también de un piloto, muerto en cierto accidente,
que demoró diez años en llegar a los sueños de su madre
para revelarle en cuál pico de los molestos Andes
se encontraba, congelado y envejecido,
cual la heroína de Horizontes Perdidos en el Tibet,
su exquisito cadáver treintañero.
Los muertos viejos no.
Los fantasmas de los que han muerto viejos llevan los pies livianos
ya casi alígeros de tan inmateriales
(recuerda A Christmas Carol)
y pueden cerrar cuentas —si aún las tienen— en una misma noche,
en esa misma noche en que los velan.
Los muertos niños
los muertos niños no se van del todo
se quedan atrapados e indefensos entre sus juguetes
sin percatarse de que han muerto,
de que algo ha cambiado radicalmente entre ellos y nosotros.
Por eso, cuando de noche en tu departamento
se encienda algún juguete sin motivo
aparente o si, como en cierto palacete de San Isidro en Lima,
un niño se le aparece a una invitada
de voz bella, con toda naturalidad,
jugando tras del escritorio,
es que allí algún pequeño no ha cerrado su círculo
entre sí mismo y la dura razón de la existencia.
Los muertos no nacidos fluyen siempre en el torrente de la sangre de sus madres.

La canción de la sopa
En tiempos de mi abuelo las familias eran grandes
vivían en grandes casas —grandes o chicas, pero grandes,
inclusive diminutas, pero grandes.
Comían alrededor de grandes mesas
mesas fuertes, cubiertas o no de mantel largo
pero bien establecidas en el piso.
Con cucharas enormes comían la sopa
en los grandes mediodías. La sopa extraída con grandes cucharones
de unas enormes soperas.
Se reunían juntos después a oír la radio, a tomar café,
a fumarse un cigarrillo
sin grandes (ni pequeños) cargos de salud o de conciencia.
Mamá, bordando a veces y a veces tejiendo,
veía sucederse a los hijos y a los nietos
en un ininterrumpido y gran bordado.
Papá, la autoridad papá, llegaba todas las tardes a las 6
montado en un gran auto americano o en un gran caballo
o con un gran estilo
de caminar
para pasar la noche junto con los hijos y los nietos que el
tiempo no había interrumpido,
salvo aquél que enfermó, aquél que se fue
dejando un enigma y una sensación de vacío
—una enorme sensación de vacío—
flotando, con el humo de los cigarrillos,
sobre la sobremesa de la cena.
A veces, en esos momentos, papá, la autoridad papá,
dejaba de escuchar los sonidos de la radio y quería estar
solo consigo mismo, simplemente
no estar ahí, tal vez estar corriendo por alguna lejana
carretera con una rubia parecida a mamá cuando no era
mamá, montado en un gran auto americano o en un gran caballo o
con un gran estilo de caminar aún no vejado por el tiempo.
Mamá a su vez algunas sobremesas sentía un nudo
en la garganta, un nudo que después salía flotando de su
boca montado en un gran suspiro,
un enorme nudo que se enredaba en el vapor
de su taza de café, con unas
volutas que le robaban la mirada y la hacían desear
estar sola,
simplemente no estar ahí, escuchando los llantos
de las últimas hijas y los primeros nietos.
Así fueron los años, vinieron los cafés y los cigarrillos
y un día la gran casa se fue quedando sola, las enormes
soperas vacías, las cucharas mudas
de una enorme mudez que a hijas y nietos nos persiguió
a lo largo de miles de kilómetros de carretera, de cable de
teléfono, de grandes ondas que ya no se miden en kilómetros.
Incluso aquél que enfermó, el primero en partir
como cada quien que bebió de esa sopa fue alcanzado por la mudez,
que se metió en su pecho por la gran boca abierta
de un enorme bostezo.
Entonces
compró una breve sopa instantánea
y entre sus mínimas volutas
se permitió un pequeño llanto.
No podía tomar la sopa.
en su diminuto departamento no había una sola cuchara,
una sola mesa bien fundada, algo
que vagamente pudiera parecerse a la felicidad
y sus rutinas.
Entonces pensó en los tiempos de su abuelo o del mío
o del tuyo, cuando las familias eran grandes
vivían en grandes casas —grandes o chicas, pero grandes,
inclusive diminutas, pero grandes
y veían sucederse a los hijos y a los nietos
en un ininterrumpido y gran bordado
con enormes hilos invisibles abrazándolos a todos en el aire.
*(Bolivia, 1972). Poeta, ensayista y periodista. Obtuvo la Medalla al Mérito Cultural de Bolivia y el Premio al Mejor Libro Editado del Año de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz. Es curador del Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de los Anillos, editor de la revista literaria El Ansia, docente del programa de Escritura Creativa de la Universidad Privada de Santa Cruz (Bolivia) y consejero de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Ha publicado en poesía El agua iluminada (2010), La mañana se llenará de jardineros (2013; 2014) y Multiplicación del sol (2017; 2018; 2019) y Cámara de Niebla (2019; 2024).