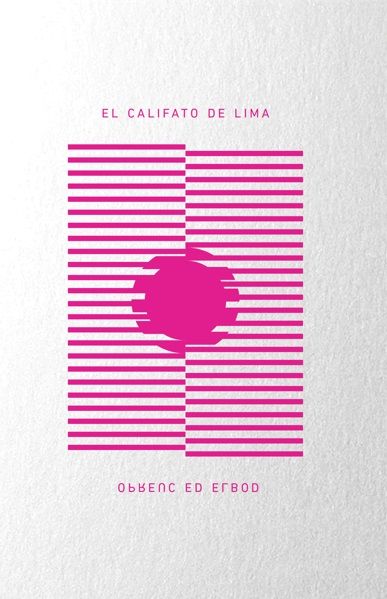Por Diego Otero*
Crédito de la foto (izq.) AUB /
(der.) el autor
5 poemas de El califato de Lima (2021),
de Diego Otero
En el semáforo
Veo la noche a través de las lunas polarizadas
de un taxi. La doble oscuridad de la calle
y las luces flojas, como disueltas. La chica que
espera en la esquina lleva puestos unos
audífonos claros, y una falda de rombos
o escudos, pero yo solo distingo bien sus facciones,
subrayadas por el brillo vibrante de la pantalla
del celular. Ella no sabe que yo la estoy viendo,
y que intuyo sus piernas en la penumbra. Tampoco
lo sabe el monstruo que empieza a moverse
tras ella. El monstruo es como la vida: una cosa
imprevista. Y pese a tener tres pares de ojos
y una cabeza triangular, no puede ocultar
su tristeza. No puede dejar de intuir que
una serpiente se enrosca y se agazapa
detrás del corazón de los insatisfechos.
Lima parece una ciudad pero en realidad es
un taxi. Un taxi cuyas lunas polarizadas ya casi
no permiten ver lo que pasa afuera, en la noche.
¿Qué hacen, por ejemplo, ahora, el monstruo
y la chica? ¿Es un acto de amor o un acto
de violencia? Es difícil vivir en la sombra cuando
tienes que mirar. Es difícil viajar en un
taxi cuyo conductor tampoco ve casi nada,
y sin embargo espera el cambio de luz.
Fotografiar suculentas en la madrugada
Me detuve frente a la superficie lisa, blanca
y de contornos redondeados de la máquina. Introduje
la tarjeta y cinco o seis segundos después escuché la pregunta:
cuál diría usted
que es el estado de ánimo de la época.
El terror, al menos, no es,
respondí: no se puede vivir en el terror:
el terror es más como una mascota maligna, que te acompaña
y en un momento equis te salta al cuello:
te muestra su famosa dentadura vibrante, afilada.
Tampoco diría que el estado de ánimo de la época es el estupor, aunque
nuestros dobles digitales observen sus muros y notificaciones
como si observaran la cinta circular de las maletas
en el aeropuerto de una ciudad
peligrosa,
después de un vuelo de semanas.
En este cielo
las estrellas se intuyen siempre,
y esa intuición dilatada no es muy paja. Pero
el estallido quieto de las flores amarillas de la tipa
es una constelación doméstica que podemos celebrar
de manera imperturbable. De la misma manera
imperturbable en que abrimos la puerta de la calle
para ver si alguien se aproxima desde lejos,
buscándonos.
Somos la clase de personas
que deja que se vaya la luz para volverse “guías turísticos”
en los corredores de la oscuridad, ahí
donde lo único visible son esas casetas de peaje
iluminadas, tras las cuales se despliega una sombra seca,
apelmazada, gigantesca.
Y por eso
empuñamos y encendemos las linternas, y apuntamos
hacia un hombre que intenta
hacer una fogata
pero solo puede exhibir el espectáculo del fuego
arrinconado hasta el punto de ser
una representación de sí mismo, la tarjeta de visita
del fuego.
O apuntamos hacia una mesa vestida, que se puede
fotografiar
pero sin flash, alrededor de la cual adictos y santos conversan
a ciegas
y ríen.
O apagamos las linternas. Y oímos
nuestras respiraciones
en la oscuridad.
Hacia el final, como es costumbre, todo el mundo se integra
para beber algún aperitivo fosforescente. Y mientras
el vidrio de los vasos entrechoca y produce chispazos agudos,
de la sombra pura surge la silueta de un lobo. Un lobo que busca
el resplandor cerrado de un hueso. Un hueso que puede ser también
los restos de su comida, de sus temidos ancestros
o de todos sus futuros posibles.
Vuelo de exhibición (más ideas sobre aviones)
Por alguna de esas cosas extrañas de la vida
hemos conseguido introducirnos
en la cabina
de un caza.
Un F16.
Aunque se trata
de un avión en el que cabe solo una persona
–un piloto parasitado por un
combatiente–,
nosotros,
seres
espirituales,
interesados en las artes de la poesía y no
en las del poder, hemos
conseguido de algún modo
introducirnos
y vivir la experiencia. El cielo
se ha abierto
como una fruta azul. Y el corazón
se nos ha pegado tanto a la espalda
que parecemos
criaturas bidimensionales, habilitadas
solo para alejarse
o venir.
Romper la barrera
del sonido de
las palabras. Esa es la misión.
Al menos para los que estamos
acá,
atrás.
Al menos mientras el piloto
continúe obligado a mirar hacia
delante
porque su cabeza está entubada y cableada,
y rodeada de voces–
pilotear un caza
se parece de pronto
a estar en UCI o en el quirófano,
pienso.
Y deseo
que rompamos la barrera
del sonido
de las cosas
no dichas.
Al menos
hasta que el piloto
pueda quitarse el casco a seiscientos metros
por segundo,
voltear,
y hablar con expresión dulce:
¿saben ustedes
para qué puede servir un ángel
si no es para lanzarse
a las turbinas
de los aviones de guerra?

Autoaniquiliación, una parábola
El hecho de que las autoridades clausuren los bordes de los puentes,
los acantilados y los techos con láminas de acrílico
transparente
no va a impedir que los suicidas
encuentren el
camino.
Pronto esos acrílicos
quedarán como documento de una
“inocencia” pública:
el apetito de la tierra
carece de remilgos frente a los síntomas de la
enfermedad social.
Los involucrados
tampoco echan al traste los huesos del
faenón: se los chupan, eructan, y
la basura termina en el
mar.
Todo
es un poco como ir al kiosko y pedir
el periódico del día, y esperar
que el periodiquero te dé siempre dos
opciones: ¿quieres el diario
en el que nos va más o menos bien
o el diario en el que nos va calamitosamente
mal?
Y tú le dices, porque
estás muy cansada, que mejor
solo ves los titulares
de ambos mientras
empiezan
a llover fichas
plásticas
de algún juego
que no conoces.
(Esas fichas, esos miles
o millones de fichas, hay que decirlo, terminarán también en el
mar).
Pero en unos años, cuando todo haya terminado
y la ciudad haya crecido mucho
hacia arriba gracias a una dieta
balanceada y con insumos de primera
–y mucho a lo ancho un poco como
cuando alguien se alimenta de chatarra–,
sobre las láminas de acrílico
inútiles y sucias
los más jóvenes pintarán con spray unas palabras
parecidas al grito en cuyas ondas sonoras
viaja una flecha de punta encendida
hacia la noche
cerrada.
Unboxing
Una tarde recibí una caja, digamos que vía DHL.
Estaba esperándola, así que de inmediato la puse
sobre la mesa y empecé a abrirla. Adentro había
otra caja, que también procedí a abrir. Y en el
interior de ésta había una más, que por supuesto
abrí. Las cajas eran idénticas, proporcionales.
El procedimiento se extendió, en una especie
de abismo manual, a lo largo de siete u ocho
cajas más, hasta que apareció entre mis dedos
una cajita tan diminuta que era imposible hacer
algo con ella además de tocarla y sobarla con
las yemas como si fuera un talismán. Un talismán
para tiempos devaluados y pueblos perdidos,
pensé, un poco desilusionado, un poco retórico.
Di un paso atrás, miré la mesa. Parecía una
familia destrozada de cajas abiertas. Una vez,
durante una pelea con mi mujer, le di un puñete
al parabrisas y lo reventé. Y el paisaje se me
convirtió en una telaraña panorámica de vidrio:
ese fue otro abismo hecho con las manos. Hoy
prefiero no darle la contra a nadie. Y me dedico
a promocionar hallazgos modestos: los huevos
duros de codorniz se pueden pelar con facilidad
si uno primero resquebraja la cáscara. Quizá no
mucha gente lo sepa. Quizá tampoco saben –bue-
no, esto es información confidencial– que en el
Perú al presidente de la República se le permite,
históricamente, pararse al borde de un abismo y
arrojar todo tipo de animales pequeños, para
descargar el estrés, cuantas veces a la semana
sea necesario. Las manos colmadas de autoridad
y temblor levantan el cuerpo del animalito, que
no debe pesar más de, no sé, medio kilo. El anima-
lito siente el impulso y el aire acosado por el vacío.
El presidente, en cambio, siente que algo en su cabeza
se resquebraja como una cáscara de huevo de co–
dorniz. Es una sensación placentera, un masaje
moral. El animalito cae a veces en completo silencio,
a veces emitiendo pequeños gemidos. En algunas
ocasiones los guardaespaldas o cierto ministro
miran con binoculares hacia abajo, para ver si
distinguen el cuerpo reventado en la tierra. Por
lo general demoran poco en hallarlo: una mancha
de sangre y pelos como emblema de poder y
causalidad. Pero a veces no aparece: a veces el
animalito se hace nada entre el vacío y la roca.
Se hace nada. Es decir: su sombra marca la tierra
y luego es soplada por alguna fuerza extraña, como
si nos corriéramos un poquito de la posición del
entendimiento. ¿Una visión puede seguir siendo
una visión si se cumple minutos después de haber
sido concebida? Levanté la vista y vi que la caja
volvía a estar cerrada, con sus sellos de tránsito
aéreo. Y no fue necesario acercarme: escuché con
claridad cómo las pequeñas garras afiladas ras–
paban el cartón, por dentro, con ansias: señales
de una criatura que consiguió hacerse nada para
el momento de la caída. Hacerse nada es el paso
número uno en la domesticación de los abismos.
*(Lima-Perú, 1973). Poeta y novelista. Ha publicado en poesía Cinema Fulgor (1998), Temporal (2005), Nocturama (2009) y El califato de Lima (2021). En colaboración con el músico Santiago Pilllado y el diseñador gráfico Goster, publicó el proyecto artístico en formato de libro La Grabadora. The Sound Of Periferia (2006), que se presentó como parte de la muestra antológica Tránsito de imágenes (Puntos de fuga hacia el arte último), en el MALI, bajo la curaduría de Jorge Villacorta; y en novela corta Días laborables.