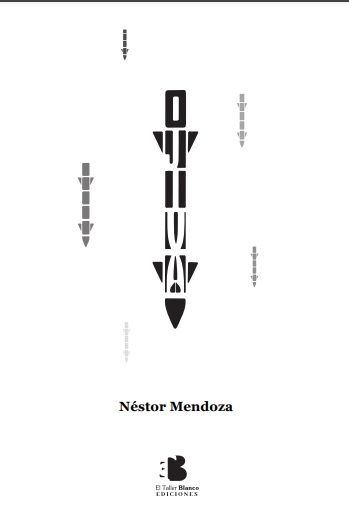Poemas por Néstor Mendoza*
Texto por Yolanda Pantin
Crédito de la foto (izq.) El Taller Blanco Eds. /
(der.) Antonio Rosales
Decir que Ojiva de Néstor Mendoza es un “artefacto verbal” no hace justicia a este extraordinario poema dividido en XXI partes, aunque esa fuerza que tiene, palabra por palabra, le debe también a cómo fue pensado, a su arquitectura: la manera como está armado este proyectil, también, emocional, que dice del sometimiento de personas bajo la vigilancia de un gran ojo, la deriva de un pueblo por las carreteras, la falta de alimento, el hambre, la espera, por lo mismo, a que algo caiga del cielo, así sea una caja con comida. Si no fuese por esa estructura capaz de armar con exactas palabras un objeto que vemos caer para aniquilar, Ojiva sería un panfleto político insoportable. El poeta trasciende el tema venezolano y apunta a lo que empuja a las migraciones de los pueblos asediados. Qué inteligencia, y qué sensibilidad, qué oído tan fino el de Néstor Mendoza para que el poema diga todo lo que tiene que decir con piedad, tensando los datos y los giros del lenguaje cotidiano hasta la exasperación mística; la falta de agua, el éxodo de un pueblo que tiene que dejar atrás hasta los recuerdos, la espera de la luz que no manó, dicho todo, con infinita misericordia, tanta como para dejarnos ver, ya no un misil caer en el vacío de las palabras —esa ojiva maligna y benigna, a izquierda y a derecha—, sino la dolorosa caída de un humano sueño hondo.
3+1 poemas de Ojiva (2022),
de Néstor Mendoza
21
Parca fue su partida, así tan
parca o quizá tan súbita como
el impacto de la muerte
empaquetada en forma de huevo
que devastó todo lo verde y todo
lo azul del cielo. Por eso ahora
todo es blanco. Todo tiene
el tono de la cal que cubre a
las mascotas olvidadas por
sus amos. Dicen que el descenso
no fue vertical. La ojiva se movía
con diversos ritmos; al horror
hay que darle su tiempo:
debe durar o hacerse sentir
con fuerza. Debe administrar
muy bien sus efectos. Las casas
perdieron sus colores, sus fachadas
cayeron como naipes en una mesa
que ha quedado, al fin, limpia,
diríase dormida. Un muro blanco.
Vino lo blanco, lo blanco.
Tiesos quedaron. Desde tierra
el artefacto tiene forma de huevo.
Es un ovoide metálico, líquido,
no se sabe. Tampoco se sabe si
viene tripulado con destrucción.
El día transcurre claro, no existe
la sospecha del descenso;
los paseantes siguen acumulando
las rutinas en pequeños y manejables
frascos de cristal, sin sospecha
alguna de la detonación. Aún no
llega la onda expansiva. Los cuerpos
aún no reciben el choque previo a la
desaparición. La ojiva aún no silba
su canto de muerte a los oídos vivos.
Hay un sonido seco, vibrante,
reservado a los últimos sobrevivientes.
Para ellos habrá un susurro de viento,
un golpe de aire, no medible, que les
dejará una breve sordera antes de
que sus cuerpos se tornen blancos,
puros al fin, inmaculados.
18
Este es el sitio de los desafectos.
Hubo tiempo, desde luego, para el suicidio.
Las navajas fueron utilizadas para
interrumpir el curso de la sangre.
Los balcones sirvieron de acantilado.
Algunos eligieron la breve soledad
de una habitación, lejos de hijos,
de esposa, lejos de madre y padre,
para la decisión definitiva. Eso era todo.
No se puede creer que el descenso elegante
del huevo provoque esta actitud de efigies.
La saciedad no significa la anulación del hambre,
no siempre quita el silbido de los estómagos,
estos estómagos, aquestos estómagos vacíos,
están vacíos, muy vacíos, estos estómagos
de los espectadores de todo lo que cae en forma
ovalada, otra vez, esta vez, el ruido y las tantas
formas de perder la vida con una sola detonación.
El hambre no era ganas de comer
sino la tristeza de estar solo y hambriento.
La rebelión de bolsas abiertas y dispersas
en el camino que no parece llegar a ningún lado,
salvo a otras bolsas igual de abiertas y dispersas.
Y los que buscan y encuentran son tan iguales
a los que no buscan y no encuentran nada, salvo
algún fragmento o vestigio que resguarde un
bocado a la hora del almuerzo o la calma ya
resignada de buscar una botella para llenarla
y agitarla con ambas manos para que desprenda
ese sabor que abajo se aloja, sabor rojo de salsa
olvidado allá abajo, en el fondo, añejo, sin barricas.
Somos tubérculos, llevamos encima la tierra
y las raíces, sucias, bastante escuálidas
para correr, no dan las piernas para correr,
no dan las piernas para caminar, no dan para amar.
Somos tubérculos: deberíamos serlo por el consumo
infrecuente; la piel se endurece, la piel es oscura, de yuca,
terrosa, tiene el color de los objetos enterrados, aquellos
objetos que crecen ocultos, con raíces, muchas,
peludas, brazos pequeños, alargados, que crecen
para sujetarte al suelo, para no irse, para morir aquí.

14
La simpleza de la punta, alargada en el ápice
y más ancha y abarcadora, gorda, en la cola.
No precisamente un triángulo, pero sí una
superficie cónica, casi cónica vista con estos
pobres ojos humanos, cansados, aletargados
de tanto mirar el desespero de los que buscan
un refugio inútil para sobrevivir: una hoja
de plátano, un techo de zinc, una laja que cubra.
Así dicen que era la ojiva. No hay consenso.
La veían con el hechizo de verse desnudos
por primera vez; la veían y de esa forma reían
o lloraban por el posible redentor o asesino.
Una cabeza de huevo, más bien, una parte
del cuerpo y no el cuerpo entero era lo que se
venía encima, destructiva. Así era. Punta metálica,
ahora sí, era visible. No había duda. El terror
tenía punta y era metálica. Lo demás, no se sabe.
Si el miedo llegaba al cuerpo debía ser de metal
como la punta del huevo. Todo de hierro, la punta
de hierro. Cabeza bélica, de combate o de guerra,
la ojiva bajaba cielo abajo. Tripulada de muerte,
también podía ser líquida, bañándonos o inundándonos
de todo su centro viscoso. Entonces no era metálica.
4
La onda recorrió el eje de las ciudades
y las prendas no lavadas de las habitaciones.
Socavó los puentes inconclusos, las obras
que adornan las avenidas y calles, magnas
presencias que duermen en su altura de vigas.
Hubo una ligera sensación de vértigo que vino
antes de la náusea; las personas movieron sus cabezas
para sacarse todo el ruido pero ya era tarde.
Giro de la cabeza a la derecha y otro giro, similar,
a la izquierda; mentón en alto y luego caída, sumisa,
de la cabeza; abajo, bien abajo, tanto y tan hondo
que la onda se sintió como un crujido de huesos
por culpa del huevo, ojiva o nave flotante, líquida
o dura que emana luz, según dicen, que ensordece.
Mirar es lo único permitido, lo que nadie cobra;
por eso miran y miran; se contempla la ropa encima
de los cuerpos que, siendo tan jóvenes y tan delgados,
parecen más jóvenes de lo que realmente son; o quizás
también más envejecidos, calcinados, decepcionados.
No importa que estos ojos se vayan secando
y que solo queden cuencos vacíos, pues lo que
importa es dejar algo de nosotros en las cosas
vistas, en prendas, en las formaciones que
a pesar de todo siguen siendo sexuadas, oh bellas
formas que según dicen es nuestra marca,
heredado orgullo exportable en afiches, algo
así como suvenires de aeropuertos o establecimientos
de provincia, vasijas con dibujitos, bisutería, zarcillos,
bebidas destiladas, dulces criollos, cintas, gorras, nombre
de pueblos occidentales, parroquiales, cosas de aquí.
*(Maracay-Venezuela, 1985). Poeta y ensayista. Educador especializado en Lengua y Literatura por la Universidad de Carabobo (Venezuela). Cursó estudios en la Maestría de Literatura Latinoamericana en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela). Es coeditor de El Taller Blanco Ediciones. Obtuvo el IV Premio Nacional Universitario de Literatura (2011). Ha publicado en poesía Andamios (2012); Pasajero (2015); Ojiva (2019), traducido al alemán: Sprengkopf (2019) y Dípticos (2020); y en ensayo Alfabeto de humo. Ensayos sobre poesía venezolana (2022).