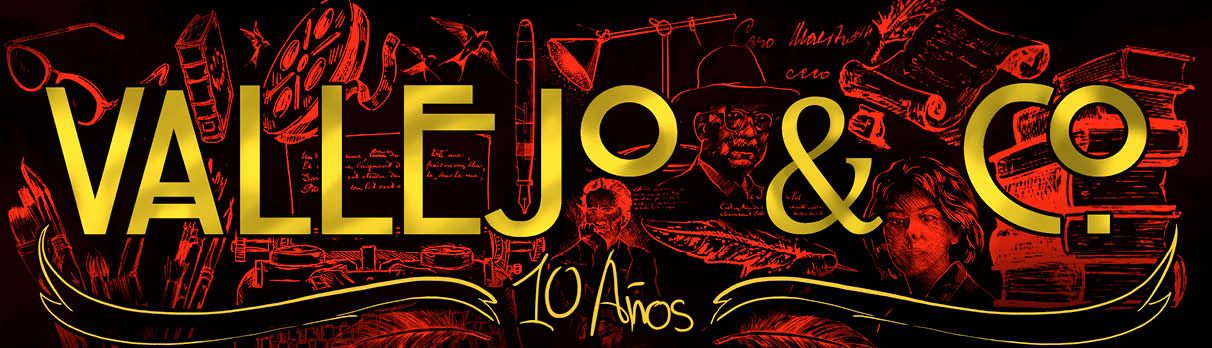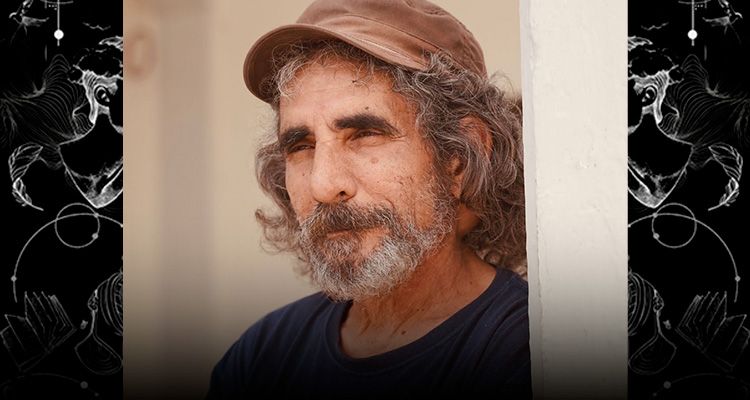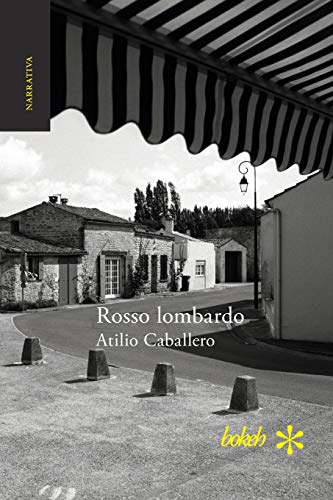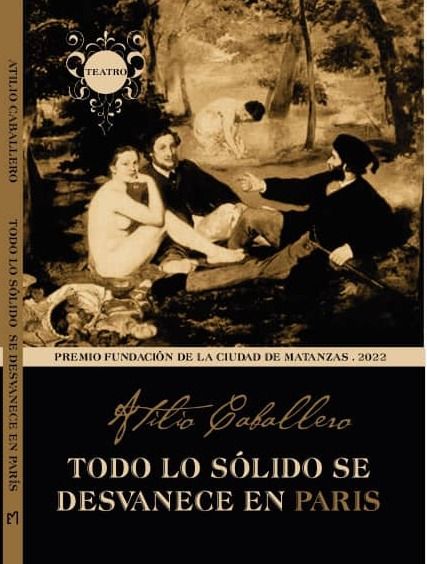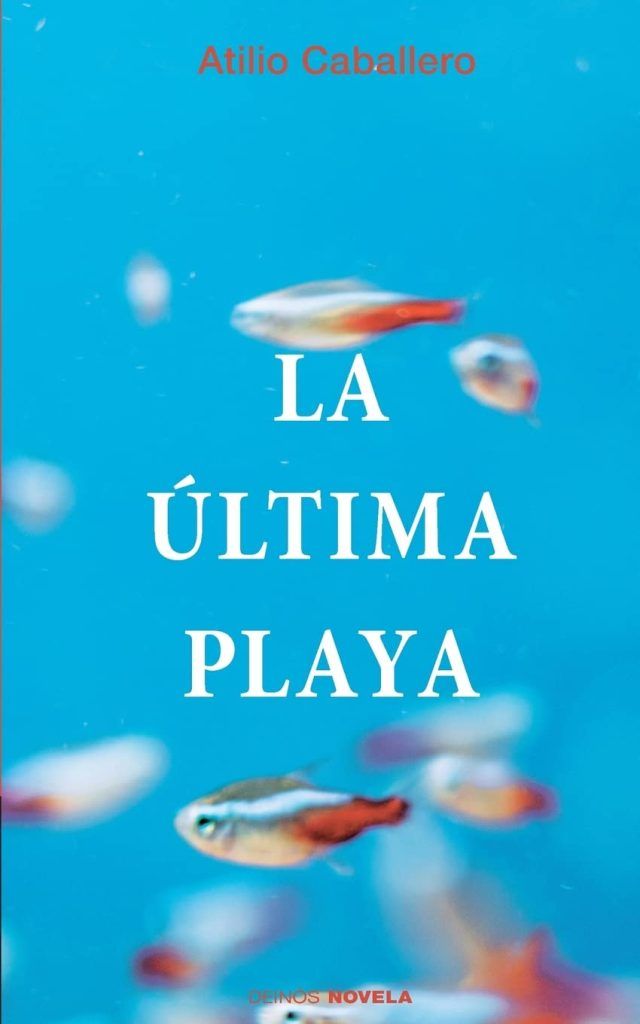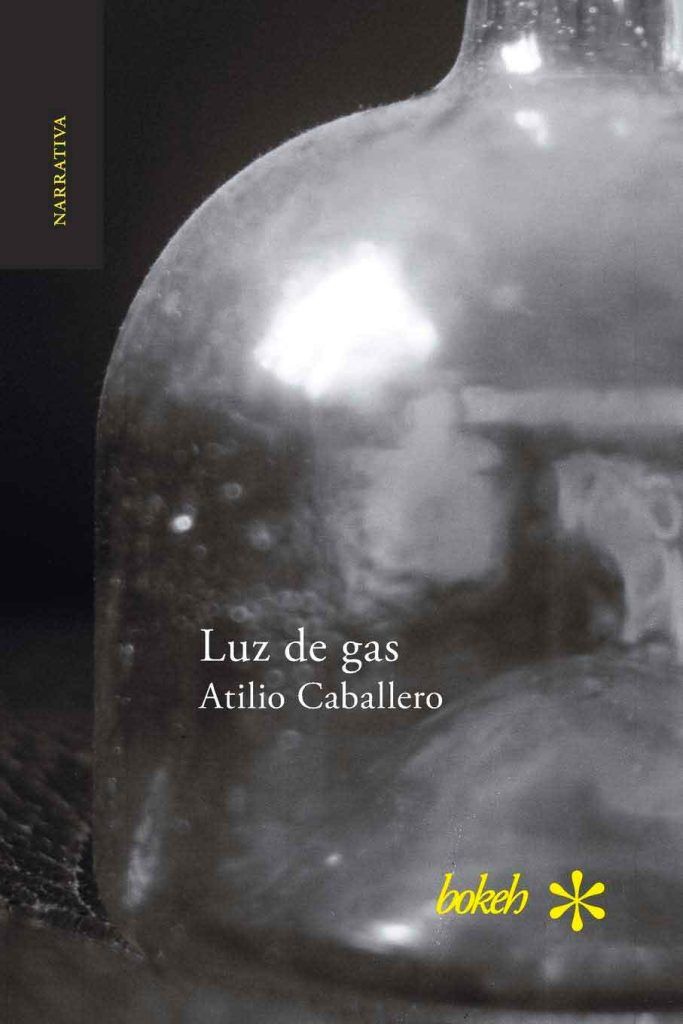Vallejo & Co. reproduce una entrevista de los poetas Luis Verdejo y Tania Favela a Atilio Caballero sobre su relación con la revista Poesía y Poética dirigida por Hugo Gola.
Entrevista por Luis Verdejo y Tania Favela*
Crédito de la foto facebook del autor
(Las cartas entre Hugo Gola y Atilio Caballero se encuentran resguardadas en el “Archivo Poesía y poética” de los Acervos Históricos de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero de la Universidad Iberoamericana (México))
Entrevista
Luis Verdejo y Tania Favela [LV y TF]: La primera carta tuya que tenemos en el archivo de la revista Poesía y poética es del 1 de marzo de 1991. Ahí muestras interés por la revista y le envías a Hugo Gola tu poemario El sabor del agua. ¿Cómo te enteraste, en una Cuba cerrada al exterior, que existía la revista, ya que hacía sólo un año que Hugo había comenzado con ese proyecto?
Atilio Caballero [AC]: Supe de Poesía y Poética gracias a mi amigo Ernesto Hernández Busto, quien ya para entonces había comenzado a colaborar con la revista, sobre todo con traducciones de poesía inglesa e italiana. Ernesto, excompañero hasta poco antes de Paideia (proyecto de cultura alternativa en Cuba) y de Naranja Dulce (suplemento cultural), vivía en México, había conocido a Hugo ―una amistad que durará en el tiempo, hasta el final―, y me hizo llegar un par de números. Enseguida me di cuenta de que el proyecto de P y P era otra cosa. Más adelante intentaré explicar en qué consistía, para mí, esta “otredad” …
[LV y TF]: En respuesta a tu carta, Hugo te envía el número 8 de Poesía y poética. Un número que contiene a Robert Creeley, Augusto de Campos, Joseph Beuys, Javier Sologuren y Rafael Cadenas. ¿Qué tanto se conocían estos autores en la Cuba de ese entonces? ¿Significaba un hallazgo para ustedes, o eran autores que entraban en su circuito de lecturas?
[AC]: Ninguno de esos autores que mencionas había sido publicado en Cuba ―y, si no me equivoco, creo que tampoco han sido publicados hasta hoy día. El “desfase” editorial cubano con relación a una buena parte de los más importantes escritores contemporáneos a nivel mundial es escandaloso (por llamarlo de alguna manera) y, por supuesto, este tipo de información era/es recibido con la avidez que meritaba, sobre todo en los “círculos” más íntimos de los más o menos jóvenes escritores en la isla. La mayor parte de esta “literatura del mundo” circulaba ―y circula― de esta manera, es decir de mano en mano, y solo así entraban en lo que llamas nuestro “circuito de lecturas”. No había de otra. Y, por lo menos en ese circuito que conozco ―y al cual pertenecía― se leía con voracidad, se discutía con pasión -lo leído y hasta lo por leer… Y puedo garantizarles que buena parte de lo que pudimos conocer gracias a Poesía y Poética fueron realmente hallazgos, felices descubrimientos. Recuerdo algunos: Basil Bunting, Denise Levertov, Sandro Penna, Ingeborg Bachmann, Louis Zukofsky, Jaroslav Seifert, las traducciones de Jose M. Prieto de Guennadi Aigui, el mismísimo Francis Ponge, Jorge Eduardo Eielson, las traducciones shakespereanas de Nicanor Parra, el cine de Kiarostami… Un desmadre, como dicen ustedes, una “fiesta innombrable”, diría Lezama Lima, una bacanal de los sentidos…
[LV y TF]: En tu carta de junio 30 de 1992, además de acusar el recibo del número 8 de Poesía y poética, le envías a Hugo dos plaquettes, una de Antonio José Ponte y otra de Rolando Sánchez Mejías. Esos poemas entusiasmaron a Hugo y te pidió que hicieras una selección de jóvenes poetas cubanos, que tú le enviaste y que fue publicada con una nota tuya en el número 12 de Primavera 1993. Hugo te comenta en su carta que la calidad de esos poemas está a la altura “del conjunto de la poesía latinoamericana actual”. Estamos, por supuesto, hablando de los años 90’s. La pregunta sería: ¿qué alimentó a esa red de jóvenes poetas cubanos, incluyéndote a ti, que como tú bien dices en tu nota preliminar escriben una poesía que está fuera de “lo signado por lo épico, lo social, la alabanza o lo revolucionario”. Es decir, son poetas que están abriendo un nuevo camino en la poesía cubana. ¿Cómo se dio esto?: ¿tenían talleres, tertulias, conversaciones, circulaban entre ustedes libros etc.? Cuéntanos de esa época y la formación que ustedes mismos fueron construyendo.
[AC]: A partir del Congreso de Educación y Cultura en La Habana (1971), donde prácticamente se implementó de manera cuasioficial la asunción de una estética “real socialista” en el ejercicio del arte y la literatura en Cuba, el “tipo” de poesía que se alentaba desde las instituciones culturales y, sobre todo, se publicaba ―recordemos que todas las editoriales son estatales― respondía más bien a un discurso o una retórica cercana a lo conversacional, ávida de un lenguaje más “directo”, testimonial, simple incluso, cercano o afín al reflejo de esa nueva “realidad social” que construye fervorosamente el socialismo, y alejado de cualquier tipo de búsqueda de tipo formal, lingüística o estructural y, por supuesto, de todo posible “hermetismo indagatorio” (conceptual o filosófico…).
Por el clásico movimiento pendular, tal vez, la siguiente generación de poetas ―y escritores― reaccionó contra estos “cánones”, o patrones de conducta literaria, oscilación a mi entender muy favorable con relación a las “poéticas” establecidas con anterioridad ―salvo algunas honrosas excepciones, como Raúl Hernández Novás, Lina de Feria o Delfín Prats.
En un primer momento, estoy pensando en la poesía de Reina María Rodríguez, Osvaldo Sánchez, Ramón Fernández Larrea o Ángel Escobar, seguida poco después por la escritura de Emilio García Montiel, Rolando Sánchez Mejías, Damaris Calderón, Juan Carlos Flores, Omar Pérez o Carlos Alfonso, por solo citar algunos. No era esta una “promoción poética”, no era un grupo nucleado alrededor de una revista ―como sí lo fue Orígenes, por ejemplo―, no hubo ningún manifiesto o declaración de principios “poéticos”. Tampoco existía algo así como una tertulia “legitimadora”, no obstante, la famosa “Azotea” de Reina María, lugar habitual por algún tiempo de intensos y memorables encuentros, lecturas, debates, trasiego de literaturas…
No se puede obviar aquí, sin embargo, el contexto ―político, social, internacional― que influyó en el nuevo “modo” de expresión (y no solo poética): el llamado “campo socialista” había desaparecido, en la exUnión Soviética (ahora Rusia) soplaban aires de “renovación” ―glasnot, perestroika…―, y esos “vientos” llegaron hasta el Caribe, cómo no… Todos nos preguntábamos si también en Cuba tendríamos nuestra glasnot ―tropical, o como fuera― y, en el ínterin, hubo un espacio, efímero, para el ejercicio de una expresión más abierta. Es el momento de la explosión de los jóvenes artistas plásticos ―Proyecto Castillo de la Real Fuerza, Arte Calle, Espacio Aglutinador…―, de la aparición de nuevas performatividades escénicas ―Teatro del Obstáculo, Ballet Teatro de La Habana, Teatro del Espacio Interior…―, propuestas todas portadoras de un arte irreverente, contestatario, de mucha tensión ética también… Creo que no se trató solo de la consabida irrupción de una nueva norma poética, sino más bien de “poéticas” que creían ―al menos en ese instante― en el poder transformador del arte, o que al menos pretendían dinamitar las relaciones de subordinación del arte con el poder… La literatura, como sabemos, no es ajena (nunca lo es) al contexto de las ideas que la rodean; esa idea lezamiana de que la poesía encarna en la realidad.
Es decir, más que de una epifanía, se trató, a mi entender, de un momento de furor creativo, expresivo, único hasta entonces en la historia reciente cubana. Obviamente, la reacción oficial no se hizo esperar, y los espacios de encuentro comenzaron a cerrar ―museos, galerías de arte―, la “crisis del papel” acabó con la vida de los pocos suplementos culturales, y buena parte de esa “movida” artística y cultural abandonó el país. Comenzaba entonces la primera gran crisis del período revolucionario, llamada eufemísticamente “Período especial en tiempos de paz”.
[LV y TF]: En esta primera selección de Cinco poetas jóvenes de Cuba que se publicó en la revista número 12 en 1993, aparecen: Emilio García Montiel, Antonio José Ponte, Alberto Rodríguez Tosca, Omar Pérez López y Rolando Sánchez Mejías ¿Cómo definiste esa selección? ¿Quiénes quedaron fuera que podrían haber estado y por qué no los incluiste? Si repensaras hoy esa selección, ¿modificarías algo?
[AC]: Fue difícil, como siempre, seleccionar sin menoscabo de algo… Para mí esos cinco nombres, en ese momento, representaban cinco maneras muy intensas, y valiosas, de reflexión poética en Cuba (hablo de mi generación ―pues también estaban, y no muy distantes en el tiempo, como ya apunté, discursos como el de Reina María Rodríguez, Ángel Escobar, Raúl Hernández Novás, Delfín Prats…). Cinco formas de experimentación con el lenguaje. De honda conceptualización también. Cinco poéticas diversas entre sí, además. Y la única razón de que fueran ellos cinco, y no diez, o doce, por ejemplo, fue una cuestión de espacio en la revista ―delicadamente impuesta por el propio Hugo.
En ese mismo team, y por idénticas razones, muy bien hubiesen podido estar poetas como Carlos Alfonso, Sigfredo Ariel, Damaris Calderón, Ramón Fernández Larrea, Juan Carlos Flores, Alessandra Molina, Almelio Calderón, Ismael G. Castañer, Sonia Diaz Corrales…
Y sí, mi “selección” hoy día ya sería otra. Pero no porque estos que aparecen en el número 12 de P y P hayan dejado de tener un valor para mí. Desafortunadamente Emilio García Montiel dejó de escribir hace ya varios años; Alberto Rodríguez Tosca murió poco después (tal vez estos textos suyos en P y P hayan sido de los últimos publicados en vida del poeta); y, por lo que tengo entendido, ni Ponte ni Rolando (SM) han publicado libro de poesía en los últimos quince años, por lo menos.

Por fortuna, otros, más jóvenes, escriben hoy, desde Cuba o desde cualquier lugar del mundo, con la misma intensidad con que estos primeros lo hicieron hace treinta y tantos años, y que ahora podemos identificar a través de una escritura más descarnada, marcada por el desencanto, la parodia y la ironía, fundamentalmente. Una “ruptura cosmovisiva”, como diría Jorge L. Arcos; un adiós a “una sola perspectiva ideoestética”. Discursos, estos más recientes, que cuestionan ciertos “paradigmas” de lo gnoseológico-nacional (y universal), o la desmesura de los “grandes discursos”; un espacio donde parecen emerger más las paradojas que las alegorías, la trama de los opuestos intrínsecos más que las supuestas claridades… Un afán discursivo más cercano a la negativa de una enunciación lírica, que se nutre de lo rizomático. Tal vez, también, era ese un tipo de poesía que pretendía devolver al acto de la comunicación una función primordial… Algo que me recuerda a Agamben: ¿Qué es la poesía, sino una operación en el lenguaje que desactiva y vuelve inoperante las funciones comunicativas e informativas para abrirlas a un nuevo, posible uso?
En mi nueva selección, entonces, y por estas mismas razones, habría nuevos nombres: Leymen Pérez, Jamila Medina, Moisés Mayán, Israel Domínguez, Daniel Diaz Mantilla, Larry J. González, Marcelo Morales, Nara Mansur, Legna Rodríguez, Oscar Cruz… y otra vez Omar Pérez.
[LV y TF]: Es justamente el 24 de septiembre 1992 que le mandas a Hugo la selección de la que hemos hablado y en esa misma carta le anuncias que te vas a Italia a estudiar dirección teatral. Hugo te responde el 3 de febrero de 1993, pidiéndote que investigues sobre poetas y pintores italianos contemporáneos, y en particular sobre Andrea Zanzotto. Cuéntanos un poco de tu estancia en Italia. ¿Por qué tu interés en la dirección teatral, qué relación tiene con tu poesía y tu narrativa, qué hallazgos encontraste en ese viaje a Italia?
[AC]: Empecemos por Zanzotto: gracias a Hugo supe de su existencia, y tal fue la impresión que me causó su poesía que terminé traduciendo uno de sus libros (Filó). Pero fue también el descubrimiento de otros grandes poetas italianos como Mario Luzi ―de quien traduje su libro En el magma―, o Valerio Magrelli, Giorgio Caproni, Milo de Angelis, Edoardo Sanguineti, Giovanni Raboni, Maria Luisa Spaziani, Maurizio Cucchi… O de la pintura de Caravaggio, inspirado en la cual terminé haciendo un espectáculo multinacional en Umbria, Le donne di C.; o el descubrimiento de la colección Adelphi y la obra de Roberto Calasso. O de Romeo Castellucci y la Socìetas Raffaello Sanzio, que cambió radicalmente mi concepción del “teatro”. O del “peso” amable de un buen Barolo en el paladar... Son solo algunos ejemplos, entre otros muchos “hallazgos” …
Siempre me ha interesado el teatro como forma de expresión, al punto o casi con idéntica intensidad que la escritura ―no puedo verlo como el clásico “violín de Ingres” de que hablara Carpentier… Estudié Artes Escénicas en la Universidad de las Artes (exISA) en La Habana; hice un Máster en Dirección Artística, dirijo desde hace 20 años la compañía profesional Teatro de La Fortaleza, en Cienfuegos…
Dirigir teatro es una durísima profesión, totalmente diferente a la escritura literaria: ahí estás forzado a convivir, de manera presencial, con tres, cuatro, diez universos paralelos, intensos, sensibles hasta el llanto o suspicaces hasta la aberración, también conocidos como actores ―yo les llamo actantes…―, con los que en cada encuentro (también llamado “ensayo”) estableces una relación tensa, única y peligrosa, en las que debes aparecer sin el más mínimo atisbo de duda, de inseguridad o desconocimiento (algo tan común en el momento de la escritura a solas…) y con las ideas más brillantes: esos tantos “universos paralelos” esperan siempre de ti la palabra definitiva, el concepto prístino que aclare de una vez lo que parecía estructura caótica o hermética…
Es también, tal vez, la posibilidad de intuir, materializado, “corporizado”, lo que muchas veces en la literatura solo puedes entrever de forma metafórica, como leve balbuceo… quien sabe. Aunque parezca poco creíble ―o masoquista―, ese riesgo, esa dificultad resulta estimulante en mi vida cotidiana. También para la escritura.
[LV y TF]: 31 de junio de 1993. En esta fecha tenemos una carta tuya, ya de regreso de Italia, en la que das cuenta de una selección de libros de poesía italiana que le mandaste a Hugo vía un amigo que fungió como correo, además de algunos materiales de Andrea Zanzotto. En dicha carta señalas: “le agradezco profundamente la colaboración que ha hecho a la poesía cubana desde Poesía y poética. Aunque pueda no parecerlo, es un hecho que, en estos momentos y por circunstancias que usted debe conocer, tiene una importancia capital.” Nos interesa mucho que nos platiques de cuál fue el influjo de Poesía y poética en los jóvenes poetas cubanos. Por ejemplo: ¿cómo circulaba la revista entre ustedes, existían discusiones, reflexiones, reuniones para conversar sobre ella, etc.?, ¿qué tipo de entusiasmo despertó y cómo modificó, si es que lo hizo, su escritura?
[AC]: No me atrevería a hablar de un “influjo” particular de P y P “en los jóvenes poetas cubanos”; antes bien, preferiría referirme a su “resonancia”, digamos (otra vez a la manera lezamiana) en un grupo específico, aunque bastante amplio, de jóvenes poetas y escritores en la Cuba de los años ´90. Como comenté antes, era muy poca, casi exigua, la información que llegaba del exterior, y ese poco era siempre recibido con ansiedad, leído con pasión y, si valía la pena, discutido con furor. Con relación a las publicaciones periódicas en específico, recuerdo que también nos llegaban algunos ejemplares de Diario de poesía, desde Buenos Aires, que dirigía Daniel Samoilovich. Y como también mencioné anteriormente, la revista ―¡mis ejemplares!― circulaba de mano en mano, en un perenne trasiego o “intercambio de materiales”, y se hablaba y debatía sobre lo leído, es decir, sobre todo lo leído, y no solo, por supuesto, lo leído específicamente en P y P. Creo que el interés particular por P y P, como dije al principio, se creó a partir del momento en que cada uno, a su manera, descubría que la revista era “otra cosa”. Con ello quiero decir que enseguida saltaba a la vista que detrás de la conformación de cada número había “una cabeza pensante”, una cabeza muy bien puesta en su sitio, sobre todo por la selección de los autores, la calidad de las traducciones, el rigor de los textos teóricos, o el hecho de ser, en muchas ocasiones, textos traducidos por primera vez al castellano. Compartir esa “primicia” era un lujo.
[LV y TF]: En varias de tus cartas mencionas las problemáticas por las que los escritores cubanos estaban pasando: crisis de papel, dificultades para publicar, etc. Nos puedes contar un poco cómo era esa Cuba de los años 90’s y cuál era, en ese entonces, desde tu perspectiva, la función y responsabilidad ética, estética e incluso política de los escritores: poetas, narradores o dramaturgos, y cómo afrontabas tú, en particular, esa tan difícil coyuntura histórica.
[AC]: La Cuba de esos años ´90 era un desastre (la Cuba de este final del primer cuarto del XXI se le parece mucho). Desaparece el “campo socialista” (los llamados países de Europa del Este), y con ello casi el 80% de los mercados tradicionales cubanos, con la consiguiente hambruna y carestía de todo. Y cuando digo “hambruna” no estoy utilizando una metáfora… Los cortes de electricidad podían llegar hasta las 16 horas diarias (como en estas últimas semanas…), el transporte se redujo a un tercio del existente, la inflación creció a niveles nunca vistos (como hoy en día), la población comenzó a escapar en todas direcciones, sobre todo aventurarse en frágiles embarcaciones para atravesar el estrecho de la Florida (hablo de cientos de miles de personas… como hoy, solo que ahora hacen la travesía por tierra, desde Nicaragua hasta la frontera norte de México)…
Esto en el plano socio-económico. En otros “niveles” de la “realidad”, la locura no era menor: lo que estaba sucediendo en la ex Unión Soviética (pero también en la ex República Democrática Alemana (RDA), Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, etc.) era un “mal ejemplo” para el auténtico socialismo cubano, a saber: tránsito acelerado hacia una economía capitalista, proliferación de partidos políticos, elecciones democráticas, libertad de prensa y de asociación, exhumación de los archivos de la antigua policía política comunista, testimonio atroz de las amplias redes de espionaje y delación social… Y había que parar aquello de alguna manera. En el plano económico, la “solución” más expedita que encontró el gobierno fue legalizar el satánico dólar estadounidense como moneda de cambio, para lo que abrió un semillero de tiendas a todo lo largo del país, abastecidas sobre todo de alimentos, ropa, artículos de aseo personal y electrodomésticos, y donde, por supuesto, sólo podías comprar con la “moneda del enemigo”. Es decir, el país comenzó a subsistir (como hoy…) gracias a las remesas que enviaban los cubanos en el exterior, esos mismos que hasta poco antes eran considerados “traidores” sólo por abandonar el país, con la consiguiente ―y creciente, galopante― desigualdad social que ello supone([1]).

En el plano político, se intensificó la campaña ideológica ―“Cuba, último faro de libertad”, et alt.―, se incrementaron los procesos de depuración política a nivel de escuelas, centros de trabajos, etc., más represión a la disidencia…. Este era, más o menos, el panorama. Entonces, ¿cuál podría ser “la función y responsabilidad ética, estética e incluso política de los escritores: poetas, narradores o dramaturgos…”? Pues yo creo que, con pocas variaciones, la misma de siempre, siempre y cuando se trate de escritores ―o cualquier otra cosa― honestos: en el plano de la ética, ser fiel a determinados principios, más allá de que estos estén alineados o no con la retórica oficial del momento, con todas las implicaciones que ello supone; la “responsabilidad” estética, pues ídem: el primer “deber” estético de un escritor es siempre eso que suele llamarse “escribir bien”, mantener una escritura de calidad, o como decía Bolaño, “saber meter la cabeza en lo oscuro, saber saltar al vacío, saber que la literatura es básicamente un oficio peligroso”… Y con respecto a la responsabilidad política, otra cita, ahora de Sartre: “La función del escritor consiste en obrar de manera tal que nadie pueda mantenerse ignorante del mundo y que nadie pueda decir que es inocente de lo que ocurre”. Creo que, en el plano particular, esa fue ―y sigue siendo― mi manera de afrontar esa o cualquier “difícil coyuntura histórica”.
[LV y TF]: En tu carta del 1 de septiembre de 1994 le comentas a Hugo que has terminado un libro de cuentos, una pieza de teatro y que estás, en ese momento, en el centro de tu novela El baño turco. Cuéntanos un poco de tus procesos creativos, la relación que encuentras entre el teatro, la narrativa y la poesía.
[AC]: Me considero, fundamentalmente, un narrador. Que también escribe poesía, de manera más ocasional, aunque la seducción es perseverante. La dramaturgia, por su parte, está más cerca de mi trabajo profesional, directamente relacionado con la creación escénica (aunque no por eso, creo, escapa a cierta ósmosis escritural). De alguna manera, pienso que existen vasos comunicantes entre ellos, aunque yo no esté seguro de cuáles pueden ser, y mucho menos creo poder explicarlos. Pero sí atreverme a nominarlo: trasvases; esta pudiera ser la manera de llamarle a ese tipo de “contaminación”.
Por ejemplo, algunos críticos-estudiosos han llamado la atención sobre la relación que existe, a nivel de estructura, entre algunos de mis relatos y la manera de organizar el orden de las escenas en algunas de mis obras escritas para el teatro. Aproximaciones que también han “detectado” en el tratamiento lingüístico, en el trabajo con el lenguaje, en general, o en la manera de concebir y desarrollar algunos personajes, con ciertas similitudes ―actitudes, modos de hablar, actitud existencial…―, tanto en las novelas como en las obras para teatro (sobre todo en las más recientes). Donde no creo que pueda haber algún tipo de “relación” en este sentido es con la poesía. Que como ya dije, escribo de manera muy pausada, a mano, como quien practica una esmerada caligrafía, rehaciendo y volviendo una y otra vez sobre una línea, o una sola palabra, incluso. Tampoco creo que tenga alguna explicación plausible del procedimiento, absolutamente intuitivo, que determina, en mi caso, cuando una idea, o una imagen, o una historia cualquiera debe transformarse en un relato, en una pieza teatral, en un texto así llamado poesía o en una novela. Eso es un misterio para mí, una extraña e inexplicable transmutación. Pero funciona.
[LV y TF]: Tenemos una carta tuya del 11 de enero de 1995 preguntando por la recepción de la segunda parte de la selección de los otros Cinco poetas jóvenes cubanos, que estarían por aparecer en el número 19 del verano de 1995. En esta ocasión, los seleccionados fueron: Félix Lizárraga, Carlos Alfonso, Ismael González Castañer, Rogelio Saunders y Almelio Calderón Fornarsis. En tu nota preliminar te refieres a la importancia de la autonomía y de la individualidad distintiva que muestran dichos poetas. Algunos de éstos se caracterizan, según lo dices, por su ironía y aridez, o incluso por su carácter corrosivo. En principio, nos interesa que en esta selección y en la anterior muestras una conciencia crítica profunda de las circunstancias de la poesía cubana de ese momento. ¿Tienes ensayos en torno a las problemáticas que en ese entonces te interpelaban? ¿Cuál consideras tú que era la diferencia de este grupo de jóvenes y los poetas consolidados dentro del régimen castrista? Y, por último, llama la atención, en estas dos selecciones que hiciste para la revista, la ausencia de mujeres poetas. ¿A qué atribuyes esto? Desde tu perspectiva actual, ¿podrías mencionarnos a algunas poetas mujeres relevantes que estuvieran también dentro de esa generación de poetas, y que en ese momento no hubieras vislumbrado por cualesquiera fuesen las circunstancias?
[AC]: Durante un tiempo ―hace algunos años ya― reflexioné con cierta intensidad sobre este asunto, la relación poesía/realidad social, o poesía/contexto inmediato, conceptos necesariamente homologables y muy presentes para mí en ese, digamos, lapso esplendente de la historia literaria cubana reciente, del que hemos venido hablando. Pero estas cavilaciones mías nunca fueron más allá de eso: criterios, apreciaciones, puntos de vista, expuestos sobre todo en conversaciones entre colegas, coloquios, debates, intensas discusiones incluso, pero nunca como ensayo teórico escrito.
En cuanto a la diferencia entre este grupo de jóvenes (poetas) y esos otros que llamas “consolidados dentro del régimen…”, pues bueno, habría que ver/definir primero qué significa ser un poeta “consolidado” dentro de un “régimen” (comunista en este caso). Es decir, preguntarnos si esa consolidación se fundamenta, está condicionada por algún tipo de reconocimiento oficial en virtud de razones extra literarias ―militancia política, apoyo incondicional a una forma de gobierno, posible posición en la nomenclatura de cargos oficiales―, o por el tipo de poesía ―“combativa”, “reflejo auténtico de la realidad social”…― que esa persona escribe ―y publica.
Creo que en nuestro caso había de ambos tipos, aunque también aparecen algunos nombres bien establecidos en el “canon” de los lectores atentos, cuya legitimidad quedaba fuera de duda, establecida por la calidad de su obra, y punto. Creo, como de alguna manera esbocé antes, que las diferencias principales estaban, por un lado, en el “tono”, condicionado este por una mirada crítica, incisiva, irreverente, lo que está directamente relacionado con el tratamiento de temas más cercanos a lo filosófico, existencial, ético, etc.
Y si entonces no hubo mujeres en ninguna de esas dos selecciones, creo recordar que esto se debió al hecho de que, al menos para mí, solo Reina María Rodríguez tenía una obra realmente interesante, sólida incluso, en ese entonces. Por esta misma razón ―había ganado incluso un premio Casa de las Américas― era bastante conocida entonces, más allá aún de las fronteras nacionales, y preferí aprovechar el lugar que le correspondía para poner el foco sobre otros poetas menos conocidos. Las otras mujeres, mucho más jóvenes que Reina, como Alessandra Molina, Damaris Calderón, Maria Elena Caballero o Sonia Corrales, mostraban ya una obra incipiente y atendible, pero que, a mi modo de ver, no alcanzaba aún la “estatura” de los seleccionados.
Y ya ves: para mí, hoy en día, no hay obra poética comparable, en toda nuestra “República de las letras” insulares, con la publicada por Damaris Calderón.
[LV y TF]: En tu carta del 8 de agosto de 1995 hablas de tu estancia en España con motivo del Premio Antonio Machado. Mencionas a algunos amigos cubanos tuyos que acaban de estar en México, entre ellos, García Montiel, José Prieto y Omar Pérez. Y también mencionas la posibilidad de viajar tú en algún momento a México: ¿se dio ese encuentro con Hugo Gola, pudiste viajar en algún momento a México?
[AC]: Pude viajar a México ―mi único viaje a ese país― varios años después, invitado por la Universidad del Claustro de Sor Juana, a un Encuentro de Escritores latinoamericanos, y por la revista Crítica (que dirigía Armando Pinto), de la Universidad Autónoma de Puebla, pero ya Hugo había fallecido. Lo lamenté mucho entonces.
——————————————————–
[1] “Los signos de agotamiento del modelo de acumulación extensiva, basado en el alto consumo energético, la baja eficiencia empresarial, la improductividad subsidiada, aparecieron muy pronto a pesar del comercio preferencial y las facilidades crediticias de que disfrutaba Cuba dentro del CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica-Pacto de Varsovia) En términos de indicadores la economía cubana, que tuvo que afrontar la estancación desde 1986 —después del corte de los créditos en moneda convertible a mediano y largo plazo— experimentó una aguda caída a partir de 1990: en solo cuatro años el producto interno bruto acumuló un descenso de cerca del 38%,5 y la capacidad importadora del país se vio reducida en un 78%; el 65% tuvo que dedicarse al aseguramiento energético mínimo indispensable, y a la importación de alimentos (aun cuando la cifra bruta dedicada a la compra de alimentos en 1992 fue la mitad de la de 1989). Se puede caracterizar en rigor como el período más crítico vivido por el proyecto socialista cubano en el plano de la subsistencia.”
(La sociedad cubana en los años noventa y los retos del comienzo del nuevo siglo. Alonso Tejada, Aurelio, CLACSO; 2009).
– “Además, se detuvo la inyección de capital de origen soviético que entre 1960 y 1990 fue del orden de US$65.000 millones. Eso es tres veces el total que EE.UU. dio a América Latina bajo el programa de la Alianza para el Progreso del presidente (de EE.UU.) John F. Kennedy”. Carmelo Mesa-Lago.
*(Cienfuegos-Cuba, 1959). Dramaturgo, traductor y director del grupo Teatro de La Fortaleza en Cienfuegos (Cuba). Traductor de literatura italiana de autores como Claudio Magris, Andrea Zanzotto, Mario Luzi, Eugenio Montale, Giorgio Caproni y Alberto Pellegatta, entre otros. Obtuvo el Premio Alejo Carpentier de Narrativa (2013 y 2020). Ha publicado en poesía El sabor del agua, La arena de las plazas, El olor del césped recién cortado, entre otros; en cuento Rosso Lombardo (relatos) y, en novela, La última playa y Luz de gas.