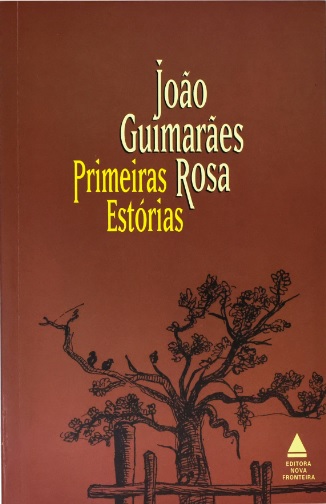Por João Guimarães Rosa*
Traslape por Andrés Ajens**
Crédito de la foto
El caballo que bebía cerveza[1]
La chacra del hombre quedaba medio oculta, oscurecida por los árboles, pues jamás se vio plantar tamaños y tantos alrededor de una casa. Era extranjero. De mi madre oí cómo, en el año de la gripe española, llegó cauteloso y asustado, para adquirir ese lugar del todo protegido, y la casa, donde de cualquier ventana alcanzaba vigilar a la distancia, manos a la escopeta; en ese tiempo, no siendo aún tan gordo como para enojar a cualquiera. Decían que comía inmundicias a manos llenas: caramujos, caracoles de tierra, incluso ratas, con su porción de lechuga sacada de un balde de agua. Almorzaba y cenaba fuera, en el umbral de la puerta, el balde entre sus gruesas piernas, en el suelo, más las lechugas; a excepción de la carne, esa, legítima de vaca, cocinada. Gastaba no poco en cerveza, que en público no bebía. Si llegaba a pasar por ahí, me pedía: — «Irivalini, necesito otra botella, es para el caballo…» No suelo preguntar, no le encontraba la gracia. A veces le traía, a veces no, y él me indemnizaba el dinero, con yapa. Todo en él me daba lata. Nunca aprendía a pronunciar bien mi nombre. Ultraje u ofensa, no suelo perdonar ninguna —ni ninguna.
Fuéramos de las pocas personas que pasábamos por delante de su portón, mi madre y yo, para atravesar por una tabla paupérrima el riacho — «De ahí le viene, desgraciado, penó en la guerra…» — mi madre, explicaba. Él se rodeaba de varios perros crecidos, para vigilar la chacra. Aunque no nos gustase, uno nos parecía, animal asustado, antipático — el menos bien tratado; y que hacía todo lo posible, aun así, por no alejarse de los pies de él, quien estaba, en todo momento, de puro desprecio, llamando al endiablado perro «Mussulino». Se me removía el rencor: de que un hombre de esos, rechoncho, panzón, ronco de catarros, extranjero hasta las náuseas — si era justo que poseyese el dinero y el estado, viniendo a comprar tierra cristiana, sin honrar la pobreza de los demás, y encomendando docenas de cervezas, para pronunciar malas palabras. ¿Cerveza? Dado que tuviera sus caballos, cuatro o tres, siempre descansando, no los montaba ni permitía que se los montase. Ni caminar, casi, les permitía. ¡Cabrón! Se lo pasaba piteando unos cigarros, puros pequeños, malolientes, muy mascados y chupados. Merecía su escarmiento. Sujeto sistemático, con su morada cerrada, pensara que todo el mundo era ladrón.
A mi madre, de cierto, él la estimaba, tratándola con benevolencia. Conmigo no progresaba — de mi ira no disponía. Ni cuando mi madre enfermó, grave, y él ofreció plata para los remedios. Acepté; ¿quién hay que viva de no? No agradecí, pero. Es claro que tenía remordimientos de ser extranjero y rico. E incluso, no mejoró la cosa, mi santa madre se fue para las oscuridades, lo dado del hombre diose para pagar el entierro. Después, exploró si yo quería ir a trabajar para él. Raciociné, claro. Sabía que soy sin temor, en mis momentos altos, y que enfrento a unos y a otros, y que en la comarca la gente poco me encara. Sólo si era para tener mi protección, día y noche, contra vicios y adventicios. Tanto, que no me dio ni un servicio para cumplir, sino que yo era para holgazanear, mientras anduviera con las armas. Pero, las compras para él, las hacía. — «Cerveza, Irivalini. Es para el caballo…» — lo que decía en serio, en esa lengua de freír huevos. ¡Me maldijera! Ese hombre aún había de vérselas conmigo.
Lo que más me extrañó fue esos encubrimientos. En la casa, grande, antigua, con tranca noche y día, nadie entraba; ni para comer, ni para cocinar. Todo ocurría del lado de acá de las puertas. Él mismo, imagino que raramente ahí se introducía, a no ser para dormir o para guardar la cerveza — ah, ah, ah —que era para el caballo. Y yo, conmigo — «Tú, espera nomás, inmundo, por si, días más o menos, no estoy yo bien aquí, ni en lo que haya lo que hay». Era que, a esas alturas, yo debía haber ya contactado a las personas correctas, narrar los absurdos, pidiendo providencias, disolver mis dudas. No hice lo fácil. Pero, por ahí, también, aparecieron esos — los de afuera.
Sagaces ambos, hombres llegando de la capital. ¿Quién me llamó por ellos? Fue don Priscilio, subdelegado. Dijo: — «Reivalino Belarmino, estas personas, aquí, son autoridades, de confianza de demás». Y los de afuera, llevándome aparte, me llenaron de preguntas. Todo, para extraerme noticias del hombre, querían saber, al detalle. Lo permití, pero, no proporcionando de veras nada. ¿Quién soy yo, casi, para que algún perro me ladre? Sólo tuve escrúpulos, por los atrevimientos de ellos, sujetos a cubierto, disimulados, y también ordinarios. Pero, me pagaron, su buen tanto. El principal de los dos, el de la mano en la barbilla, me acometió: que, siendo mi patrón alguien muy peligroso, ¿cómo era que vivía solo? Y que me fijase, en la primera ocasión, si él no tenía en una pierna, abajo, seña de algún viejo collar, argolla de fierro, de criminal fugado. Pues sí, medio prometí.

Peligroso, ¿para mí? — ah, ah. Puede, qué va, que en su mocedad pudiera haber sido hombre. Pero, ahora, panzudo, regalón, lento, sólo quería cerveza — para el caballo. Desgracia suya. No que yo me quejase por mí, que nunca aprecié la cerveza; si me gustase, compraba, bebía, o pedía, él mismo me la diera. Él decía que tampoco le gustaba, nada. De veras. Consumía solo la porción de lechugas, con carne, con la boca llena, asqueroso, con harto aceite, martingala que devoraba. Por demás, estaba medio desnorteado; ¿sabría él de la venida de los de afuera? Marca de esclavo en alguna pierna suya no vi, ni me preocupé de eso. ¿Soy acaso servicial al funcionariado de esos descogitados de tanto celar? Más bien yo quería entender, no más fuera por una grieta, aquella casa, bajo llave, alquilada. Hasta los perros comenzaban a estar mansos y amigables. Pero, parece que don Giovanio desconfió. Porque, para mi sorpresa, me llamó, abrió la puerta. Ahí dentro olía a cosa siempre encerrada, no daba buen aire. La sala, grande, vacía, desprovista de todo mobiliario, sólo para espacios. Él, de a propósito, me dejó mirar por mi cuenta, anduvo conmigo por diversas piezas, me satisfizo. Uy, pero después, acá conmigo, recibí aviso, y al cabo la idea: ¿y los cuartos? Había muchos, y no había entrado en todos, resguardados. Detrás de alguna de aquellas puertas — ¿sólo más tarde presentí hálito de presencia? Ah, el carcamán quería dárselas de experto; ¿y yo no lo era más?
Además, unos días después, se supo de a oídas, una tarde noche, varias veces, galopes en lo yermo del llano, de un caballero saliendo por el portón de la chacra. ¿Fuera? En tal caso el hombre me engañaba tanto, como para llegar a hacerme imaginar una fantasmagoría de hombre lobo. Sólo esa divagación, que no acababa de entender, para dar razón de algo: ¿y si él tuviera, incluso, un extraño caballo siempre escondido ahí dentro, en lo oscuro de la casa?
Don Priscilio me llamó, justo otra vez, esa misma semana. Los de afuera estaban ahí, de maleantes; sólo entré a medias en la conversa; uno de ellos escuché que trabajaba para el «Consulado». Pero conté todo, o algo, por venganza, y en detalle. Los de afuera, entonces, instaron a don Priscilio. Ellos querían permanecer ocultos, don Priscilio debía ir solo. Pero me pagaron.
Yo andaba por ahí fingiendo ni ser ni saber, feliz de la vida. Don Priscilio apareció, habló con don Giovanio, sobre qué historias serían esas, de un caballo bebiendo cerveza. Apuraba como él sabía hacerlo, presionaba. Don Giovanio estaba muy cansado, movía la cabeza lentamente, aspirando el drenaje de la nariz hasta el cabo del cigarro; pero no le puso al otro mala cara. Se pasó la mano por la cabeza: — «¿Ley, quiere ver?[2] Salió, para volver con una canasta con botellas llenas, y una vasija de madera; en ella vertió todo, hasta la espuma. Me mandó ir a buscar el caballo: el alazán canela claro, bello rostro. El cual — ¿era de creer? — avanzó, avispado, de astrales orejas, redondeando las ventas, lamiéndose: corpulento, bebió el rumor de todo aquello, hasta el fondo; y nosotros, ahí viendo que estaba ya medio bebido, cebado. ¿Cuándo fuera que fuera enseñado, posible? Pues el caballo quería aún más y más cerveza. Don Priscilio se avergonzaba, con lo que agradeció y se fue. Mi patrón silbó una pizca, luego miró hacia mi lado: — «Irivalini, ¡cómo estos tiempos cambian mal! Asentí. Reí: que tuviese tanta maña y patraña. Aun así, casi que aún me disgustaba.
En tanto, cuando los de afuera volvieron a venir, dije lo que cogitaba: que alguna otra razón tendría que haber en los cuartos de la casa. Don Priscilio, entonces, vino como soldado. Sólo pronunció: que quería revisar las piezas, ¡por la justicia! Don Giovanio, en pie de paz, encendió otro cigarro, estando siempre cuerdo. Abrió la casa, para que don Priscilio entrara, el soldado; y yo también. ¿Los cuartos? Fue directo a uno, que estaba bien cerrado. Y lo pasmoso: que ahí dentro, enorme, sólo tenía lo singular — por decir: la cosa que no tenía que existir —, un caballo blanco, de peluche. Tan perfecto, la cara cuadrada, como ninguno de juegos de niño; claro, blanquillo, limpio, crinado y ancado, alto y vuelto una iglesia — caballo de San Jorge. ¿Cómo podía haber sido traído aquello, o hecho venir, y entrado ahí, acondicionado? Don Priscilio, insípido, allende toda admiración. Palpó aún el caballo, mucho, no hallando en él hueco ni contento. Don Giovanio, cuando quedó solo conmigo, mascó el cigarro: —»Irivalini, pecado fuera que a nosotros dos no nos guste la cerveza, ah? Concordé. Tuve ganas de contarle lo que por detrás estaba pasando.
Don Priscilio, y los de fuera, estuvieran ya purgados de curiosidades. Pero yo no vislumbraba aún el sentido de todo esto: ¿y los otros cuartos de la casa, lo detrás de las puertas? Debían haber hecho la búsqueda completa, de una vez. Sea: que yo no fuera a recordarles ese rumbo a ellos, no soy maestro de corregir los lapsus. Don Priscilio conversaba más conmigo, pensativo: —»Irivalini, eco, la vida es bruta, los hombres son malandras». Yo no quería preguntar con respecto al caballo blanco, insignificancias, debe haber sido lo suyo de estima suma en la guerra. —»Irivalini, pero, ¡apreciamos tanto la vida…!» Quería que comiese con él, pero su nariz olía mal, y el moco, aspirando lo expirado, y él a cigarro por todas partes olía. Terrible asunto, acompañar a aquel hombre, a no decir sus desgracias. Salí, entonces, fui donde don Priscilio, hablé: ¡que no quería saber nada de nada, de aquellos, los de fuera, de rumores, ni a jugar con el palo de dos puntas! Si volvían a venir, concurría con ellos, alucinaba, me entreveraba — ¡alto ahí! —, esto, aquí, es Brasil; ellos también eran extranjeros. Soy de sacar puñal y arma. Don Priscilio lo sabía. Sólo que no sabía dar sorpresas.
Fue de repente. Don Giovanio abrió de par en par la puerta. Me llamó: en la sala, en el medio del piso, yacía un hombre, debajo de una frazada — «Josepe, mi hermano»… — me dijo, emocionado. Quiso el padre, quiso el sino de la Iglesia tocar a veces, tristemente, los tres dobletes. Nadie nunca había sabido de tal hermano, que se hallaba escondido, en fuga de la comunicación de las personas. Aquel entierro fue reputado. Don Giovanio podía enorgullecerse, ante todos. Sólo que, antes, don Priscilio llegó, supongo que los de afuera le habían prometido dinero; exigió que se levantase la frazada, para examinar. Pero, ahí se vio sólo el horror, de todos nosotros, con caridad de ojos: el muerto no tenía rostro alguno, a decir verdad: sólo un agujero enorme, herida antigua, espantosa, sin nariz, sin semblante — percibíamos ojos blancos, el comienzo de la garganta, el gaznate, el cuello. — «pues esta es la guerra…» — explicó don Giovanio — boca de bobo, que se olvidó cerrar, dulzura pura.
Ahora, ya quería yo enrumbarme, ir andando, allí ya no me servía, en la chacra incauta y desdichada, con lo oscuro de los árboles tan alrededor. Don Giovanio estaba del lado de afuera, conforme a su costumbre de tantos años. Pero, achacoso, envejecido, súbitamente, en el trance de un manifiesto dolor. Pero comía, su carne, las cabezas de lechuga, en el balde, y aspiraba fuerte y con ruido su cigarro. — «Irivalini… que esta vida… requiere. ¿Caramba? — preguntaba, en tono de canto. Medio enrojecido me observaba. — «Ya entreveo…» — respondí. No por enojo no le di abrazo, por vergüenza fuera, para no tener los ojos también en lágrimas. Y, entonces, él hizo la cosa más insólita: destapó una cerveza, hasta que se espumase. — ¿Andamos, Irivalini, campesino, bambino?» — propuso. Acepté. A los vasos, veinte o treinta, iba yo por esa cerveza, toda. Sereno, me pidió que llevara conmigo, al irme lejos, el caballo — alazán bebedor — y aquel perro pesaroso y flaco, Mussulino.
No volví a ver a mi patrón. Supe que había muerto cuando, en su testamento, me dejó la chacra. Mandé construir sepulturas, decir misas para él, para su hermano, para mi madre. Mandé vender el lugar, pero, primero, que cortaran los árboles, y enterraran en el campo el mobiliario, que había, en ese referido cuarto. Nunca volví. No, que no me olvido de aquel dichoso día — lo que fue por compasión. Nosotros dos, y las botellas, imaginé que algún otro habría de sobrevivir aún, por detrás de nosotros, también, por su parte: el alazán de hocico albo; o el blanco enorme, de San Juan; o el hermano, pavorosamente infeliz. Ilusión fuera, nadie allí estaba. Yo, Reivalino Belarmino, al cabo atiné. Me vine bebiendo todas las botellas que quedaban, haciendo como si fuera yo mismo quien consumiera toda la cerveza de aquella casa para acabar el engaño.
__________________________
[1] Primeiras estórias, José Olympo, Río de Janeiro, 1962.
[2] Aquí, como en otras intervenciones de don Giovanio, la distancia entre el portugués y el italiano se vuelve difusa, complicando la traslación: Lei, quer ver? Más adelante: Irvalini, eco — donde hacen eco los mismos términos portugueses eco y ecó (grito que dan los cazadores cuando azuzan a los perros) así como el italiano ecco (he aquí). Y así, otras.
*(Minas Gerais-Brasil, 1908 – Rio de Janeiro-Brasil, 1967). Narrador. Médico en el servicio público hasta que ingresó al servicio diplomático brasileño desde cuando se empezó a desempeñar como diplomático. Fue miembro de la Academia Brasilera de Letras. Obtuvo el Premio Machado de Assis (1961) y el Premio Orden del Mérito Cultural (2008). Publicó en narrativa Cacador de Camurcas – Chronos Kai Anagke – O misterio de Highmore Hall y Makiné (1929), Magma (1936), Sagarana (1946), Com o Vaqueiro Mariano (1947), Corpo de baile (1956), Gran Sertón: veredas (1956), Primeiras Estoras (1962), Tutameia (1967),
**(Concepción-Chile). Poeta, ensayista y traductor. Desde 2006 coordina la revista de poesía Mar con soroche (Santiago/La Paz). Ha publicado en poesía y ensayo Cúmulo Lúcumo (2016), Bolivian Sea (2015), Æ (2015); La flor del exterminio (2011), El entrevero (2008), Más íntimas mistura (1998 y 2014) y La última carta de Rimbaud (1995), entre otros. A su vez, ha traducido del portugués Poemas inconjuntos y otros poemas, de Alberto Caeiro/ Fernando Pessoa (1996) y, de Raul Bopp, Cobra Norato (2016). En colaboración con el lingüista quechua boliviano Diether F. Chumacero ha traducido el Ataw Wallpap P’uchukakuyninpa Wankan (‘Cantar del fin de Atahualpa’).