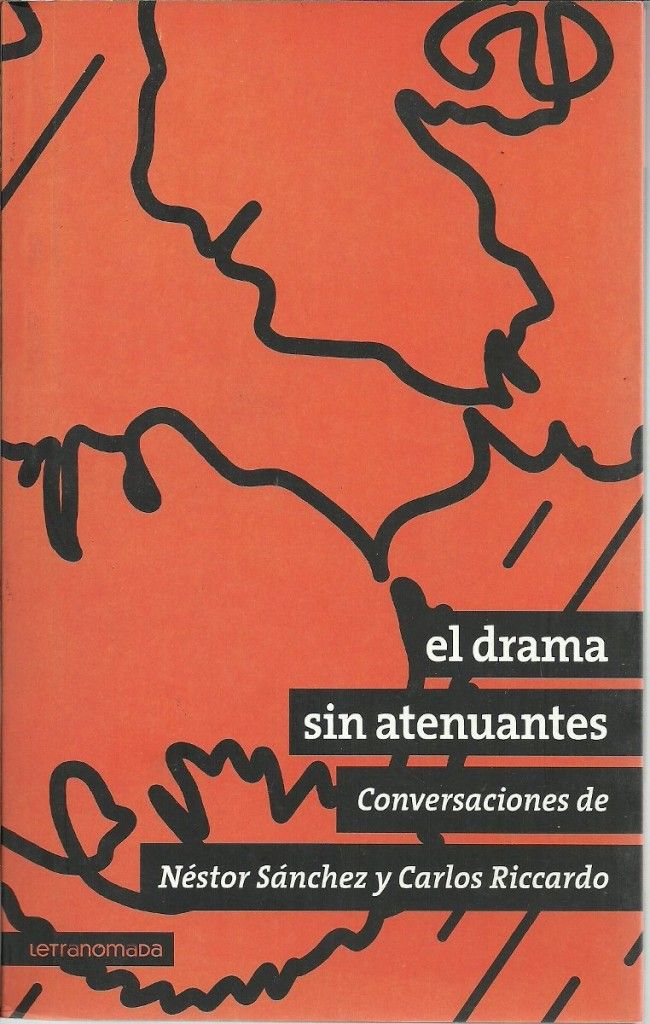Vallejo & Co. presenta un texto del poeta Reynaldo Jiménez sobre la visión que de la poesía tenía el escritor y traductor argentino Néstor Sánchez (1935-2003), gran amigo del escritor Julio Cortázar, y uno de los autores no tan difundidos pese a la gran calidad de su obra.
Por: Reynaldo Jiménez
Crédito de la foto: www.revistaenie.clarin.com
Reinsurgencia de Sánchez
Algo me consta y no contesta a nada: la única pauta de utilidad de
un libro sólo puede ser corroborable en la experiencia misma:
experiencia de escritura que paradójicamente necesita mi cambio
(el desarrollo de la tensión inicial, el riesgo imponderable)
y me pide ser mejor como hombre ¿me pide, de acuerdo a
los días que corren, ser más ineficaz como escriba? (…) La novela de
que hablo, ¿termina donde empezamos a parecernos otra vez
a nosotros mismos? Termina, en todo caso, donde ya no
volveríamos a escribirla, donde nos quedamos inmóviles hasta descubrir
que esa inmovilidad puede ser la del hambre del bicho que caza.[1]
leer para romper con esa solemnidad ubicua del semidios que lee
Hay escritores que, por gracia de intensos, “nunca aprenderán”. Empecinados en su inadaptación a normativas de turno, deseosos de una experiencia auténtica y no confirmatoria (“El Arte”), apenas tocan la letra ya están tocados, ningún compromiso preestablecido con La Cultura los enchufa o les da cuerda. (Uno de ellos, el escrupulosamente borrado Gastón Fernández, había enunciado tres décadas atrás: “La «cultura» funciona, está bien aceitada y tiene para rato. Ya no tiene alcance porque ya alcanzó sus términos.”)[2]. De tal manera, esos outsiders no suelen integrar panorámicas de corroboración y aun refundación preexistencial. No abonan —adrede— el consagratorio corpus magnetizado de alguna “literatura nacional” ni participan, por consiguiente, de la comparsa habitual de exportación en ferias del libro, mesas redondas con tópicos protohumanistas y publicidad, gubernamental inclusive, que hacen del escritor, del artista, un autómata de conformidad semántica, acaso parte intercambiable del espectáculo general.
Ante las imposturas consolidadoras de tanto bloqueo del sentido, sinsentido de lesa normalidad, los antedichos fungen, quiérase o no, de objetores de conciencia. Los dispositivos del (autor)reconocimiento obviamente los eximen del dictamen de seriedad profesoral, “función social del escritor”, “representación”, y, si por acaso sus nombres se ven por un momento incorporados a las listas del inventario, ello podrá ocurrir, a cambio de la indiferencia más aparente, para sumirlos apenas en la neutralización cordial. Y es que habrán decidido, dado el aguzado valor que asignan a su vocación de creadores de lenguaje, en algún punto o varios del arriesgado trayecto que los implica, no suturar ni restaurar los códigos inventariales —y sintácticos— del opresor, sea éste del color discursivo que fuere, para permanecer, en todo caso, en situación elástica de divergir, disentir con los diversos y correctamente mimetizados avatares de la hiperfuncional impostura: replantearse, sobre todo a sí mismos, al interior escurridizo de su propio oficio, los términos con que, desde tantos lugares y acicates, se pactaron y pactan reductivamente las posibilidades vitales de su lenguaje. El cual, asumiendo los riesgos del trastorno informalescente, deviene, insistamos, insobornable.
De haberlos, la intensidad expresiva y el alcance de sus obras se deberán, más que a este o aquel Deber-Ser —toda la sarta de mandatos proyectados sobre la figura del intelectual, subespecie de entelequia— a una suerte semoviente de interdimensionalidad que desinstala los pactos de lectura, la cual, si bien no somete al artista de la palabra al eventual cánon literato, interesado por el poder y sus verbalidades formativas, tampoco le impedirá perforar la muralla semántica que predelimitaría ese alcance, esa intensidad, como si fuesen susceptibles de ser enteramente conocidos, según la lógica del preexistencial, por sistema preceptivo y de antemano. No hay manera de que estos escritores, que no configuran un estilo-de-artista ni se dejan agrupar así nomás, dada la singularidad irrevocable que los anima e impele, puedan siquiera transar esos términos en movimiento de su lenguaje. Por la simple razón de que para ellos escribir es una apuesta, acaso una aventura, nunca una instancia de confirmación.
Inagotable pregunta: ¿qué será escribir y qué leer? A quien tuviese la doble respuesta le habrán de resultar intolerables la inveterada rareza, el acento cambiado o vuelto a cambiar, la entonación en fase vital opuesta a la cultura y sus certezas, pese a la convención y la introyectada inercia comportamental. Pero ni el alineamiento productivo del marketing ni los mil dispositivos de la realpolitik (verosimilitud, descripción, reciclaje, progresismo, populismo), con todas sus exclusiones, la crueldad o la torpeza de sus “realismos”, podrán clausurar en mera significancia administrable los devenires improgramables de la percatación, librepensar.
Tal archipiélago de autores no comprimidos en el cánon —éste o aquél: la misma noción de arte canonizable es equívoca y reduccionista de por sí— viene a decirnos por múltiple contacto que aquellos que finalmente importen a la procreación de una lengua poemática no habrán transado jamás con los pactos de lectura. Por ende, el esfuerzo explicativo y la pretensión ordenadora de la “ciencia literaria”, ejercicio en funciones de la crítica de tesis y demostración, no deja de ser conmovedoramente mecánico: como es sabido, enajenada del acontecimiento creador, llegará después, o sea tarde. O sea en plena disminución de intensidad-alcance, colmando con palabrerío interpretante lo que de movida fuese una experiencia de trance receptivo-transmisor y no espejeos verbales que reflejasen las invariantes del consenso, siempre, en alguna medida, achatador. Y no deja de ser triste hasta el aburrimiento que tantos autores en pos del éxito más o menos lucrativo chupen del caramelo hipnótico, de la pastilla con sabor a importancia, del zumo pasteurizado de un sentido de calce perfecto con una realidad presumida, buscando, por todos los medios al alcance de un profesionalizado pero enclenque régimen de figuración, adaptarse a las interpretancias aquellas, si no a sus jergas y consignas de ocasión, propaladas por los variopintos “funcionarios del espíritu” (Artaud).
En esa lista ultraconcreta podríamos incluir modos de la autoría tan disímiles como insoslayables a la hora de considerar la gestación de una lengua multidimensional. Poemática porque no unívoca, macerada y emergente, más acá del recorte genérico o transgenérico, fervorosa en la procura del poema en cuanto lengua en estado poético, erizada de potencias, escritura con el cuerpo… Macedonio, Fijman, Bustos… (siga la lista en la recordación de cada cual)… ¿Néstor Sánchez? Indudablemente.
Y es que pese a toda la resistencia disfuncional de su incomodidad, que hace a otra índole de belleza-verdad, asistimos a un gradual retorno de su obra, un cuerpo de obra no sé si breve pero sí de magnitudes aún por descubrir, porque ninguno de sus libros, escritos en trance, plenificados de latencia, se agota siquiera en la relectura[3]. A la reedición de esos volúmenes, agotados en librerías, hasta no hace mucho sólo hallables en bibliotecas personales sin llegada directa a sus nuevos lectores —lo inesperado de todo lector—, se suma la reciente publicación de dos libros sorprendentes y claroscuros de este creador insular que es Néstor Sánchez. Uno, recopilación de sus ensayos, de vertiente manifestaria: Ojo de rapiña[4]; el otro, la afortunada desgrabación de algunas sesiones de conversación, durante los primeros meses de 1989, entre Sánchez y Carlos Riccardo: El drama sin atenuantes[5].
En ambas publicaciones se percata uno del intenso camino de rechazo a la convención, la cual conjura Sánchez en pro de una ética de la escritura, que él entiende consecuente con (o desde) un cierto grado de atención. Percatación del proceso vital involucrado en un ciclo de escritura, encarnado en cada libro, que se termina cuando y porque devuelve a una renovada desnudez. Pues si “esa materia necesariamente limitada y a veces intratable se volvía la suma o la mezcla, un resultado como tantos”, espoleará “la fatiga y hasta el rechazo de todo lo que entendemos imaginario, de todo lo que está más allá de nuestra relación con una materia necesariamente limitada por nosotros mismos”[6].
La presencia inquietante de Sánchez en el panorama de letras local —ni hablar del ámbito de la lengua— podría quizá explicarse de manera sumaria por esa exigencia radical, “sin atenuantes”, que no sólo coloca al frente de sus contraconsignas, sino que fatalmente, por aceptación de una fatalidad en la que él cree, a la cual le confía las emergencias de su intuición, su capacidad receptiva ante el mínimo accidente de lenguaje adonde se ha de producir, dentro de todo, el acontecimiento, “la escritura poemática”, irradiación asimismo exigente de una capacidad de lectura en varios andariveles, atención paralela capaz de improvisar en el sentido del jazz. Ese lector que parafrasea, que acepta perder la forma al tramontarse sobre el fraseo huyente (del imaginario, de la cárcel del sentido), dejaría al momento de ser “cómplice del tedio”, desobediente a los mandatos de reconocimiento cultural, a “los comisarios de la cultura, las miríadas de Lukács”, alega Sánchez, quienes “cada día aportan una nueva página a esa cultura de muerte…»[7].
Sánchez opone el arte a la cultura. Esta separación, cuyo fruto es evidentemente un cuerpo drástico de escritura, una corporeidad diferente, lo sitúa en una tierra de nadie, dados los dilemas que presenta. Ojo: no “problematiza lo literario” al modo cómodo del especialista recortador de figuraciones temáticas y tópicos de tesina que fueran asegurando la fijación de una marca, sino por urgencia vibratoria, en pro del acto de sinceramiento constante. Y es que la escritura poemática concurre en Sánchez con un pie en el superrealismo de Dadá y surrealistas, así como de la patafísica originaria de Jarry y luego, especialmente por su carácter de indagación espiritual, René Daumal, sobre quien escribe un precioso ensayo, mientras con el otro pie sopesa, prueba la concretud diríase resonadora de sus herramientas, su instrumento hipersensible, análogo de una interiorización: “instrumento concreto, tangible, como el arco del zen o la escritura, donde fatalmente hay una máquina de escribir, papel”[8].
Tal reducción a lo mínimo disponible, a la ínfima garantía de resultados, restituiría dignidad percatante al oficio, en relación a la posibilidad de un conocimiento no acumulable, donde aquello que se escribe (tal como luego y a la vez aquello que se está leyendo en uno) no hace ya las veces de dispositivo confirmador. El escritor poemático, por así llamarlo, no trabaja más para la cultura. Muy por el contrario funge de contraventor de la mentalidad, si no de demoledor de las nociones demasiado aprendidas, de la repetición fijadora de los universalizantes hiposensuales.
Lo arduo, quizá insoportable, es que esa demolición no se produce afuera del cada quien, como en esos exteriorismos que van, desde la postura/pose contestataria supuestamente desafiante de las normas, cuya importancia regimentadora empero no dejan de abonar por la contraria (“El ‘todo nos está permitido’ es siempre gestual, urgencia por volverse el cuco de las tías como si esas tías —o estos ‘burgueses’— representaran la medida de algo, de algo que nos concierne”),[9] hasta toda suerte de estilismos estetizantes concebidos para el refocilo hedonista. Esa demolición cantante y catadora que reclama Sánchez necesariamente ocurre al interior del propio desconocido. Constituye un esfuerzo de intimidad con el mundo, ya no asediado por los preexistentes, que por ende no deja de lado el consecuente estupor, la perplejidad incorporante que habrá de ser, “con un poquito de suerte”, una escritura.
Lanzado a esa demolición, o vaciamiento, que en su itinerario personal implicó una renuncia a los avales de una carrera literaria, sitúa a Sánchez en una vinculación electiva que también incluye un rango de influencias disímiles, cuya oscilación referencial acompaña el pathos de sus contradictoriedades más instigantes: Pavese y Vaché, Marechal y Ginsberg, Madariaga y Castaneda, su búsqueda del Cuarto Camino vía Gurdjieff y Ouspensky —de ahí quizá su sensación de parentesco con Daumal—, el jazz a partir de Parker y Coltrane a Ornette Coleman, y César Bruto citado en Rayuela. Influencias que no demarcan: a fin de conteos en Sánchez, como en muy pocos más, y puesto que no tratamos aquí con un ecléctico de certezas ni, mucho menos, un precursor posmoderno, el obrar poemático se realiza vía un despellejamiento de las capas adheridas por la cultura —sobre todo aquellas que reafirmarían la ilusión, y el término es de Castaneda y viene al caso, de alguna “importancia personal”. Todo lo cual asidera y reenvía, sin más atajos de consigna ni refritos de tesis, el carácter dilemático principalísimo de su aparición, promulgadora de inseguridades urgentes, en vías de lo desconocido, a contrapelo de un panorama sólito de letras “con contenido”.
Sólo la experiencia de escritura interrelacionada con mi vida aquí y ahora es capaz de admitir todo incidente cotidiano, toda página ajena, todo momento imprevisible y su fractura como factores determinantes de una nueva dirección tampoco prevista en la primera página: el proceso me incluye como soy, no como supongo ser. Tanto puede ser que la frase sea traída por un vendedor ambulante, como por el hijo de la portera: mi continuidad reside en escucharlos, desde un sitio en mí que antes no estaba habilitado, que nunca lo estaría en caso de no trabajar con esa materia[10].

Crédito: http://www.opinionmalaga.com/
La exigencia, que es de apertura o más bien de des-encierro, se traslada desde luego al lector, incógnito-en-sí, dado que no se lo jerarquizaría más según su dividendo (del capital simbólico) respecto del autor, primer lector, en todo caso, de su extrañamiento entrañado, a la hora de concurrir a esa desnudez de la disponibilidad requerida por Sánchez. Y esto no por desear soportar el peso de las proyecciones sociales sobre y contra la postura contractu(r)al, desafiante a sabiendas de la socialidad en su conformismo literato: exigencia de sinceramiento a la que la fragilidad, la muerte misma no resultan —por el contrario— ajenas.
Si se recalca la actitud en tanto praxis del lector es porque éste y nadie más que éste cifra la posibilidad de un diálogo que no allane la polidimensión que es el sentido —que no anteponga e imponga el menor sentido a ese encuentro promovido por la destinación a la recíproca de múltiples interlocuciones, asombros. Multiálogo al que acaso no faltarán los monólogos contrapuestos, pero propicio, al menos en dispositio, a liberarnos del ancla del presupuesto de nosotros mismos, de nuestra gayola identitario-rutinal, filones de informalescencia mediante, por vía de gracia de lo inacabado, de lo que se acaba de saber o presumir para intermitente recomienzo, y que el textil poemático sostiene en vilo, sin esa preocupación, asignada desde la socialidad, por la comunicación obligatoria de un sentido premasticable. Comunicación, vale recalcar, que ata a las univocidades seriales del lugar común pero no necesariamente vincula con la comunidad de incomunes, al cultivo de lo singular irrepetible, a lo fuera-de-serie.
Si algún sentido hubiera, éste sería —el término es íntegro Sánchez— vibracional. Como en el jazz, que tanto impregna su entonar, esa música “de negros posiblemente morfinómanos”, el free sobre todo, todavía fresco de polirritmia, y hasta la arritmia magmática, todavía tan cerca del beat, en 1966 o 67, fechas aproximadas en que este Néstor redacta algunos de los ensayos meridianos de Ojo de rapiña, donde leer es reintegrarse a un proceso voluntario de desaprendizaje, extra-vía para la que no hay resguardos redencionistas ni culteranismos humanistas que nos salven de ser eso que somos, que no sabemos porque somos.
Si semejante disponibilidad deviniese un método de escritura, no podría resultar sino de una aceptación de esa ignorancia sustanciosa, la cual, en vez de reducirse, como en el slogan del realismo y sus estrechamientos de cabeza, se amplía, se elastiza hacia lo impredecible porque se va (se viene) revelando en un procesar-obrar que no tiene vuelta atrás ni posibilidad alguna de consolación redentora en la corroboración de los bloqueos preexistentes que hacen del hábito cultura. Tal como lo anunciara César Moro desde otro sesgo, el arte comienza donde la tranquilidad termina.
Es una verdad incorregible: se cierran los ojos y el ritmo de una línea trae un párrafo y el ritmo de un párrafo trae un nuevo deslumbramiento. Pero también es cierto que nos rodea la desolación, que la vida repta, que ella lloraba en la pieza de adelante y nos separaba un abismo. El amor humano es sin duda otra cosa: por eso el que lee un libro debe también romper (a su manera) con esa solemnidad ubicua del semidios que lee y, por lo tanto, exige encontrar un mensaje, una señal de entendimiento, esa estratagema infame de la cultura que espera del arte el convencimiento, la corroboración de que estamos en lo mismo por estos pocos años, de que queremos lo mismo y no hace falta renunciar a la serenidad[11].

Crédito: http://www.revistaenie.clarin.com/
un estado de sinceridad irremisible
Acuérdate de las magias, de los venenos
y de los sueños tenaces –querías ver,
te tapabas ambos ojos para ver,
pero no sabías abrir el otro.
Daumal, citado por Sánchez
El drama sin atenuantes transcribe una conversación de varias, pocas sesiones con Néstor Sánchez, en la que éste no asume el rol del guía inapelable sino del experto por expuesto. Por lo tanto su interlocutor, Carlos Riccardo[12], se ve de movida librado de cualquier otra cosa que la asistencia en pro de un documento, como tal, a su modo perturbador. Perturbación que radica en la posición de fragilidad absoluta en que Sánchez, en vez de dedicarse a erigir otro personaje —otra variable de El Escritor— se coloca. Esa colocación no implica instalaciones. Más bien desinstala al propio lector, devenido, como Carlos, testigo y partícipe de un testimonio que habla más de la indagación —llamémosla provisoriamente espiritual— que de los devenires de una carrera de escritor.
No se trataba aquí de registrar declaraciones para el porvenir sino de un acto de sinceramiento, coherente con una intensidad en la que lo biográfico no queda pulido para sostén de las consabidas construciones demostrativas del personaje. Esta sola línea de fuerza daría motivo para el entusiasmo, dada su carencia de demagogia, su abstención de todo índice señalador de caminos, puesto que Sánchez, lo que se propone, en principio a sí mismo, es asumir esa sinceridad de base, la cual, alquímicamente, transmuta en sustancia de reflexión sin objetivos de llegada. Un envío, incluso en el sentido de botella al mar, por lo que de naufragio y soledad también contiene, y asimismo en esa rara esperanza de transmisión vibracional y encuentro interincógnitos que podría llegar a suscitar en ciertos niveles de atención receptiva. Lo cual, en el mundillo letrado, perfila una excepción, un salto en la serialidad. Una renuncia, inclusive, a las supuestas propiedades intelectuales, los imperativos de producción de socialidad sobre los que se asienta la cuasi totalidad de la denominada literatura contemporánea.
Ese paso al costado, que en Sánchez significa la obediencia únicamente a lo que él llamaría un estado, clima interior de conexiones sincrónicas, liga con una especie de sincretismo en el que unos Gurdjieff y Castaneda —tan desgastados, en otras manos—, aun con todo el caudal paranoico que pudieran implicar sus “enseñanzas”, sobre todo en nuestro “campo cultural” donde el deslinde de la búsqueda interior se halla tan desprestigiado o se permite tan poco, dada la cerebralidad imperante, conviven con una línea que proviene, como ya dije, del Dadaísmo y determinadas influencias superreales, anteriores por supuesto al establecimiento de cualquier escuela surrealista o neodadá. Así también, en cuanto focos de influjo que le merecen sendos ensayos, Daumal (“alguien que atinó a sentir la vida como única oportunidad brevísima y que por lo tanto atinó a preguntar por todos los medios a su alcance, que cuando obtuvo una exigua respuesta buscó la forma de abrir una nueva pregunta, y así sucesivamente hasta darse cuenta […] que la frecuencia de la actitud de pregunta es lo único que delata la orfandad, la estrechez de la cultura que padecemos”)[13] y Pavese (“deja en claro […] que el viejo y fatigado problema del compromiso político en la escritura no pasa de un equívoco limitativo incapaz de aludir, en la página, a la ideología de base de la persona psicológica fatalmente limitada y urgida de conocerse en todos los aspectos cambiantes y contradictorios de su especto total conflictivo”)[14].
La condición de observante —acechante, diría Castaneda— sitúa al escriba en una corriente de desarraigo cuya constancia en exponerse lo pone a años luz de los escritores que afirman acerca-de-todas-las-cosas y que saben adecuarse a las importancias y magnitudes de rigor. Sánchez aprende su oscilar de los poetas, o más bien de la pulsión poemática cuando trata con lo imponderable, con pistas y señales que rehúyen las categorizaciones. De ahí que no pueda saberse, ¡al fin!, qué es un escritor, en qué consiste la materia que trata. Sánchez o la percatación como voluntad transformadora: aquel tipo de atención no fija a un sujeto frente a su objeto, situación que desde luego no explica su obra pero estremece en la justa medida en que nos es confiada. Y esto, aun en su desgarramiento, nos alegra ahí donde menos sabemos. Se trata de ver por resonancia.
Yo tengo un texto, en el que hablo del esposo, que se llama El esposo de Scheherezade y, en cierta forma, el escritor, desde el punto de vista de la ficcionalización, tiene como destino de eficacia entretener, hacer olvidar al esposo de Scheherezade su propósito o su preocupación fundamental, que en el hombre sería la muerte. Por eso la sorpresa con Don Juan de tener a la muerte como consejera, que es mi sorpresa, así, casi estrafalaria. Pero si la tuve toda mi vida como consejera y me fue… hay un momento determinado en que ya me toma la sopa (…).
(…) es decir, somos hijos de la cópula, pero finalmente todo es la arbitrariedad, la locura, o la inexplicabilidad de la materia que determina un drama de una significación de elocuencia y sin atenuantes. Porque no es sólo morir, Carlos, el problema que se presenta en mi característica, en mi idiosincracia, es que el cuerpo se afirma en sí mismo a partir de una edad determinada, hay una percepción de sensitividad y hay una especie de apertura de discernimiento, hay un mejoramiento de la conducta, hay una mirada… bueno, hay un razonar, hay pautas que caen de por sí, hay síntesis, hay un mejoramiento general, e inmediatamente detrás de eso…
(…) En cierta medida, las coordenadas se van preparando para confluir con la escritura, es decir, el don o no, lo que tú quieras, o el fracaso de la vida concreta, la intuición (…)[15]
Incluido en Ojo de rapiña, “El esposo de Scherezade” —anécdotica apenas la variación de grafía— se cumple al caracterizar, cosa insólita en comparación con la obsecuencia referencial y sintáctica para forjar consenso, ante la remanida entidad —en trasfondo inexistente a no ser mediante un allanamiento rutinario de singularidades— llamada “público”, “al auténtico esposo de Scherezade: ese lector horizontal y trabajado por la curiosidad sin atenuantes que todos fuimos, o todavía somos, en un rincón que tanto puede ser el de nuestro desasosiego como el de nuestra pereza”, pues
(…) el lector de nuestros días (encarnación facilitada por el auge de aquello comunicante) brota de algo parecido a una convalecencia prolongada, se instala con otra ropa, con menos tiempo, con más señales y cierta benevolencia, a escuchar todo lo que le cuentan los que también leyeron de esta forma y que, a partir de cierto número de páginas, no volvieron a preguntarse por qué, ni desde dónde suponían hacerlo. Pero sin dudas (y entre otros Melville lo temió durante toda su vida) la alternativa de comunicar algo entrevisto con anterioridad a la escritura por medios que le son ajenos en cuanto arte (incluso la que de ese acto de orgullo se transforme en la finalidad por excelencia) no deja de representar la ocupación menos divertida, sino también el momento más bajo de una lengua. Tampoco deja de aludir a la desfiguración y el rebajamiento innecesario de una de las contadas oportunidades no precisamente históricas que todavía parece admitir nuestra cultura de muerte[16].
De lo cual se desprende, fulguración a quemarropa, la cuestión de que la escritura será de suyo modificante (o no será), no sólo del asunto tópicamente previsto, sino de la propia sensación de realidad que le otorgaba peso, contenido, sentido anterior. La desfijación de lo previsible podría ser un efecto de reversión de las corroboraciones de rigor, ahí donde la realidad preexistencialmente definida se encuentra trastocada mediante un proceso que como tal lleva tiempo pues se inaugura en la carne. Esa moción de desmentida de un Real sería un aporte fundamental de la escritura-proceso, donde lo que cuenta no es una articulación de n contenidos a desentrañar en pro de un ciframiento apropiable a manos de la cultura, sino el desplazamiento de perspectivas, cuando no índoles, que carnalmente involucra. Sin reaseguros de comprensibilidad y, mucho menos, de “comunicación”, la cual, repitámoslo, confirmando preexistentes rebaja las posibilidades de la lengua.
Por lo crucial y acucioso de su intervención crítica, contrapelo que propone a “la misión comunicante” “del informate estético” con su “contrabando de ‘contenido’”, degustemos a Sánchez in extenso:
De los equívocos innumerables que genera, antes que nada, aparece el que presupone que el escriba, por el único hecho de manejar una sintaxis, no sólo accede a la misión comunicante como tal (es decir, el contrabando de “contenido” por entre el lugar común de la “forma” más o menos adaptada a la época) sino que está, de por sí, en base a términos siempre desmentidos, en condiciones de cumplir con una empresa semejante. En este caso no debe hacer falta más que comparar cualquier ensayo de tercera mano con una novelización de los mismos presupuestos (Balzac, Mann, todo el realismo) para asistir al fracaso doble y a la infinita ausencia de tensión. Y aunque en la gran mayoría de las ocasiones se transforme en una historia de posibilidades dadas o de disconformismo humanista, es casi imposible ocultar el carácter final de servidumbre: la que toda “prosa” mantiene en relación con el multitudinario y fatigado esposo de Scherezade, el descenso adulatorio de un instrumento que ni siquiera se sospecha como tal, porque en última instancia resultaría policíaco admitir que existe alguna sospecha más o menos leve o descartada. Debe ser por eso que la exigencia de comunicación en la escritura (del informante estético por destino), al admitir el equívoco doble, carga también en su cuenta la otra responsabilidad de un mecanismo imponderable: confirmar los rituales de la tribu y sus jerarquías a fin de mantener la ficción de la ficción: que un hombre escribe y demuestra (con absoluto derecho) y que otro lo lee con absoluta disponibilidad[17].
La relación de semejante falacia, en que no puede dejar de verse una de las seguras razones de acallamiento de la palabra alterna de Sánchez, en trasfondo devuelve a esa ética del acto escritural como fraseo y de los gestos implicantes en que la mortalidad funge de fuerza horizontalizadora. Allí el envión de lo auténtico impele otro tipo de certeza: leer vuelve a ser desautomático, porque no confirma al autómata socio-cultural en su retícula mecánica, su instalación identitaria. Leer lo complica todo. Abre a indeterminaciones que el continuismo del preexistente sólo alcanza a rechazar, hacer como si no existieran. En ese desenmascaramiento, que no es agnición sino al contrario renovación del enigma, vero descascaramiento del encierro preexistencial, la potencia artística según Sánchez —y adherimos— en tanto opuesta al asentimiento confirmatorio es insurgencia.
En el diálogo con Riccardo, retoma Sánchez el quid de la percatación que otorga sustain afectivo a las inscripciones:
El que se da cuenta de que protagoniza un drama irresoluble, demasiado irresoluble, que es la paulatina y paralela conciencia de uno mismo, si se quiere, se va haciendo cargo de ella y, al mismo tiempo, cuando llega a una cierta posibilidad de manifestación de esta identidad propia y a una cierta autocrítica, cae como una flecha (…).
Y entonces ¿cuál es el drama? El drama de la muerte en una hipersensibilidad con mente intuitiva es, en cierta medida, el anéantissement que decía, que no se puede consolidar, que no tiene remedio, que se experimenta. (…) Y el padecimiento es un padecimiento irracional y, en este punto, la escritura no es un resguardo, tampoco un lugar de consuelo. La escritura tiene una especie de aseveración de que se envían cartas biológicas a través de un refinamiento que se va acentuando hacia la paradoja. Hay quienes se van al absurdo, y consta en este siglo, la patafísica incluso. Jarry, cuando estaba en la agonía, pide un escarbadientes como acto de humor, es consecuente consigo mismo. Sarmiento dice: “Es el frío del bronce que avanza”, pero Jarry pide un escarbadientes, es un prodigio desde el punto de vista de la asimilación de la muerte.
Pero la escritura, para retomar ese punto, como decía Liliana: “¡Qué refugio la ficcionalidad!”, y te reíste, porque es imposible concebirte en lo que sé de vos, que ficcionalices, que inventes historias que te conviertan en la televisión del siglo XIX. La escritura es, hasta un determinado momento, una especie… yo no digo que sea una satisfacción perversa, tampoco puedo decir que sea un refugio, es la manifestación deliberada —y produce una satisfacción—, es la satisfacción deliberada de esa connotación indefectible, que, incluso, se necesita decirles a los demás que la gente dice en los velorios: “No somos nada”, “Estamos de paso”, “La vida es sueño”, etcétera, y que toca, en realidad, la mejor cuerda, la única cuerda, tal vez, de lo que es la manifestación que podríamos llamar poética.[18]
El reencuentro asistemático del escriba con el instrumento coincide con la posibilidad de desnudez del lector. Uno se sale de la secuencia anecdótica y por ende del emblocamiento Historia, para eclosionar la intuición del segundo, precisamente por haber estado éste tan desatendido, sujeto cautivo de la adulación de los hacedores, por ejemplo, de una televisión decimonónica actualizada como novela o narrativa. Incluso —me atrevería a añadir— como poesía del ego reality o ensayística de la socialidad en su exitoso proceder academizante, explicativo, aplicador de más y más Relato del Real. La sensación de ampliación de la conciencia que provocan los libros de Sánchez implica un desplazamiento del interés meramente descriptivo o conjetural hacia áreas —mucho más inmediatas, en realidad— de lo inexplicable. ¿Y tal refinada crudeza no sería la muesca de la mortalidad conciente, asumida, reenviada como reelaboración de una lengua oprimida por las razones del uso y del abuso?
Lejos del pequeño dios tanto como del gran hombre, tanto del esclarecido como del entristecedor, este otro escriba no propone sucedáneos del aferramiento. Tampoco el desconsuelo de la ruptura total: lo inesperado dimana, se irradia en lengua. Sánchez no estará solo en esto —entre aquellos que optaron o apostaron a su respectivo modo por escrituras agenéricas, radicalmente poemáticas, entrevemos un Saer, una Lispector, un Leminski— pues su orbitar tiene tanto de resistencia a las adaptaciones, a las traducciones interpretantes, cuanto de descentramiento paralelo, de alegría en el sentido de lo inspirador.
Carlos Riccardo: La escritura tiene una condición (no sé si la palabra es condición), tiene una facultad, me parece a mí: puede hacer que nos conozcamos a nosotros mismos.
Néstor Sánchez: Sí, es cierto, pero eso es siempre y cuando la escritura sea no solamente poemática, sino que desmienta totalmente lo anecdótico, lo ficcional. Esa es la escritura como período de pérdida. (…) Hay una escritura ficcionalizadora, digámoslo así, que propugna la acumulación de conocimientos, de pautas, mientras que la verdadera escritura, la mejor orientada, significa un período de pérdida. Con cada libro que se escribe, uno va perdiendo más cosas y no te queda nada que leer, ¿por qué? Porque has progresado en tu escritura, has progresado en la relación contigo mismo. (…) El lector de poesía, potencialmente, tiene una expectativa que el lector ordinario no tiene. Pero el escritor obliga al otro a vivir una experiencia fundamental. Uno, cuando escribe, está viviendo. “Kaddish” de Ginsberg sigue siendo una lectura actualizada, se actualiza como el Eclesiastés, ¿por qué? Porque lo han vivido, lo han vivido en profundidad, hablan de sí mismos; eso es lo que el lector puede, de alguna manera, incorporar a su experiencia del mundo[19].
Pocos como Néstor Sánchez habrán tenido en cuenta, desde el desconocido de sí, al ignoto —despierto o a punto de ser despertado— en el lector. Es a pesar de las constataciones de la máquina cultural y el vampirismo energético de farándulas y carrerismos que su obrar insurge. En vilo, no sin cierto sabor a desamparo, acaso gravedad de alterna belleza en el pregusto de la finitud dadora —cuando asumida y consejera— en la perturbación de ese voluntario despertamiento, cuya sinceridad irremisible sin más instalarnos nos insta, tal como Pavese pedía, a los comienzos. Obrar que desmiente razonamientos aprendidos, sensorialidades trilladas, premasticaciones ideológicas. Desmentida que redime, en cualquier caso, de las arrogancias y previsibilidades de esa cada vez más estrecha, sofocante generalidad del sobrentendido Literatura.
agosto de 2014
[1] “En relación con la novela como proceso o ciclo de vida”, Ojo de rapiña.
[2] Gastón Fernández Carrera, El ignaro triunfo de la razón, compilación de Reynaldo Jiménez, Ed. Lumme, São Paulo, 2013. Antes, en: revista tsé-tsé #18-19, Buenos Aires, 2008.
[3] Esas obras son: Nosotros dos (1966, reed. 2013), Siberia Blues (1967, reed. 2006), El amhor, los orsinis y la muerte (1969, reed. 2011), Cómico de la lengua (1973, reed. 2007) y La condición efímera (1988, reed. 2010). Recientemente se ha sumado Solos de rémington (La Comarca, 2014) que incluye sus primeros escritos. Néstor Sánchez nació en Buenos Aires en 1935 y falleció en la misma ciudad en 2003. Un tomo de ensayos y testimonios de diversos autores, también editado por La Comarca, Visiones de Sánchez (2014) y Sobre Sánchez de Osvaldo Baigorria (2013) se añaden a la reinsurgencia que aquí celebramos.
[4] Ojo de rapiña (Monólogos sobre una experiencia de escritura), Néstor Sánchez, La Comarca Libros, Buenos Aires, 2013. Investigación de Federico Barea. (ODR)
[5] El drama sin atenuantes. Conversaciones de Néstor Sánchez y Carlos Riccardo, Letranómada, Buenos Aires, 2012. Presentación de Mariano Fiszman. (EDSA)
[6] “En relación con la novela como proceso o ciclo de vida”, ODR, pág. 89.
[7] ODR, “¿Una poética del cambio?”, pág. 122.
[8]EDSA, “Relato”, pág. 20.
[9] “En relación…”, pág. 96.
[10] ODR, “En relación…”, pág. 96.
[11] ODR, “El lenguaje jazzístico”, pág. 38.
[12] Carlos Riccardo, impecable traductor del francés —Artaud, Blanchot, Bonnefoy, Segalen, Péret, Michaux, Cendrars, etc.— y del portugués —Piva, Leminski— es asimismo el autor de varios libros de intrigante belleza, un fabbro de la palabra inspiradora. Despuntan en su obra El cuaderno del peyote (1988, consultado y destacado por Perlongher mientras escribía Aguas aéreas) y dos volúmenes imprescindibles: La orilla (2000) y La forma oscura (2013), sin olvidar la lírica de Solares (2003) y la narrativa iniciática de México City (1990). La reticencia a toda suerte de publicidad por parte de CR no excusa a quienes, desde el registro supuestamente crítico, juegan a ignorar esta presencia escritural que a todos enriquece.
[13] “René Daumal: El reverso de las palabras”, ODR, p. 50.
[14] “La deuda con Pavese”, ODR, pág. 43.
[15] EDSA, pp. 31-33.
[16] ODR, pp. 79-80.
[17] ODR, p. 35 y pp. 80-81.
[18] EDSA, pp. 39-40.
[19] EDSA, pág. 50.